Ante el dolor de los demás
Comer animales, Jonathan Safran Foer, 430 págs., 2011, Seix Barral, Barcelona.
No como más pollo en la puta vida, por supuesto.
Lo más extraño de todo es que yo ya sabía cómo tratan a los animales durante su crianza. Lo sabía de la manera en que lo saben todos, por sentido común. A veces esta forma primaria de conocimiento basta y sobra para darse cuenta de las cosas. Nadie en su sano juicio cree que es real la imagen idílica de los pollos corriendo al sol, o vagando libres por la granja durante años, engordando a base de comida natural, apareándose cuando les viene en gana, durmiendo todos juntos por las noches, encaramados en las ramas más bajas de los árboles, o en cómodos gallineros siempre limpios, contándose historias de pollos…
Todos sabemos, en realidad, que los pollos son hoy por hoy productos de laboratorio, que no corren, que no se aparean, que ni siquiera duermen, que crecen enrejados sin el mínimo espacio para moverse, que cagan donde comen y comen un alto porcentaje de antibióticos, que no conocen la luz del sol, sino las de unas lámparas que no los dejan dormir, que engordan artificialmente y que sus patas suelen crecer entre los barrotes de alambre que los confinan, de donde son arrancados a las tres semanas de nacer y que suelen tener una muerte lenta, colgados boca abajo (no pico abajo, porque se los quitan a los pocos días de salir del huevo), desangrándose, y a veces ni eso, sino que mueren en enormes ollas de agua hirviendo donde deberían llegar ya muertos (para quitarles las plumas).
Sabemos todo esto porque sabemos cómo funciona la industria: sin respeto. Y porque imaginamos que criar un pollo como se debe es muy caro, y que la gente que los envasa para nosotros quiere sobre todo hacer plata, no darnos de comer cosas buenas y mucho menos preocuparse por un bicho con plumas.
Y también lo sabemos porque nos hemos acostumbrado al triste aspecto que tienen los pollos en el supermercado: blancos, hinchados, grasientos, rebosando agua, con mal olor.
Así como feos se ven en las bolsas de las góndolas, feas fueron sus vidas y sus muertes.
¿Nunca escucharon la queja de que el pollo se reduce en la parrilla o en el horno? ¿No lo hemos comprobado por nosotros mismos miles de veces? Es simple: luego del escaldado en agua hirviendo, donde, repito, muchos pollos llegan vivos, y donde, por ende, se cagan en el agua, desesperados, sus poros se abren -y entra claro que sí la materia fecal-, requisito para quitarles las plumas, pero luego pasan inmediatamente a piletones de agua helada, todavía sucios, en efecto, y esta agua entra en el pollo, completando el proceso de engorde y de mayor peso en las balanzas del supermercado. O sea, comemos pollo y también agua sucia.
Sabía todo esto, por supuesto, como lo sabemos todos, pero faltaba que viniera Jonathan Safran Foer para contárnoslo.
¿Qué es «abrir los ojos»? Es una frase molesta. Cuando nos la dicen, nos damos cuenta de que el problema siempre estuvo ahí: frente a nosotros, como la carta escondida de Poe.
Cerramos los ojos con facilidad, pecamos de cómodos. Es tan sencillo echar a la sartén una milanesa y olvidarse del asunto -es decir, cómo viven y mueren los animales que comemos-, ni siquiera pensar en él, que resulta sorprendente recordar aquella vez en que andando por la ruta vimos un camión con vacas, amontonadas, aplastadas unas con otras, pisándose, cagándose, nerviosas, haciendo kilómetros y kilómetros, sin comer ni beber agua…
Es decir, si podemos recordar esa imagen de animales sufriendo, ¿por qué los comemos? ¿Por qué echamos a la sartén el pedazo de carne de un animal que se vio privado de libertad, comida, agua e incluso oxígeno, que sufrió infartos incluso, presa de los nervios y la desesperación de verse confinado y apartado de su lugar de origen? Muchas de las vacas, en efecto, llegarán muertas a su destino final, lo que, sabiendo cómo las matan, quizá sea una suerte para ellas.
Al igual que sucede con los pollos, algunos de estos animales llegan conscientes a la “zona de procesamiento”, es decir donde se los descuartiza y despelleja. No es sorprendente. Las máquinas fallan, los humanos que las operan fallan todavía más. Entonces la pistola que les debe hundir el cráneo a veces no hace su trabajo, luego la hoja que les abre la garganta no corta con la profundidad deseada y entonces… pues que todavía son capaces de dar patadas al momento en que se las desuella o se las abre en canal.
No me había puesto a pensar en ello por el simple hecho de que no lo había leído nunca. Pero caigo en la cuenta de que lo supimos todo desde siempre y que sin embargo alimentamos a nuestros hijos y disfrutamos nosotros mismos de animales que han tenido que pasar por esto. Linda McCartney decía que si los mataderos tuvieran las paredes de vidrio, nadie comería carne. La verdad, nunca le había prestado mucha atención a la frase -tal vez la consideraba demasiado melodramática, je, por no ser a mí a quien estaban despellejando-, o había hecho, en realidad, como decía Foster Wallace: “El asunto de la crueldad animal relacionado con la comida es incómodo. La forma de evitar el conflicto es simplemente no pensar en ese aspecto desagradable del disfrute de la buena mesa”. Lo que Foster Wallace llama “conflicto” es saberse insensible, cruel, inhumano. Porque sabemos, o por lo menos imaginamos, por ejemplo, que la langosta debe de sufrir bastante al morir hervida -al parecer, no hay otra forma de cocinarla y que salga tan rica-, pero igual no es en el dolor donde enfocamos nuestra mira, sino en la carne blanca resultante.
Hay otras cuestiones en las que quizá nunca hemos pensado porque es más difícil toparse con ellas. La gente que vive en grandes ciudades ni se entera. Por ejemplo, cómo nacen los cerdos que rellenan chorizos, morcillas y que quedan tan bonitos en la mesa de Navidad. Pues bien, nacen de una madre literalmente atrapada en un cajón donde ni siquiera puede darse vuelta y donde debe pasar meses enteros, los que corresponden a la gestación de los cerditos. Las llagas en estas madres son comunes, el sangrado, etc., y por supuesto la anulación total de sus instintos maternos, pues se las somete a una inseminación tras otra, con el objetivo de que produzcan más y más, hasta que el cuerpo lo soporte. Es normal que el animal se vuelva loco, que muerda los barrotes de su celda hasta perder los dientes, etc. Por suerte existen las jeringas con las que se la tranquiliza. Los cerditos, por supuesto, no la pasarán mucho mejor. Ellos también, al igual que los pollos, son un producto de laboratorio: diseñados para engordar y no moverse demasiado, sus huesos son más frágiles que los de un cerdo de los de antes, digamos, por lo que las mal formaciones y las fracturas son constantes. Es un alivio, después de todo, que no vivan mucho.
Recordé mientras leía Comer animales la novela El amo del corral, de Tristan Egolf, donde se cuenta, en tono de humor negro, no a manera de ensayo o denuncia, cómo los mataderos industriales de aves emplean a negros y a latinos, ya que su desesperación por conseguir un trabajo los hace emplearse en un “oficio” que todos rechazan.
Me vinieron a la mente las escenas infernales de la novela de Egolf -básicamente cómo se entretienen los empleados de mataderos con las aves- pues lo que cuenta Comer animales es muy parecido, aunque sin humor y sí con un claro énfasis en la denuncia:
Son pocos, al parecer, los trabajadores que duran más de seis meses en los mataderos. Es el trabajo con más rotación por año de cuantos se conocen. Los empleados, simplemente, no toleran seguir matando y al cabo de pocos meses el único olor que distinguen es el de la sangre, el que los acompaña hasta en los sueños. Es absolutamente normal, cuando ya han pasado unos pocos meses, que estos trabajadores descarguen su frustración en los animales -la conclusión de que personas normales llegan a volverse sádicas por el trabajo que se les obliga a realizar no es nueva, es materia de discusión frecuente en torno a los crímenes de guerra, por ejemplo, o en juicios de casos similares-: matar los vuelve sanguinarios, los deshumaniza, así que, perdido por perdido, se divierten con el dolor. Los proferidos para esto son los chanchitos, que chillan de una manera bastante similar a la de un niño. Se les pega con tubos, se les corta al cola, se les dan descargas eléctricas, se les meten palos en el ano, se los empuja a las ollas de escaldado donde, al igual que los pollos, deberían llegar muertos, etc. A alguno los chillidos lograrán al fin abrirle los ojos y dejará el trabajo.
Resulta curioso que los humanos nos espantemos de lo que somos capaces de hacerles a otros humanos, pero que elijamos mirar para otro lado si nos hablan de lo que los humanos somos capaces de hacerles a los animales. Pensemos en las guerras, en los trenes que llevaban judíos o gitanos a morir, en los campos de concentración, en las salas de tortura de nuestras dictaduras americanas, en Abu Ghraib, etc. Se nos vienen a la cabeza palabras como maldad, violación, sadismo, etc., las cuales se quedan cortas para describir lo que conocemos de cada uno de esos lugares. Sin embargo, cuando métodos bastante similares son empleados para llevar carne a nuestra mesa a lo sumo decimos “pobrecito” y seguimos comiendo.
Este es el punto, me parece, en el que se demuestra nuestra absoluta vanidad como especie. Es decir, nuestro celo, nuestro egoísmo. Somos conscientes de que si los animales gozaran de una vida digna y una muerte acorde, la carne que llegara a nuestros platos sería carísima, así que preferimos lo contrario: carne barata y animal sufriente.
Un viejo profesor de economía hablando de los cambios de mercado nos decía que en su niñez un pollo era un manjar del que su familia podía disfrutar unas dos o tres veces al año y sólo en ocasiones especiales. Ahora en cambio se ha convertido en un alimento barato, común, infaltable.
La carne, en general, ha sido el alimento que más ha venido bajando su precio a lo largo de las décadas. Y esto lo hemos requerido nosotros como consumidores, no ellos como productores -los supuestos malos del asunto.
Sabemos lo que esto implica: que el animal se cosifique, por lo que dejamos de pensar en él como en un ser vivo, con miedos, dolores y diversas formas de sufrimiento. Lo vemos como el resultado de una larga cadena de producción: carne envuelta en papel film. Todo eso que fue previamente la “carne envuelta en papel film” no importa. Todo por lo que tuvo que pasar, tampoco. Porque todo ello es al fin y al cabo un requerimiento de nuestro bolsillo, algo que se da por sentado, que se obvia y que debe ser forzosamente así.
No hace mucho apareció en mi ciudad un perro despellejado. Algunos dicen que se trató de una brujería; otros, de la venganza de un tipo contra un vecino molesto. Se hicieron marchas, se imprimieron carteles con la foto del perro, se protestó en la televisión, la radio y los medios gráficos, se clamó por penas de cárcel para los que maltratan animales. Yo me pregunto si toda esta gente que salió a reclamar y puso su empeño en hacer justicia y elevó plegarias y se preguntó cómo es posible conoce lo que sucede paredes adentro de los mataderos. Seguramente sí, como cualquiera, o lo sospecha al menos.
¿Pero qué es lo que se esgrime ante esto? Que los animales que se comen mueren por una buena razón: porque se comen, y que no importa cómo mueran, total igual van a morir… En cambio, no hay razón para hacerle eso a un perro.
En teoría, todo animal se come -nosotros mismos somos comestibles, diría Willy Wonka. Los perros, por caso, son muy apreciados en algunos países, existen razas, incluso, “diseñadas” como ganado, mi abuelo cazaba los gatos del barrio y los hacía en guiso -es cierto-, etc. No es el punto que “se coman” y que por ello debamos olvidar su padecimiento, el punto es que por alguna razón nos resulta satisfactorio comerlos.
¿Satisfactorio hasta qué punto? ¿Hasta dónde puede llevarnos nuestro deseo? ¿A perder la razón? ¿A usarla para ocultar cuanto sabemos? ¿Tan necesario es nuestro gozo que debemos no sólo permitir sino alentar -de eso se trata abaratar costos: alentar- el sufrimiento del otro?
Ya sé que todo pasa por la educación. La industria también lo sabe, y se nos ha adelantado años luz. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez que todo lo que sabemos de nutrición lo hemos aprendido de la publicidad? Un avivado dijo: la proteína animal es necesaria. Y ahí fuimos todos, a echar a la parrilla todo cuanto tuviera por lo menos dos patas. Lo más triste es que profesionales -médicos, docentes- se han hecho eco de taras por el estilo y con el correr de los años simplemente nos hemos ido acostumbrando. Safran Foer se pregunta: ¿será Noche de Acción de Gracias aquella donde no haya un pavo salido del horno con papas alrededor? Y yo me pregunto: ¿será fiesta de Año Nuevo aquella donde no haya un lechón o un cabrito bien adobado y crujiente rodeado de bowls con lechuga y tomate, recién salido de la parrilla? Y no, la respuesta es no. Invitá a amigos y parientes a una Cena de Año Nuevo con ensalada de papas o pizza de espárragos y fijate dónde te mandan.
Esperamos las fiestas para comer. Toda reunión que se precie se hace alrededor de la comida. Esa es nuestra cultura, justamente, no la de las fiestas o la de las reuniones, sino la de la comida, en abundancia, grasienta, y con el aroma que nos han educado desde chiquitos a envidiar cuando sale del patio de un vecino.
Nuestra educación es pues el obstáculo invencible, y al final será nuestra tragedia, la manera que tendremos de terminar con el planeta.
¿Sabemos que la ganadería industrial es más contaminante que todos los motores del mundo juntos y que por lo tanto es el mayor responsable del calentamiento global? ¿Sabemos que la cantidad de agua que emplean las granjas industriales es mayor que la cantidad de la que disponen los chinos? ¿Sabemos que el 95% de la soja que se cosecha en el mundo es para alimentar a cerdos que, a su vez, alimentan con su carne a menos personas de lo que haría toda esa soja? ¿Sabemos de la cantidad de especies marinas que se están perdiendo -y que ya se perdieron- porque mueren “accidentalmente” en la pesca diaria de los “productos” que terminan enlatados? ¿Sabemos que la materia fecal de las granjas va a parar a corrientes de agua, así como sus gases al aire que respiran comunidades cercanas? ¿Sabemos que la resistencia cada vez mayor de ciertas enfermedades humanas comunes -gripes, por ejemplo- se debe a que incorporamos todo el tiempo antibióticos en la carne que consumimos?
Son datos, nada más, que uno puede obviar o no, o hacerlos presumir de exagerados, conformando a una conciencia cada vez menos exigente, pero lo que seguirá siendo difícil de obviar o de pensar como exagerado es el grito, el chillido, las súplicas, las muestras de dolor, la agonía…
Veremos, como planteaba Susan Sontag en su ensayo sobre cómo nos afectan (o no) las imágenes de violencia y de guerra, si podemos seguir siendo inocentes, si nos conformamos con ser testigos mudos y consumidores apáticos, o si alguna vez algo de esto genera en nosotros algún tipo de rebeldía, aunque mínima, aunque en principio intrascendente, que es la de, simplemente, ponernos alguna vez a pensar qué implica comer animales (“El cerco, nos guste o no, se está cerrando”, dijo el filósofo Jacques Derrida: “El animal nos mira y estamos desnudos ante él”). Si cabe, volviendo al recurso del sentido común, la forma de conocimiento que a veces basta y sobra para darse cuenta de las cosas, las opciones son tan sencillas como elegir entre la cosecha y el matadero, la vida y la muerte.

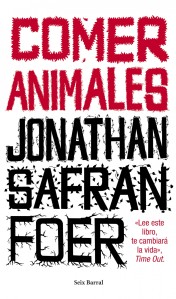
Deja un comentario