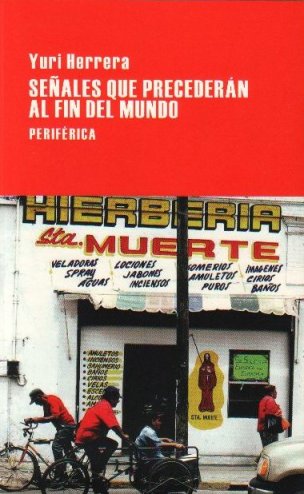Qué lo parió. Se me llenó el blog de parásitos, spam y qué sé yo cuánto. Hacía quinicientos días que no lo visitaba, más o menos, y me encuentro con cientos de comentarios, gente ofreciendo servicios más que nada, no sé de qué tipo, porque estaban en inglés la gran mayoría, y no me voy a detener a descifrarlos. A los que estaban en castellano también hubo que descifrarlos -aunque no lo hice. Y borrarlos a mano. ¿No tiene que ayudarte esa herramienta de WordPress llamada Askimet o algo por el estilo, algo que detecta automáticamente la publicidad no deseada? Vaya poronga. En fin.
Hacía rato que tenía ganas de leer a Lamberti, pero no encontraba nada suyo. En realidad, yo buscaba uno solo: una colección de cuentos donde mata chanchos o algo así. Lo había encargado a una librería local, pero no me dieron ni cinco de pelota. Imaginate, tenían que rastrear a la editorial Tamarisco -si no le erro-, y sólo porque lo pedía un tipo que ni siquiera era cliente. En fin. Lo dejé pasar. Después me topé con una crítica -al fin una-, que no hablaba bien del libro, lo comparaba con Bolaño, etc. Por alguna razón (no sé si Clarín miente, pero sí sé que su suplemento literario es ignorante), no le creí a la crítica, pero igual me olvidé de Lamberti y de sus cuentos donde mata chanchos.
Ahora bien, ¿de dónde me venían las ganas de leer a Lamberti? Andá a saber. Para mí, porque es de San Francisco. No el de California, el otro. Y bueno, en esa ciudad pasé muchos días de mi infancia, odiando cada minuto de ellos el clima insoportable, la humedad, los mosquitos, pero celebrando a temprana edad la cerveza con granadina que nos tomábamos con mi tío en un patio cervecero que quedaba pasando las vías del tren, atravesando un descampado. Yo tenía once o doce años cuando empecé a ir a ese patio cervecero, al caer la tarde, cuando empezaba algo de lo que podía llamarse fresco, pero a mis viejos les resbalaba que ya a esa edad tomara cerveza, o hacían como que no se enteraban. Vivían, y viven, mis tíos, en un barrio que alguien sin mucha imaginación le puso de nombre “Las 800 casas”, porque, justamente, con esa cantidad de casas arrancó el barrio. Los domingos había partidos al frente, con referí y todo, en una canchita bastante cuidada. Si hacía buen tiempo -es decir fresco- me cruzaba a verlos, hasta que mi tía me llamara porque ya estaban listos los tallarines.
¿Cómo no voy a querer leerlo, entonces, a Lamberti? Y además las críticas eran por lo general buenas. Pero el libro se me presentó como inconseguible.
Hasta el otro día. Y cerca de ahí, mirá vos. En Las Varillas, un pueblo grande que algunos insisten en que es ciudad, donde se desarrolló días pasados una feria del libro. Debería haberse llamado Feria Kirchnerista del Libro, para blanquear el asunto, pero le pusieron de título algo más pomposo, Las Varillas lee y piensa, una aclaración, lo de que un pueblo “lee y piensa”, que no sé si viene al caso: ¿lee y piensa frente a quiénes, los otros pueblos de la redonda, que no leen ni piensan?
Fueron tres días. El viernes, hizo allí su programa de radio Dolina. Y el sábado, el panelista fue Barone. Que una feria del libro invite a “intelectual” semejante puede deberse a dos cosas: o bien sus organizadores no leyeron un libro en su puta vida, o bien se trata de unos lamepingüinos. Me inclino más por lo segundo (que no excluye lo primero). Luego corroboraría que sí, que efectivamente los organizadores son unos progres de la gran siete (o de la gran seis, siete, ocho): porque los pasaron en la televisión hablando de la feria y quienes los conocen y estaban conmigo no dejaban de decir lo adoradores que son del Gobierno y de que cada vez que hablan se babean por La Dama de Negro.
Las mesas de la feria estaban nutridas con lo usual, nada que no se pueda encontrar en su librería amiga. También abundaban los libros truchos, como en los quioscos. Pero en una de ellas había una larga colección de libritos negros. Y leí en uno el nombre de Lamberti (Luciano). En otro leí el de Terranova (Juan), y preferí pasar de largo -aunque admito que me extrañó qué vino hacer a Córdoba y por qué se le ocurrió contarlo (el libro se llama algo como “Unos días en Córdoba”, y estimo que algún día, por más que para mí Terranova represente una ampliación del relato oficial desde la literatura, lo leeré). También leí el nombre de Federico Falco, de quien nada sé aún -creo que es cordobés-, pero su apellido es igual al de un tipo insoportable que iba a mi colegio, el último con el que me cagué a trompadas en mi vida, así que lo dejé para cuando me sintiera de mejor humor.
Por ahora, estaba contento con mi librito de Lamberti. No era el del asesino de chanchos, a ese lo sigo buscando, sino de algo con un loro. El título está bueno: El loro que podía adivinar el futuro. En realidad, es excelente. La tapa no tanto. La foto está medio oscura y el disfraz de loro que cubre la cabeza de alguien es pico más que nada, le falta algo o yo no lo alcanzo a ver, los ojos, el resto de la cabeza, no sé, como que es un loro inexpresivo, con puras plumas -lindas, bien hechas- y puro pico.
Lo di vuelta al libro y vi que figura un breve comentario (panfletario) de Pablo Natale. A este sí lo conozco, nos cruzamos un par de veces. Cierta vez le envié un mail diciéndole lo que opinaba de su editor y creo que no le cayó bien. Y bueno, hay gente que es amiga de sus editores. Yo me he peleado con todos.
Vamos a los cuentos. El primero más que cuento es un relato. Y está bien, muy bien de hecho. Me hizo acordar a otro reputado (la palabra no es insulto escondido, lo juro, es que otra no se me ocurre ahora) escritor de Córdoba, Sergio Gaiteri, un tipo al que yo respetaba mucho hasta que una noche se nos descubrió defendiendo con pasión a Luis D’Elía. Y de quien defiende a un nazi me importa tres pitos lo bien que escriba.
Sí, el cuento (relato) de Lamberti.
Minimalista, seco como la lengua del loro de la tapa, áspero, el racconto de los días de un pibe que se inicia en las miserias de la vida, detallando esas “iniciaciones” como accidentes, pequeños tropiezos, cosas que lo marcan a uno para siempre. Es de esos relatos que no cuentan nada, viste, pero que da gusto leerlos.
Después, el mejor del lote. Un cuentito de terror, o no de terror, sino uno de esos que ponen en duda nuestra cordura. Bueno, de terror entonces. Para ello, Lamberti utiliza el tópico usual: la madre loca. Aunque el protagonista es otro personaje, se puede decir que aquella es la que marca por dónde va la jugada principal: la figura de quien tiene toda la razón del mundo, pero que sin embargo es desoído y castigado. Lo dicho, el loco. O “la loca”. En la literatura de hoy, son las mujeres las locas, más precisamente las madres, abundan cuentos y novelas donde el escritor echa mano a sus recuerdos para componer una madre ficticia siempre al borde del hospicio mental (no siempre haciendo referencia a la propia, ojo, sino a una vecina, a una tía, etc.). Esto le da al cuento un toque de empatía muy particular: a uno le dan cosa las madres locas.
Y para mí que puedo decir casi con seguridad en qué zona de San Francisco se imaginó Lamberti esta historia: ¡yo estuve ahí! ¿Ves? Por eso quería leerlo, porque no iba a tardar en aparecer algún paisaje de mi infancia.
Podría decirse también que este cuento -el mejor, repito, lejos-, también tiene cierta inspiración de la ciencia ficción, onda Los usurpadores de cuerpos (es así: un tipo cuenta que su hermano en realidad hace rato que no es su hermano, sino un “algo” que lo ocupó, y que su madre fue la primera en darse cuenta, etc.), pero no, porque es más que eso, pura psicología, y muy bien llevada.
Los restantes cuentos no me gustaron demasiado. Hay uno que parece escrito por Dolina, directamente desde sus crónicas del ángel gris (o por Swedenborg: espíritus vagando entre cielo e infierno, ángeles y demonios paseando por la tierra): realismo mágico o boludismo romántico, no sé. Llega una feria misteriosa a un pueblo, y los del público que va a verla están todos muertos. A Dolina le encantan estos corsos a contramano, llenos de almas perdidas, de personajes estrafalarios que te la dejan picando, etc.
Pero ese es el mejorcito de los que siguen después del de el hermano cuyo cuerpo fue usurpado: hay uno que es muy… ¿Isaac Asimov? ¿Ray Bradbury? No, no Ray. Unos marcianos conviven con nosotros, trabajan, mandan sus hijos a la escuela, van al psicólogo, hasta que se deprimen demasiado, no toleran nuestros engaños, y se marchan. Luego un detallado resumen histórico -dolinesco también- de los últimos días de una raza de gigantes, contado como un falso documental, y el cuento que da título al libro: el del loro.
Es un hijo de puta ese loro. Se mete en la cabeza de la gente, como si los drogara -algo que Lamberti ya usa en otro cuento, el de los marcianos que viven con nosotros (y a quienes la gente usa como droga, hasta exprimirlos… es raro de explicar, aunque de exprimir marcianos ya había algo en la vieja Cocoon), y es raro también que repita este recurso: el de un ser extraño como estupefaciente… o de liberador de conciencias humanas- y les hace hacer cosas terribles, quedan como unos bobos, matando y comiendo gente, con el premio de poder ver el futuro, algo que parecen necesitar y que, como cualquier vicio, los consume… ¿No hay nada mejor? Digo, como “premio” por hacer esas cosas -o cualquier otra-, me parece un poco berreta “ver” el futuro. Ganarse la lotería vaye y pase, que nos dé bola la sueca de Lanata, también, pero “ver” que en unos cuantos años el colegio donde estudiamos estará derruido, por ejemplo, ¿a quién carajo le sirve? Pero no sólo eso: ¿a quién le gustaría o se drogaría o dependería para vivir de imágenes así?
Con todo, bastante buena mi primera Experiencia Lamberti -que por lo menos no es Bolaño ni ahí, pero mucho menos lo que dice Natale en la contratapa: Ballard, Milhauser, Borges (a no ser que Dolina sea un poquito Borges, lo que es otra cosa), etc., tampoco Stephen King.
No es todo eso, pero, igual, es una mezcla rara Lamberti (de hecho, este librito podría ser una recopilación de autores jóvenes). No hay un registro sostenido a lo largo del libro, un tono, una manera de pulsar, ni siquiera una melodía o ritmo que unifique los cuentos. Eso no es malo ni es bueno, simplemente es raro: como si el escritor jugara a no ser él mismo o temiera alguna vez encontrarse y quedar para siempre prendido de un estilo.
Voy a ver si consigo ese donde mata chanchos.
Nunca me gustó Andrés Neuman. Para mí es un misterio que los españoles le hayan dado casa, trabajo y comida, como a Messi. Pero en fin, que gasten su dinero como quieran. La venganza de los gallegos, eso sí, como hacen con algunos jugadores de fútbol comprados desde polluelos, es hacerlos jugar/escribir como ellos. Les quitan la chispa, la personalidad. Preguntale a Casas, si no, lo que hizo Europa con su preciado Lavezzi. Entonces no es de extrañar que después Neuman ponga “gafas” en vez de “lentes”, o “te echo un montón de menos” en vez de “te extraño”. No pudieron hacer lo mismo, mirá vos, con Hernán Casciari. El tipo se las mandó a guardar mientras todos creían que sólo estaba escribiendo. Y eso que de alguna manera les avisaba, eh, cagándose de risa de las costumbres españolas y añorando cada dos por tres el dulce de leche, los alfajores y los culos argentinos.
A propósito de alfajores, ¿de dónde sacó la Presidenta que todo lo que lleva el prefijo “al” nos aclara que viene de Arabia? El almidón, por ejemplo, ¿no se extraía en otras partes del mundo hasta que los árabes se dieron cuenta y lo bautizaron? ¿Y el alpiste? ¿Cómo se alimentaban los pajaritos enjaulados previamente a esta proeza gramatical?
Pero volvamos a Neuman, que lo dejamos varado en España, pensando si debe poner “calcetín” en vez de “media”, “correrse” en vez de “llegar” o qué.
Hablar solos es última novela, es cortita, apenas unas ciento ochenta páginas y fue por eso que me decidí a leerla, o por lo menos a empezar y ver después qué pasaba. No pasó nada.
El problema inmediato es que se trata de una novela a tres voces, o sea tres personajes que van contando cada uno a su ritmo y a su turno su propia vida y de paso la de los otros dos, lo que conformaría el “triángulo” que desarrolla la historia. Y resulta ser que en esta clase de novelas suele notarse demasiado el denuedo del escritor por hacernos creer que efectivamente se trata de tres voces distintas y no de un solo dios verdadero. Para mí, si una novela tiene tres voces, por caso, debería ser escrita por tres escritores diferentes. Suponete que a Neuman se le hubiera ocurrido esta historia o este argumento, o hubiese tenido esta idea, de armar una novela a tres voces, pues bien: lo llama a Mairal, por poner un ejemplo, y después a otro más y les cuenta de qué se va tratar la novela y entonces cada uno, por separado, mandándose mails, se hacen cargo de una voz diferente. Yo creo que habría quedado mejor. La despersonalización forzada no funciona -o casi nunca funciona-, no hay nada que hacerle. O hay que ser Bolaño. Yo creo que a él este tipo de cosas le salían bastante bien (a no ser que empleara a Fresán y a sus amigos de Anagrama para hacer cada uno sus partes y nunca nos hubiera dicho nada).
Entonces, ¿de qué trata esto, Hablar solos? Tenemos por un lado a un niño que cree tener poderes, que entabla una “relación” con el camión en el que lo lleva a pasear su padre, una relación que él cree correspondida; al padre en cuestión, que cuando nos cuenta lo que sucedió o va sucediendo lo hace con menos gracia y esmero que su hijo (el personaje de la novela que, paradójicamente, más le cuesta a Neuman); y una histérica -la madre del niño, la esposa del hombre- que de pronto se le ha dado por confesar (¿a quién, a nosotros?) su doble vida, sus deseos, su taradez, etc. ¿Qué más? Ah, sí, el hombre parece que se está muriendo y la pareja separando, con el niño en medio, que tal vez este disfrutando de su último viaje en Pedro (así le puso al camión de su padre), y que quizá tenga un futuro asegurado como vidente o pronosticador del tiempo.
Aguanté hasta la página 64, donde dice -habla la madre-: “Me gusta el 10. Es un número bonito. Parece un látigo apuntándole a un culo”. La señora está obsesionada con el sexo (algo de lo que cuenta me hizo acordar vagamente a las perversiones tipo Ballard, o Cronenberg, como se prefiera. Vagamente, quiero decir), pero o bien su imaginación es muy superior a la del lector promedio (¿un diez = un culo con un látigo?) o está loca como una cabra.
Así que dejo a Neuman con lo suyo y agarro la Noticias -no se puede leer todo, qué le vamos a hacer. La producción de la tapa (Jorge Lanata “fichado” en la policía), como todo lo que saca Noticias últimamente, no por exagerada carece de sentido: esa imagen es el sueño de todo kirchnerista que se precie de tal: verlo al gordo tras las rejas, silenciado, inutilizado, sin los monólogos demoledores de cada domingo.
No me gusta Aguinis, pero la columna que escribe a propósito del caso Lanata vs. Gobierno/Venezuela está bastante bien. Señala una cosa que si uno no es un idiota seisieteochado es obvia y por ello mismo dolorosa: si este Gobierno gobernara para todos los argentinos y no para unos pocos, se habría preocupado por la suerte ocurrida a periodistas de su país en tierras extranjeras y habría actuado en consecuencia: reclamando, poniendo el grito en el cielo, cancelando relaciones (ja ja ja). Pero no.
Si para algo sirve este caso, es para desnudar (todavía un poco más) las execrencias morales de la Presidenta, sus ministros y sus periodistas a sueldo.
Yo creo que vamos perdiendo, pero cada vez por menos goles.
Ya me cansó un poco lo que está haciendo la prensa con Maravilla Martínez. Vas al quiosco y está en todas las revistas, y en todos los diarios, como si fuera lo más relevante que pasó en los últimos días, o algo que recordar especialmente. Algo que recordar, especialmente, fue cuando le ganó a Kelly Pavlik, en una pelea donde se lució en serio, no porque el sábado 15 de septiembre haya peleado mal, sino porque en la oportunidad en que lo hizo con Pavlik peleó con un boxeador, no con un chico mimado al que le ponían en frente paquetes para que desarmara a gusto y con eso sumar “rivales” vencidos. Está claro que Maravilla Martínez fue mucho más de lo que el pobre Chávez Jr. merecía enfrentar, y por eso salió una pelea tan mala, que sólo despertó a la gente al final, cuando Chávez lo encontró con una mano que podía haber sido histórica. Cualquier otro boxeador, en lugar de Chávez, habría terminado la pelea de otra manera, aprovechando lo prácticamente drogui que estaba Martínez -a quien hay que reconocerle, eso sí, el enorme mérito de no haber recurrido al clinch, sino a lo que le quedaba en los puños-, pero se nota que Chávez es del montón nomás, más un proyecto paterno de que el apellido perdure otra generación que otra cosa. Pero claro, la Argentina necesita ídolos, como sea, y acá tenemos al nuevo, a quien muestran como si hubiera enfrentado al Canelo Álvarez o a Floyd Mayweather. Ante el triunfalismo que le dedican (el único que se animó a poner paños fríos sobre la victoria del argentino fue “Falucho” Laciar, que algo del tema sabe), me da mucha pena que se hayan olvidado de otro peleador que ganó esa misma noche, a pocos metros del estadio donde se celebraba la pelea Chávez-Martínez, aunque de forma mucho más categórica: el Chino Maidana. Esa sí que fue una buena pelea. Pasa que el mexicano -Jesús Soto Karass- que enfrentó Maidana, sí ofreció resistencia. No fue un mero puching ball, que se paraba en medio del ring a recibir lo que el otro quisiera tirarle, como hizo Chávez. Sin ser gran cosa, Soto Karass puso al menos decisión, tiró golpes sabiendo lo que hacía. No lo ampara un gran récord, ni mucho menos, pero su determinación produjo ese mismo sábado una pelea de características muy superiores a la que protagonizó Martínez. Y la definición de Maidana, por otro lado, fue de alta escuela: no porque “jugara” con su rival, algo que nos quieren hacer creer en la pelea de Martínez -que por esa la pelea duró tanto, dicen-, sino porque la pudo definir de esa manera: yendo a terminarla cada vez que se le presentaba la oportunidad. Falucho, justamente, cuestionó la falta de capacidad que tuvo Martínez para definir la pelea, y no se traga lo que otros usaron como justificación: que Martínez peleó más de la mitad del combate con una mano lastimada.
Le pasa algo a Maidana luego del tercer o cuarto round en cada una de sus peleas: pareciera “irse”, alejarse por un momento de la contienda, apenado, quizá, de no haberla podido terminar en el primer o segundo asalto, buscando una respuesta de por qué no fue así. Entonces deja de tirar golpes y recalcula. Se bloquea, como un GPS al que el conductor no le hiciera caso. El otro boxeador entonces aprovecha y se agranda, creyendo que Maidana se cansó. Es cuando Maidana parece encontrar la respuesta y termina la pelea. Es curioso de contemplar, pero da toda la impresión de que funciona de esa manera, o de una muy parecida por lo menos. Lo mismo ocurrió el sábado pasado: en el tercer y en el cuarto asalto, el mexicano se agrandó y lo comprometió bastante al Chino. Pero son los “ida y vuelta” como estos los que generan una pelea digna de ver, y no la exhibición de Martínez dándole a un muñeco -sin poder derribarlo- que nos mostraron esa misma noche. Por eso es una pena que Maidana esté opacado por este “gran” triunfo que nos quieren vender. De cualquier manera, no creo que a Maidana le importe demasiado. Parece ser un tipo humilde, que no se la cree.
Lo de Martínez, por supuesto, es claramente otra cosa, la vanagloria personificada. Sé, con todo, que el tipo está viviendo su momento, y bien merecido que lo tiene, pero también entiendo que todo lo que está mostrando no se trata más que de un personaje. De vez en cuando aparecen fanfarrones en el mundo del boxeo, fanfarrones que, obviamente, tienen con qué sostener su engreimiento. Si no, no tendría gracia. Uno de los casos que me resultan más simpáticos actualmente es el de Adrien Broner, también conocido como “El problema” -el mote más inteligente, justo y elegante que se encontró en mucho tiempo para boxeador alguno. Adrien hace caritas cuando lo presentan en el ring, como si estuviera posando para una publicidad de crema de afeitar, mientras uno de sus segundos hace como si lo peinara, y él se acaricia la barbilla, convenciéndose a sí mismo ante un espejo imaginario lo buen mozo que es. Pero lo peor es cuando después del descanso aleja a sus segundos para mirar en soledad cómo atienden a su rival en la esquina opuesta, dando a entender que él no necesita más tiempo, o cuando baila en el ring después de voltear a su rival, mientras le están contando y sabe que no se levantará. Luce todo el tiempo una pinta de estar diciendo “Soy demasiado bueno para estar acá”. Y tal vez tenga razón -por ahora. Tyson hacía algo parecido. Normal en una persona que fue campeón del mundo a los 20 años. Y por supuesto Ali, fanfarrón como él solo. Para no hablar de “Prince” Naseem -este sí que “jugaba” con sus rivales-, que hacía de la fanfarronería un espectáculo en sí mismo -a veces hasta un poco empalagoso de ver.
Las cámaras de televisión adoran a estos tipos, y las lentes que los apuntan saben de sobra que ellos se sienten adorados, envidiados, y esto no les sirve para otra cosa que envanecerse aún más. El caso de Maravilla es un poco extraño comparado con el de todos estos, porque la fama le vino de grande, a la par que su engreimiento. Quiero decir, uno espera que el tiempo serene, aplaque los ánimos, aquiete las hormonas de la vanidad, pero no, en este caso el tiempo -junto con el dinero y las cámaras- han hecho que todo eso explote, así que tenemos a un boxeador ya mayorcito comportándose como un veinteañero que acaba de ganar su tercer millón y voltear por lo menos a su segundo gigante. Y no sé lo del “millón”, pero gigantes Maravilla aún no ha volteado. Sí lo volteó a Paul Williams, en un knockout que fue uno de los más sorprendentes que yo recuerde, y le ganó al ascendente y promesa de estrella Pavlik -repito-, y no sólo le ganó, sino que de alguna manera “sepultó” su carrera. Pero frente a Chávez Jr., Maravilla no estuvo frente a un gigante, sino a un boxeador del montón con un apellido histórico y un respaldo inmerecido. Un niño consentido, que ahora, encima, acusan de haberse fumado un porro antes de la pelea… (se entiende, con un padre hincha pelotas como tiene él, cualquiera querría ponerse un poco alegre, como fuera, olvidar quién es, dónde está). Tanta prensa y jolgorio a destiempo -que deberían haber aparecido antes, frente a Pavlik o al mencionado knockout propinado a Williams-, generan a su vez expectativas probablemente desmedidas, de aquellas que no sólo le hacen creer a la gente cosas que no son –¿tan necesitados de ídolos estamos?-, sino también al propio centro de atención. Veremos, claro que sí (“Uno emite cheques con la lengua que el culo no puede pagar”, dicen que dijo el Indio Solari alguna vez). A Maravilla le sobra talento -y trabajo… ¿vieron el físico que tiene este vejete?-, y no creo que se le gaste culpa de la exposición a la que se le viene sometiendo y se le someterá en los días venideros (maldito seas Tinelli). Con todo, no es Broner, ni Naseem -que se despidió del boxeo después de haber encontrado la horma de su zapato, su primera y única derrota, frente al mexicano Marco Antonio Barrera-, y ni siquiera su vanagloria es divertida, sino la de un hombre que con los años acaba de descubrir -o por lo menos de ser convencido de tal cosa- que es mejor que unos cuantos. Sólo eso. No sé si alcanza. Pero como dice el poeta sobre la vanidad: es yuyo malo, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta.
Me acuerdo de la época de Menem. De alguna manera quiere vérsela ahora como época apolítica, en la que a nadie le importaba nada un carajo. Una época en la que lo “nuevo” o mejor dicho, el brillo de lo nuevo, ofuscaba de tal manera el pensamiento que nadie se preocupaba por protestar o quejarse. ¿Pero quejarse de qué, si teníamos teléfonos y televisión por cable? Algunos hasta podían irse a pasear a Miami.
Estaba en segundo año de la secundaria cuando ganó Menem, y con un compañero entonamos la marchita peronista el lunes siguiente a la votación, en medio del aula, apenas apareció la profesora de Contabilidad, que era radical hasta la médula. Todos en el aula eran radicales, o mejor dicho hijos de radicales, pero se bancaban nuestro canto, no tanto por la pasión que poníamos, sino porque lo hicimos para hincharle las pelotas a la profesora. Sin habernos puesto de acuerdo, habíamos llevado recortes de diarios a página completa con el triunfo de Menem. En la foto que yo llevé -tomada de La Voz del Interior, en riguroso blanco y negro-, aparecía Menem descamisado, con patillas, sonriendo de oreja a oreja, con su mujer al lado, la Zulema, levantando la mano, saludando a todo el mundo. Y yo enarbolé la foto, orgulloso de mi nuevo presidente, pero sobre todo para jorobar a la de Contabilidad, que dijo, casi textual, “Lo siento, pero este presidente no me representa”. Después nos preguntó si ya habíamos terminado de festejar y si era así, si podía empezar con la clase. Son esas cosas que dichas humildemente avergüenzan un poco al que se puso a molestar.
Por supuesto, la política no podía importarme menos. Al poco tiempo ya me había olvidado de mi fanatismo súbito y honestamente me resbalaban todas las noticias que produjeran Menem y su entorno. A mi viejo sí le importaban porque era peronista perro, como mi abuelo, su padre, que cada vez que se acordaba de Perón se ponía a llorar. Es más, aquel lunes, al mediodía, estaba invitado a comer a casa, y dijo, cada vez con más dificultad a medida avanzaba la frase, que para él empezaba un nuevo país, una nueva Argentina, hasta atragantarse con los ravioles que había hecho mi vieja, que si votó a Menem aquella oportunidad, como en todas, lo hizo porque su marido se lo había dicho, no por otra cosa, porque la pobre si hoy estuviera viva no distinguiría a Macri del Partido Obrero.
Es normal que un hijo quiera despegarse de sus padres. Y yo empecé por la política, así que no tardé en despreciar a Menem, a su entorno, a todo lo que representaba, y a leer preocupado las noticias sobre los escándalos que el riojano se encargaba de producir casi a diario. Ahora dicen que aquellas eran épocas apolíticas… ¡Ja, no recuerdo haber visto más programas políticos de televisión en mi vida! Con mi viejo peleábamos todo el tiempo, cada vez más. Mientras más veía y leía y más me informaba, más beligerante me volvía y al pobre no le perdonaba una. Los almuerzos y las cenas se habían vuelto una cosa imposible. Yo creo que si entre los dos no matamos a la vieja con nuestras discusiones, anduvo cerca.
Mi abuelo murió con Menem aún de presidente. Tal vez murió con la idea de que su querido caudillo iba a ser presidente para siempre. El tipo iba por el segundo mandato y no parecía aflojar en pos de un tercero. Si la gente lo pedía, ¿o no? Al menos eso nos hacían creer sus ministros. Sus ministros y no poca gente en la calle, porque ahora se me había dado por charlar de política más o menos con cualquiera. Ustedes están todos locos, decía yo. El humor había cambiado y de pronto ya no había tantos radicales en el pueblo. Ahora eran todos menemistas. (Nuestro intendente seguía siendo radical, pero en este caso su elección no tenía nada que ver con colores políticos, se lo votaba por amigo, todos lo veíamos como buena persona así que se lo elegía una y otra vez.) A esta altura yo ya no peleaba sólo con mi viejo, sino con cualquiera, repito. Y bueno, yo era la única persona en el pueblo que leía Página 12.
El diario ponía esas fotos de desaparecidos, con poemas y recuerdos de amigos y de familiares que te partían el alma. Y yo decía: ¿Pero cómo le votaron a este hijo de puta de nuevo después de haber indultado a los milicos? No me entraba en la cabeza. La gente hablaba de estabilidad. Y bueno, sí, a mí la estabilidad me permitía comprarme discos importados al precio que los hubiera conseguido en Londres, y encima llegaba de todo. La Argentina, comparado con mis tenues recuerdos de los ochenta, me parecía un país moderno, que no tenía nada que envidiarle a ninguno… Lástima que estaba este impresentable en el sillón presidencial, un bruto que rebajaba al champán a la condición de gaseosa y que bailaba con Yuyito González.
En el 95 -creo que fue en el 95-, voté en blanco, y mis amigos al pelotudo de Bordón. Qué poco creíble que era ese bigotudo, por Dios. Yo creo que si hubiera sido presidente nos habría cagado el doble. Pero no importa, porque no ocurrió. Neustadt desde la televisión nos decía babeándose que el ganador iba a ser Menem y por supuesto no se equivocó. La victoria del ex patilludo fue apabullante. Lo vi a mi ahora ex compañero de secundaria subido a un camión, en medio de una caravana atronadora, festejando con unos choborras, con la bandera argentina y todo, saltando porque no eran radicales, y me saludó. Lo veía desde la vereda del frente, digamos, aunque sin ser radical ni nada que se le pareciera. Sentía… ¿cómo decirlo sin sonar odiosamente orgulloso? Bueno, lo digo como me sale y listo: sentía que yo había crecido, que había evolucionado, y que él no. Sentía que se había quedado estancado en el gesto idiota de nuestros doce o trece años, que lo suyo era infantilismo político, aquel del que se aprovechan los vivos, los inescrupulosos, que si no se avergüenzan de dejar a miles de personas sin trabajo y con ello ajustar la economía menos lo harán por mentir para lograr votos. Pero claro, yo leía. A mí no me iban a joder. Este ex compañero no leía ni el almanaque, y a mi viejo lo único que le importaba era el fútbol. A ellos sí los engañaban. Joder, nos jodían a todos, pero al menos algunos nos dábamos cuenta de que nos estaban jodiendo.
Aparte de heavy metal, me gustaba cierto folklore. José Larralde, por caso. Y yo lo escuchaba en las entrevistas o lo leía y el tipo hablaba mal de Menem, pero con elegancia, sin nombrarlo, hablaba de la gente que se iba quedando sin trabajo, día a día, del empobrecimiento sostenido del país por más que a la legua, si uno lo miraba de lejos, parecía otra cosa, puro jolgorio y abundancia. ¿En serio José? Te juro que no sabía. Yo a Menem había empezado a odiarlo por indultar a los militares y por los hechos de corrupción, pero de eso de la gente que se iba quedando sin trabajo nadie decía nada… Ni el Página 12, mi diario de cabecera, que se enfocaba puramente en los hechos de corrupción del presidente, de sus ministros, de sus amigos, de sus familiares… Uno encuentra lo que busca, así que ahí, advertido, me empecé a dar cuenta de que las fábricas cerraban, que la gente se quedaba sin empleo, y palabras como indemnización, e intentar salvarse con un remisse, un video club o un almacencito empezaron a aparecer frente a mis ojos.
Por suerte estaban las columnas de cierto periodista de Página 12, los domingos, en el suplemento de Economía, que me explicaba estas cosas, lo que estaba sucediendo. Decía que una práctica económica usual -y despiadada, pero eso no viene al caso-, es sostener el tipo de cambio con los trabajadores. Sacrificando cada tanto unos cuantos, la moneda puede muy bien anclarse al dólar, y el país vive en su fantasía de cosas baratas hasta que, en fin, ya no queden trabajadores o queden tan pocos que la palabra “sueldo” corra peligro de desaparecer del sistema. Es ahí cuando la fantasía se termina y todos nos despertamos con el culo a cuatro manos. Él lo explicaba de una manera más técnica, por supuesto.
Cuando la gente se cansó de Menem, yo ya estaba por terminar la facultad. Me había metido a estudiar periodismo, y lógicamente de política se hablaba un montón. No había un sólo profesor o alumno que no hablara pestes del gobierno. Y el periodismo es eso, flaco, te guste o no: criticar al poder, darle con todo. Para hablar bien del poder, ya existe el poder, el poder y sus putas, que ahora en Argentina no se llaman putas, sino intelectuales, o artistas. Bueno, artistas… Florencia Peña, quiero decir, cosas así.
Entonces me convencí de que subiera quien subiera, la crítica había que ejercerla siempre. Que si nos cabe alguna función -no ya como periodistas o escritores, sino como ciudadanos- es esa.
Estaba por subir De la Rúa. Era cantado. Lo impensado meses atrás, que un flaco amargado con menos carisma que una mosca le ganara al delfín de Menem -Duhalde- (¡de Menem, un tipo que en las pasadas elecciones presidenciales había arrasado y al que todos coincidían en ver como un presidente histórico!), estaba por suceder. Página 12 lo AMABA, decía cosas maravillosas de él, de él y de todo su equipo. El Chacho Álvarez era un genio, un licenciado nomás, pero un genio de cualquier manera. Para no mencionar a Terragno, un semidiós. Y la Meijide, otro tanto, un baluarte de la democracia y la lucha por los derechos humanos y qué sé yo. Y bueno, empecé a desconfiar. Si este diario habla desesperadamente bien de esta troupe, me decía, por algo será. Y lo fue. Hablaba bien porque eran malísimos. Y sólo habían ganado porque la gente, simplemente, se había cansado de Menem.
Eso es lo bueno de la política. Que la gente, tarde o temprano, se cansa. Simplemente, sin que nada venga a cuento. Por más que los diarios digan una cosa, o que la televisión remache con otra. Por más que nos regalen la caja del PAN (¿cómo no acordarse del logo del Plan Alimentario Nacional de Alfonsín, todo azul y con una familia tipo alzando los brazitos feliz dentro de la sigla?), o el fútbol sin codificar, por más que nos prometan seriedad, baje el riesgo país y nos repartan computadoras, la gente se cansa.
Grondona será un hijo de mil putas, pero tuvo razón en algo: Todo pasa.
La educación prohibida, investigación y guión: German Doin y Verónica Guzzo, 145:00, 2012.
1) Waldorf, Kilpatrick, Paulo Freire, et al.
En algún punto se empezó a creer que la enseñanza es un hecho violento, una manera de imponerse, de forma tal que si uno imparte conocimientos está dominando al otro. Así, de la noche a la mañana los maestros fueron vistos como un instrumento represivo de una entidad superior, cuya meta sería el mantenimiento de cierto orden. Para el mantenimiento de este orden, a los niños se les mete en la cabeza todo un conjunto de conceptos –“ideas prefabricadas”, las llaman-, a fin de anular su capacidad innata, su creatividad, sus emociones… Es decir, el objetivo es tener ocupados a los niños aprendiendo.
Las escuelas no serían otra cosa que la base que asegura hombres sumisos para la realización de tareas que, como un círculo vicioso, no harán más que perpetuar el orden en el que fueron formados -o educados.
Así las cosas, aquella entidad invisible y todopoderosa puede resumirse en la palabra Sistema, algo que nunca se supo muy bien qué es, pero que se supone mantenido por toda una serie de engranajes que trabajan en conjunto, los cuales es necesario mantener aceitados, limpios y obedientes -características todas ellas que comienzan a materializarse en las escuelas, donde esos engranajes todavía engranajitos, vestidos con guardapolvo y cantando loas a la bandera, se sientan unas cinco horas por día frente a un instrumento represivo que con el dedo índice siempre listo y el pizarrón detrás les habla sobre matemáticas, lengua, historia, geografía y una larga lista de “ideas preconcebidas”.
Callados y ocupados, los engranajitos pasan primero unos seis o siete años. Luego, ya sin guardapolvos y con una forma prácticamente definida, pasan otros cinco -período conocido como “educación secundaria”-, tras lo cual están listos para el paso final: la fábrica o la facultad -sedes desde las cuales se perpetúa para los que vienen debajo, los hijos de los engranajes ya adultos, este Sistema u Orden establecido, asegurando así, para siempre, que esto que llamamos Vida y algunos más optimistas Historia, continúe sin sobresaltos.
Habría entonces que preguntarse qué ocurriría si aboliéramos la educación, si ya no permitiéramos que nuestros hijos fuesen sometidos a la enseñanza, si acordáramos de una vez por todas que eso que se denomina “materias” son en realidad un mecanismo para anularlos, una intromisión a sus deseos, a sus ganas de ser libres y de disfrutar de la vida.
Porque, ¿está vacío el niño? ¿Hace falta que pase tanto tiempo encerrado llenándose la cabeza de cosas? ¿Acaso el niño no es ya un individuo, alguien? ¿No viene ya con gustos, inclinaciones y una sabiduría especial, que no se aprende en ningún lado? ¿No es mejor aprovechar todo eso, en vez de educarlo?
Pongamos por caso, eso de aprender a leer o siquiera a reconocer las letras a los cinco años… ¡cinco añitos! ¡Una edad en la que deben estar con su pandilla, subiéndose a los árboles, revolcándose en la tierra, cazando insectos, tirándoles piedras a las palomas o pateando una pelota! Rompiéndole algún vidrio al vecino… ¿por qué no, si es su deseo? ¿No es notorio acaso el empeño que pone la alfabetización en anular estos impulsos tan sanos y puros? Pero luego se pone peor. Porque vienen los números, los números y sus combinaciones, los signos de sumar y de restar, y los otros, que son aún más difíciles, todo lo cual llegado el caso se convertirá en algoritmos, álgebra, física, nociones de programación y finalmente química, el cielo no lo permita. Eso para no hablar de las vidas de San Martín o de Belgrano, que también hay que aprender, o más tarde las de Julio César y Nerón, que ni siquiera eran argentinos. Y nos estamos olvidando de la geografía y de sus diversos accidentes, de la medida del río Nilo y de la profundidad del Amazonas, de la capital de Austria y de que una vez Alemania no fue una, sino dos… ¿Se dan cuenta? ¿No es demasiado?
A pesar de las evidencias acumuladas de todo lo pernicioso que es esto, en años y años de escolarización, nadie o muy pocos hacen algo para cambiarlo –“La educación está prohibida”, como dicen unos chicos en un manifiesto de la película-, y seguimos mandando nuestros hijos a la escuela. Vamos, las evidencias están en nosotros mismos, en nuestra propia y sufrida experiencia… ¿O nadie recuerda haberle preguntado alguna vez a nuestros manipuladores de la secundaria algo como “Profe, ¿y esto para qué me sirve?”, cansados y con dolor de cabeza, medio dormidos sobre nuestros cuadernos? Y esta pregunta, tan básica, tan común, tan de todos los días, es sin embargo el paso fundamental, el comienzo de la revolución, la duda esencial que permite o permitirá el cambio…
Apuesto que los educadores o los teóricos que iniciaron el movimiento de las educaciones alternativas (Waldorf, Kilpatrick, Paulo Freire, et al.), se hicieron esta misma pregunta, o se repreguntaron a sí mismos, mejor dicho, la pregunta que venían haciéndose desde pequeños o desde adolescentes: ¿Para qué? Entonces se habrán contestado algo como esto: ¿No es mejor que el niño esté en contacto con la vida, con la vida misma, en vez de que esté en contacto con letras impresas y muertas? ¿No es mejor el contacto con la tierra, con el agua, con el aire? ¿Salir a ver los animalitos en su hábitat? ¿Y qué tal hacerse los propios juguetes? ¿Qué es eso de comprar una número cinco con la cara de Messi si podemos armar una con medias y papeles? ¿Y qué tal hornear el pan que vamos a comer, plantar las hierbas que aromatizarán nuestro plato, tejer la funda de nuestra flauta, rellenar los almohadones donde habremos de sentarnos? En todo esto hay también un aprendizaje, una enseñanza, una formación, un crecimiento, y lo mejor de todo es que el niño lo realiza sin darse cuenta, sin nadie que se lo señale desde un lugar de superioridad, sin nadie que lo evalúe, que le diga lo que hace bien o lo que hace mal, sino que lo hace jugando, disfrutando… ¡siendo!
Y ahí está otra de las cuestiones claves: el ser. Razón alimentada por otra pregunta: ¿Cómo voy a ser –ser yo mismo, convertirme en YO-, si me la paso aprendiendo quiénes fueron otros o, peor, mi cabeza es ocupada por ideas ajenas? Las ideas preconcebidas -llámense leyes de la física o la vida en el antiguo Egipto- ocupan un tiempo precioso que la persona debería ocupar en descubrirse a sí misma. El niño, más perspicaz y “abierto” al mundo que los adultos – “Un genio”, como dice la película-, ya sabe quién es, sólo que debe darse cuenta de ello en este contacto directo con los elementos. La mediación no sirve, y cualquier tipo de esclarecimiento debe verse como una intromisión. Por ello también es que nadie es mejor que otro… porque así como toda forma de hacer las cosas es personal y única, también lo es la forma de evaluar lo producido (afirmación de uno de los maestros entrevistados en la película).
Esta es otra de las raíces del gran árbol de la educación alternativa: el convencimiento de que es imposible el escalafón: si el niño aprende por sí solo, y por ende lo que quiere o lo que tiene ganas de aprender, debe pues analizar él mismo y sólo él si lo que hizo está bien o mal, si lo satisface o no. Y al no haber escalafones -nadie puede ponerse por encima de otro al desaparecer la noción de “calidad”-, nadie, en suma, es superior a nadie, con lo cual, en plan de igualdad, desaparece por sí sola la competencia. Es decir, no hay metas ni logros que cumplir, sino cientos, miles de caminos diferentes, y cada uno ilimitado, infinito y tan bueno como el de cualquiera.
Con esto la educación alternativa llega al meollo de su cuestión, el núcleo de su ser, el tronco del árbol: la vida es aprendizaje constante por un camino que no tiene por qué ser el de otros, donde vamos tomando cosas de aquí y de allí, un aprendizaje integral, completo, mente, alma y espíritu, y nos quedamos nada más con lo que nos interesa, haciendo meramente lo que nos viene en gana, sin detenernos a pensar o perder el tiempo en eso que en otros sitios alguien hubiera querido imponernos, los logaritmos, por caso, o la vida de Julio César.
Por lo menos ahorraríamos en la Enciclopedia Británica…
Pero aparte de ello, del ahorro en libros, y en tiempo para leerlos, ¿cuántos dolores de cabeza nos habríamos ahorrado de haber pasado por una “educación” así, aprendiendo lo que quisiéramos, a nuestro ritmo, sin necesidad de ir por caminos que no son los nuestros, los caminos que llevan a la gente convertirse en médicos o ingenieros, por ejemplo?
Yo, hoy por hoy, casi seguro que sería músico. Le habría dedicado mi vida a la guitarra -por lo menos desde los once o doce años en adelante. Aunque debo admitir que no sé si sería de los buenos, porque temo que sentarme en círculo junto a otros compañeritos con un almohadón en el trasero y que cualquier cosa que rasgara fuese tomada como pequeña obra de arte me habría quitado algo de disciplina, constancia y autocrítica. Bueno, no sería Dave Murray a lo mejor, o Marty Friedman -lectura y solfeo, metrónomos, el esfuerzo de copiar los fraseos de Paganini, etc.-, pero podría andar por ahí, como un trovador y mi guitarra a cuestas, con un morral tejido por mí mismo, haciendo feliz a la gente, tocando en bares canciones de Sui Géneris, o las que se aparecieran, cosas que hablaran de duendes y del amor…
2) Ahora, en serio
Amor… Esa es otra de las palabras que faltan en nuestras escuelas. Amor. En la película La educación prohibida se dice a cada rato: en las escuelas falta amor -en las escuelas “convencionales”, entiéndase. Y tanto se emocionan los educadores y teóricos mentando esta falta de amor, que hasta lloran en cámara, sintiendo el dolor de los niños desamparados en carne propia, y emocionando, de paso, al espectador, que recuerda cuánto sufría en aquellas aulas… o por lo menos es lo que induce la película a sentir: que verdaderamente pasar por la escuela -primaria y secundaria- fue un sufrimiento, y que está siendo un sufrimiento para nuestros hijos, del cual debemos sentirnos horrorosamente culpables.
Por más que un cartel al comienzo nos advierte que “Esta película es el resumen de un aprendizaje que continúa permanentemente y bajo ningún concepto debe considerarse concluyente o absoluto”, lo que sucede en pantalla nos habla de otra manera: la educación alternativa es la única opción verdadera, la única que vale la pena intentar y la única a fin de cuentas que les da a nuestros niños la posibilidad de ser libres y felices. Todo lo demás es imposición y engaño. El “sistema mal planteado” que se menciona todo el tiempo -el de las escuelas convencionales, o tradicionales- se ilustra con caras grises y expresiones lánguidas, miradas perdidas y ánimos extraviados, los chicos son todos infelices, repiten palabras que no entienden, sus movimientos son mecánicos, robóticos, y los maestros unos ogros, cuando no unas señoras desabridas que no saben vestirse, cosa que también, lo del vestirse, vale para los alumnos, horriblemente uniformados -olvidémonos de la poesía de las “palomitas blancas”, acá son pacientes de hospital. En cambio, en el sistema “bien planteado” -el de las escuelas alternativas- los niños corren felices por el campo, sus expresiones son de dicha y abunda el color, se tratan bien entre sí y mariposas y avioncitos de papel vuelan a su alrededor, invitándolos a jugar.
Pocas veces he visto una película que dirija más las simpatías del espectador. Estamos ante una obra programática, por supuesto, que se ha planteado un fin y que opera en consecuencia, conduciéndonos a pensar determinada cosa y no otra, haciéndonos creer que hemos vivido equivocados y que de no optar por lo que estas “educaciones alternativas” nos ofrecen seguiremos errados, maltratando niños, arruinando sus futuros.
En ese sentido el documental es burdo, hosco, sus trazos son gruesos y arruinan los bordes de las ideas, nos perdemos los detalles y es fácil caer en la trampa. La ficcionalización con la que se ilustra el problema -lo que ocurre en las escuelas convencionales- tiende a lo conclusivo y a lo absoluto, por más que el cartel nos avise de otra cosa. ¿Cómo puede ser que el único alumno “malo” del colegio secundario en la película quiera estudiar Marketing después de recibirse? ¡Justamente! El interés en una carrera comercial de este joven –nos hacen creer– lo lleva a ser violento con los que quieren protestar contra el sistema, los alumnos buenos que firman un manifiesto contra la educación que han venido recibiendo, alumnos con padres que no los escuchan y que no quieren ir a la facultad. Es sencillo: este joven violento y malo, que quiere ir a la facultad para hacer publicidades que hagan que la gente consuma lo que no necesita -¿para qué te vas a comprar una pelota si podés hacerte una con medias?-, es el logro del “sistema mal planteado”, un engranaje más, mientras que los demás chicos son angelitos que aún están a punto de salvarse -y de salvarnos. ¿Puede algo ser más obvio, concluyente o absoluto? ¿No nos están conduciendo de las narices? Me parece que en vez de ilustrar en forma cruel y grosera, magnificada, a los maestros y a los alumnos convencionales, deberían haber invitado sus voces a la película -cuatro o cinco ejemplos de escuelas y de secundarias estatales y/o privadas-, a fin, claro está, de hacer la idea menos concluyente, menos absoluta.
(Esta forma que tienen los realizadores de La educación prohibida de convencer al espectador es bastante ingenua y pretenciosa -tal vez por no haber estudiado Marketing-, pero si hablamos de ingenuidad y de pretenciosidad se lleva las palmas el momento en que la película ilustra la capacidad del niño de “absorber” conocimientos como si aquél fuera una célula que se alimenta del entorno. No está usado a modo de ejemplo literario, o analogía poética, sino como si se tratase de dos cuestiones científicamente equiparables. A saber: a) la manera que tiene una célula de seleccionar y dejar pasar a través de su membrana semipermeable lo que necesita para crecer y desarrollarse y b) la “absorción” de cultura por parte del niño [un organismo, según la película, que se crea a sí mismo y que se autorealiza]. Y así como el niño es un organismo, simplemente, la célula es un… ¡ser!… un ser que, como aquel otro organismo con piernas y guardapolvo (a veces), crece y se desarrolla sinla intervención del ser humano en ninguna de sus etapas…¿Alguien se acuerda de Imposturas intelectuales, el libro donde un par de científicos se mofan de los escritores y filósofos de moda que quieren convencernos de que sus estudios sociales pueden nutrirse de herramientas de las ciencias exactas y de las naturales? Bueno, algunos no leyeron ese libro. De paso, los realizadores incurren en una contradicción: si aprendemos de la cultura con idéntico mecanismo al que las células usan para nutrirse, es que sabemos ya -¡innatamente!- qué usar y qué no, qué es bueno y qué es malo, dónde está el acierto y dónde el error… Pero, ¿no me venían diciendo que el aprendizaje es algo integral, total, y que debemos aprovecharlo todo y que incluso los errores sirven, que no son más que pasos necesarios? El mecanismo de la cultura es falible -y bienvenido que lo sea, porque en la mezcla y en lo impensado hay una riqueza inagotable-, tan falible que la célula no puede permitirse hacer lo mismo. No estamos limitados a esta vida de ósmosis tan aburrida que tienen las células… y se nos permite en cambio el ensayo y el error, el análisis y la crítica… Si hay una forma de aprender de la cultura, como dice la película, es esta -por suerte- y no la de una ameba, que ya tiene todo resuelto.)
La película nos habla de amor y buena onda, pero lo que no nos dice la película, plena de entusiasmo y seguramente de buenas intenciones, como así también ninguno de los teóricos y pedagogos entrevistados, de varias partes del mundo, representantes, cada uno de ellos, de vertientes pedagógicas alternativas distintas, aunque con planteos muy similares, es qué hacemos con los contenidos.
Me hubiera gustado mucho que la película me contara acerca de esto, contenidos…
O no hablemos ya de “contenidos”, porque en la película se nos habla a las claras de lo pernicioso que resulta para el docente y el alumno la cumplimentación de un curriculum o de un plan de estudios, así como perniciosa es la exhibición de un diploma, “papel” que no comprueba en absoluto cuánto sabemos, por lo que a fin de cuentas es un papel inútil, un adorno burgués que de manera alguna resume o afirma nada…
Hablemos mejor, entonces, del saber. Hablemos del saber humano acumulado en siglos de humanidad. ¿Qué hacemos con él? Lo de la felicidad, la cooperación y la amistad están muy bien, y también eso del ser, que por lo menos es pintoresco, pero… ¿y el saber?
3) Eso no lo sabo… esto no lo sepo
(“Ya no tiene que ver con un aprender que dos más dos es cuatro, tiene que ver con el poder descubrir tu vocación… tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabés por dónde ir…” Nos dice una afable, tranquila y más que confiada educadora en la película acerca de qué es lo que importa, para que no queden dudas.)
Yo sé que les espanta el enciclopedismo -el para qué saber esto y el para qué saber lo otro-, pero no puede ser que uno de los educadores entrevistados en la película diga algo como “Lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, ehhh… dentro de… cuatro años, a lo mejor, cuando el chico salga de la escuela, ya va a estar completamente desactualizado”. Eso es falso, y una justificación ramplona, en todo caso, de la liviandad y de la cuasi despreocupación por enseñar que casi declaman con orgullo estos pedagogos. El progreso científico, por ejemplo, para mencionar sólo un caso, necesita de conocimientos que esta gente consideraría “desactualizados” para poder comprender cómo se llegó a los nuevos conocimientos, hipótesis o teorías. Lo “viejo” -si vale la pena hablar de un saber “viejo”- funciona como sustento y complemento a lo “nuevo”, a lo que en el mejor de los casos esta gente considera actual. ¿Cómo podemos comprender los cambios si no hemos aprendido lo previo? Hablan de descubrimiento… de no “bajar las cosas como verdades”, ¿pero cómo es posible descubrir nada sin un marco conceptual que modere lo que vamos viendo? No hay nada que se descubra en el vacío, o tal vez sí, que el fuego quema, por ejemplo, pero si no aprovechamos los conocimientos previos -otro de los educadores dice que hay que leer los criterios de la naturaleza, no los que salen en los libros (¿?)- en vez de ir hacia adelante nutriéndonos de experiencias y análisis previos nos quedamos -¡otra vez!- sólo con lo primigenio, que el fuego quema, por caso.
Rescato unas palabras de Jaim Etcheverry, docente e investigador que no fue invitado a participar de la película: “Al no requerirse conocimiento previo, se está enseñando que el conocimiento no es jerárquico, es decir, que es un edificio que puede comenzar a construirse por cualquier parte, sin cimientos. Eliminando de esta forma la existencia de una cierta secuencia y continuidad en la educación, se consolida la idea de que la secuencia y la continuidad nada tienen que ver con el pensamiento mismo” (La tragedia educativa, Fondo de Cultura Económica). Muy en cambio, la idea de aprendizaje que tienen los realizadores de La educación prohibida es la de mezclar los ingredientes para hacer una torta, tal como lo ilustran con una divertida animación, justificación, la del azúcar antes que la harina, o bien los huevos después de la leche, con la que pretenden de un plumazo barrer con la idea de planificación curricular. Como si se pudiera poner el carro delante del caballo, estos educadores estiman innecesario el bagaje, la historia incluso, así como toda contextualización. Por ende, no sería extraño que desacreditaran o intentaran al menos toda idea de lógica, y con ello la obligación de pensar en forma conceptual y rigurosa. Detengámonos a pensar solamente en las consecuencias políticas que una “idea” así tendría, políticas, económicas o sociales…
Por otro lado, ¿no temen que si el alumno -niño o adolescente- aprende sólo lo que quiere aprender, o, como dicen ustedes, lo que cree que necesita, no se está estrechando su mundo… simplificando su pensamiento, acotando sus recursos argumentales, su capacidad de expresión? Además, vuelven a incurrir en un error, esta vez uno categórico pues hace a su formulación de la educación como ajena a la idea de “preparar engranajes para el sistema”. Si el niño o adolescente sólo aprende lo que le interesa (o cree que le interesa), su aprendizaje es meramente instrumental, útil, preparado para un fin, uno solo, y nada más. La escolaridad así planteada resulta entonces más pragmática que la del sistema que dicen renegar, o, en otros términos, más papista que el Papa -para no agregar que una educación así alienta a la ignorancia.
4) Saber y Ser no son términos excluyentes, pero en la película sólo le han brindado oportunidad al Ser, nada más (aunque faltó explicarnos de qué clase de “ser” estamos hablando… si viviéramos en un mundo similar al que visitaba Carlos Castaneda de vez en cuando, tal vez bastaría con que fuésemos “uno”, en total comunión, con los hongos alucinógenos y los coyotes, desprovistos de saberes que no tuvieran que ver con nosotros -saber quién fue Mozart o de qué se trata el magnetismo-, pero en el mundo real… En el mundo real necesitamos de un nivel de abstracción tal -sin correlato con los objetos inmediatos de la naturaleza, o con los “seres” que pululan por ahí- que nos permita la elaboración de una clase de pensamiento para interactuar no ya con simpáticas entelequias como el alma, el espíritu y la mar en coche, sino con la política, lo social, la economía… Por eso vuelvo a preguntar, ¿de qué clase de Ser me están hablando todo el tiempo?)
Quiero creer que hay algo más, que hay otra cosa que por alguna razón no han mostrado… Pero en todo caso, si quieren convencernos a los padres de que enviemos nuestros hijos a una de estas escuelas -y puedo asegurar que los realizadores lo desean con todas sus fuerzas-, ¿por qué, si existe, si para ellos también es importante, no se nos habla del saber? ¿No creen que puede llegar a importarnos que nuestros hijos sepan algunas cosas? No ya a hacer pan, a tejer, rudimentos de percusión o a sembrar, sino matemáticas y qué fue eso de la Guerra Fría. ¿No creen importante o por lo menos a tener en cuenta que si queremos crecer como nación necesitamos ingenieros por ejemplo, o científicos, o físicos, para lo cual, no sé si alguien lo puede poner en duda, se debe alentar desde el comienzo de la escolaridad el estudio, el esfuerzo y la disciplina? Ustedes me perdonarán, pero viendo las idílicas imágenes de niños corriendo por el pasto, cosechando su comida y horneando su pan, y luego jóvenes en ronda, distendidos, y escuchando además lo que sus “maestros” tienen para decir, mientras rasgan una canción o les hablan del alma y del espíritu, yo no imagino un futuro con técnicos capacitados para brindarle al país un potencial humano que nos haga crecer, sino cuando menos una pacífica comunidad rural de menonitas en sandalias -les digo que así vamos muertos en las olimpíadas, eh.
Si se quiere ser bueno en algo -no para competir, señores, o superar al otro, sino simplemente como paso necesario para mejorar el mundo que habitamos, lo que ustedes mismos declaman-, hay mucho por aprender, pero mucho, y sencillamente no hay tiempo (¿cómo vamos a pretender que en los estudios superiores el alumno posea hábitos de investigación y de análisis complejos si antes o desde el principio no le exigimos nada? ¿La complejidad es creciente y yo recién empiezo ahora?). ¿O tienen miedo de que saber mucho -más que otro, quiero decir- sea competitivo? ¿Creen que “liberarse” es saber menos? ¿Liberarse de qué? Vi en la película a un muchacho “cargado” con mochilas, caminando con dificultad, así por lo menos me ilustraron cuánto hacemos sufrir a los jóvenes con nuestra pretensión de que se instruyan… Y al soltar las mochilas -nuestra carga-, el joven camina feliz… ¿pero hacia dónde? La transmisión de ciertos datos a nivel temprano -no sé cómo llamar a eso que mencionan como verdades de otros, o eso que hay en los libros– es imprescindible para luego comprender otros datos más elevados o complejos. Y también la evaluación de lo que se conoce. ¿Cómo puede ser subjetiva una evaluación en matemáticas, o en física, por ejemplo, y por ende descartada? ¡Ni siquiera en historia o cualquier ciencia social puede ser subjetiva la evaluación! Se sabe o no se sabe, eso es todo.
Me gustaría preguntarles a los realizadores o a quienes participan en la película, entrevistados, si no creen que la liviandad -por decir lo menos- que demuestran en estas maneras de enseñar, y esto de que el alumno se evalúe solo, o que estudie lo que le venga en gana, no alienta el facilismo y la dejadez. De eso no me dicen nada, y lo lamento, porque tanta alegría y tanta bondad que trasluce la película casi llegan a convencerme, en serio.
La abducción es el acto por el cual uno o más seres del espacio exterior secuestran a una persona y la llevan a algún sitio determinado -una nave espacial, por ejemplo, o algún punto del universo distante de la Tierra-, para ser estudiada. Luego, se la devuelve a su planeta -a la vida en sociedad, digamos-, aunque con ligeros cambios. Por ejemplo, el abducido comienza a inventar recuerdos, a tergiversar la realidad, etc. Estos falsos recuerdos los hacen divagar también hacia adelante, como una forma permanente de sostener lo que dicen que ocurrió.
En Argentina esto viene dándose desde hace un tiempo, con características especiales. Los abducidos aquí, vaya uno a saber por qué razón, suelen ser actores, periodistas, escritores, etc. (O sea, intelectuales de diverso orden o por lo menos trabajadores de la cultura.) Otra de las particularidades locales es que luego de su retorno -tras una ausencia prolongada en algunos casos, y extrañamente breve en otros-, los abducidos comienzan a hablar bien del gobierno. Le inventan a la Presidenta, al ex presidente y a los ministros un pasado heroico, y defienden cualquier cosa que hagan o hayan hecho, las cuales son, dicen, para el bien de todos. Suelen utilizar, cabe aclarar, frases insostenibles o bien difusas, herméticas, difíciles de comprender -dando una prueba cabal de que su paso al otro lado los afectó seriamente. Un ejemplo paradigmático es el de Víctor Hugo Morales, quien en algún punto fue cooptado -abducido, es decir- y luego de su regreso comenzó a hablar bobadas. Otro, es el del cine de Adrián Caetano, tristemente arruinado, quizá para siempre. Ya hemos citado en estas páginas, además, los ejemplos de Fito Páez, Juan Terranova y Leopoldo Brizuela, todos ellos artistas difícilmente recuperables… si es que vale la pena intentarlo (recuperarlos, digo).
A los ufólogos de todo el mundo les llama mucho la atención la manera en que la abducción funciona en este país. Creen que la “transformación” -por llamarla de alguna manera- que sufren los intelectuales capturados es de similares características a las que lograba el fascismo, el cual tenía como programa político la organización de un cuerpo colegiado (intelectuales de diverso orden) que lo representara ante la sociedad. No se sabe todavía si esto es cierto, o si las comparaciones son por lo menos pertinentes.
Hoy traemos el ejemplo de lo que le ocurrió al escritor Ernesto Mallo, quien el jueves 9 de agosto de 2012 le decía al diario y/o boletín oficial Página 12:
“La clase media es la que salió a cacerolear en la puerta de los bancos, pero se quedó calladita cuando desaparecían personas. La clase media está pataleando porque no puede comprar o vender departamentos y está dispuesta a inmolar a quien sea por sus dólares. Es la clase que hace que (Marcelo) Tinelli sea un éxito; tiene una gran admiración por el triunfo, no importa a qué precio. Se escandaliza cuando se descubren actos de corrupción que son magnificados –en cualquier sociedad, en todos los gobiernos del mundo hay corrupción–, pero no se escandaliza ante los grandes criminales, como los bancos o los empresarios. En la foto del crimen nunca están todos los que son. Las cárceles están llenas de pobres, tontos, irrecuperables. Pero los responsables de generar esas situaciones, de que un chico mal alimentado los primeros años de vida sea un irrecuperable, ¿ésos no son criminales? No están presos ni son perseguidos… Hay un dato que no sé por qué no se difunde. El índice más alto de criminalidad en la Argentina fue durante el gobierno de Menem. La criminalidad aumentó un mil por ciento durante el menemismo; ahora estamos en uno de los momentos más bajos. Y sin embargo, la cobertura mediática es mayor ahora”.
No se puede saber qué ocurrió en su cabeza. Lo único que está a la vista es el esfuerzo denodado, el empeño, el vigor puestos en esto que venimos comentando: hablar bien del gobierno, olvidarse de todo, mandar cualquier verdura.
1) Los falsos recuerdos que poseen los abducidos -tal vez un implante de alguna entidad superior-, los hace divagar, como ya señalamos: Mallo nos dice que la clase media estaba calladita cuando desaparecían personas… como si la clase gobernante de hoy hubiera puesto entonces el grito en el cielo. También nos dice que La clase media está pataleando porque no puede comprar o vender departamentos… frase en la que vemos otra vez la implantación de memorias, o más bien su borrado: ¿o no sabe este escritor nada acerca de las virtudes inmobiliarias de nuestros gobernantes? Que se dé una vuelta por el sur del país, a ver si encuentra algo que no sea de la familia Kirchner.
2) Lo segundo, Es la clase que hace que (Marcelo) Tinelli sea un éxito; tiene una gran admiración por el triunfo, no importa a qué precio… como si quien nos estuviera hablando fuese un esclarecido, alguien de cuyas obras podemos decir que son meritorias de un éxito que se le escapa, culpa del mal gusto imperante… Con lo que podemos argüir quizá que los abducidos comparten el desprecio stalinista por todo lo ligado el mero disfrute, al pasatismo, la llamada “banalidad pequeñoburguesa”, a la que ven como un pecado irredento, y un gusto por ende imposible de convivir con factores identitarios y movilizadores, típicos del “arte comprometido”, o por lo menos del bombo y el pogo que practica La Cámpora.
3) Sin embargo, Mallo ocurre en una contradicción luego: habla de que los actos de corrupción son magnificados… ¿No era acaso una costumbre de argentino pequeñoburgués dejar pasar la corrupción? ¿De qué clase social piensa Mallo que es la frase “Roba pero hace”? ¿Y qué es el “dejar hacer” si no una manera pasatista, conformista y banal de vivir la política? Y algo aún más importante: ¿No se da cuenta Mallo -o se hace el zota- de que la corrupción es la principal responsable de que haya chicos mal alimentados e irrecuperables? ¿No sabe que para que exista corrupción se debe sacar dinero de un lado -escuelas, hospitales, comedores, por ejemplo- para pasarlo a otro -inmobiliarias del sur, por caso?
4) Hay un dato que no sé por qué no se difunde. El índice más alto de criminalidad en la Argentina fue durante el gobierno de Menem, nos dice Mallo, en una clara muestra de borramiento por lo menos parcial de los datos que almacena. ¿Ya no se acuerda Mallo de quiénes gobernaban cierta provincia del sur durante la presidencia de Menem, de la cual decían que era la mejor que había tenido el país en su historia? ¿No fueron entonces parte responsable de la criminalidad que imperaba? Y otra cuestión: ¿no hay crímenes ahora mismo, todo el tiempo? ¿Qué es eso de que ahora estamos en uno de los momentos más bajos? ¿Cuántos muertos por día, por semana, por mes son necesarios para que alguien le preste atención a este índice? Y algo más: ¿quién lo maneja, el Indec?
(¿Alguien se acuerda de cuando los escritores eran hombres valientes y no estos seres amilanados que parecen venir de un espacio remoto donde su función es hacerles la corte –lamerles el culo, para usar términos populares- a los poderosos de turno?)
Siguiendo con nuestra columna “Todo lo que usted NO tiene que hacer si quiere escribir, aunque sea masomeno”, les traemos en esta oportunidad a la coach de relaciones de pareja señora Viviana Rivero, y su novela que ya va como por la séptima edición, Secreto bien guardado (Editorial Emecé, 2012).
Adelante Viviana:
“Durante el día, Amalia y Marthin solían cruzarse en alguna parte del hotel o por las mañanas en el desayuno; cuando lo hacían se saludaban de manera distante, a veces con una simple inclinación de cabeza; y en el tiempo que los alemanes llevaban en el Edén, sólo una vez se unieron a una actividad general del hotel; el programa elegido fue la cabalgata matutina del grupo ecuestre de Amalia. Si bien hubo sorpresa al encontrarse, el intercambio de palabras entre él y la muchacha fue exiguo, cual si nunca antes se hubieran visto antes”.
Primero que nada, debemos decir que el día incluye la mañana. Así que la conjunción “o”, usada para añadir otra posibilidad (por ejemplo: Ponete el blanco “o” el azul), no sirve cuando decimos algo como: “Se cruzaban durante el día o la mañana” (porque la mañana ya está ahí). En realidad, toda la idea de “la mañana” está de más… Y bien pensado, ya eso de “durante el día” sobra. A Viviana le habría bastado con algo como: “Amalia y Marthin solían cruzarse en alguna parte del hotel, a veces en el desayuno”.
Lo segundo, la cantidad de puntos y coma. Son esos signitos que se usan para bizquear en las conversaciones de chat. El popular “wink”. No sirven para otra cosa. Ya lo decía Kurt Vonnegut: los puntos y coma sólo se usan en redacciones de secundaria. En el caso del pequeñísimo párrafo que Viviana nos trae de ejemplo, vemos tres (¡3!) puntos y coma, encadenando oraciones que estarían mucho mejor encadenadas con puntos seguidos (las dos primeras), y con dos puntos hacia el final. Allí donde dice: “…sólo una vez se unieron a una actividad general del hotel”, ponemos los dos puntos para aclarar enseguida de qué se trata, creando un efímero suspenso mucho más efectivo que la sequedad del punto y coma, que parece terminar con la idea y pasar a otra cosa. ¿Ven? Queda más lindo.
Lo tercero, aquello de “Si bien hubo sorpresa al encontrarse, el intercambio de palabras entre él y la muchacha fue exiguo…”. Querida Viviana, así como lo cortez (Alberto) no quita lo cabral (Facundo), la sorpresa del encuentro no excluye la insignificancia del trato. Los amantes se ven, abren grandes los ojos, tal vez se sonrojan un poco y… ¡siguen su camino! ¿Por qué no, si la idea es que nadie se entere de que se aman? Hola y chau, como quien dice. Además, como ya nos venías contando, Viviana, no se esperaba mayor contacto o charla del encuentro… ¿o acaso no nos dijiste que cuando se veían “se saludaban de manera distante”?
Y para concluir la lección que nos trae Viviana, debemos rescatar -como si no saltara ante nuestros ojos-, el tremendo y se diría que hasta desmedido uso del énfasis puesto en el adverbio “antes”. Lo que así usado, como Vivi, vendría a decirnos algo como: “Nunca se habían visto en un tiempo anterior… ¡y anteriormente tampoco!”. Como para que a nadie le queden dudas, le queden.
Eso fue todo por hoy, amigos. Para más consejos acerca de lo que NO debe hacerse cuando se escribe -¡quizá a partir de este mismo libro, tan generoso!-, sigan sintonizados.
“La joven de largo vestido negro miró a través del ventanuco el rojizo resplandor que encendía el amanecer en las nubes y permaneció en silencio, con expresión serena. Por detrás, un goteo incesante de sangre caía y repiqueteaba, derramándose sobre la escalera”.
Primeras líneas de El umbral del bosque, del argentino Patricio Sturlese (Editorial Suma, 2012).
La verdad que ya cansan un poco -¡y son las primeras! ¿Por qué no poner algo como…
“La joven miró el amanecer. Detrás, la sangre se derramaba sobre la escalera”… y listo el pollo?
Alguien que se detiene a mirar un amanecer, debe estar tranquilo y basta muy poco para dar a entender que lo hace en silencio. ¡Se sobreentiende Sturlese! Si estuviera apurado no se quedaría como un pavo mirando el cielo. Y si está tranquilo, por ende, no va andar chillando.
¿Y para qué aclarar que la joven lleva vestido negro, y encima largo? ¿No conviene que el lector se la imagine en desabillé, por ejemplo?
¿Y lo del “ventanuco”? ¿A quién le importa si lo hace a través de un ventanuco, una ventana o un ventanal? Algún agujero en la pared debe de haber para estar viendo el amanecer, ¿no?
Y ya lo de “rojizo”, “resplandor” y “nubes” es demasiado. Un poco mucho, como decía mi tía. ¡Los amaneceres son rojizos y resplandecen Sturlese! Y en el cielo hay… ¡nubes!
Luego, eso del goteo incesante… ¡Si después nos dice que caía y repiqueteaba! ¡Todo lo que cae y repiquetea es incesante, Sturlese! Aparte se derramaba, ¿entendés? Todo lo que se derrama, fijate bien, ¡también cae!
No hay manera con estos pibes. Una sola clase en el taller literario y ya quieren publicar un libro.
Arrecife, Juan Villoro, 240 págs., 2012, Anagrama, Barcelona.
Yo no sé nada de muertes violentas y todo eso, pero he visto muchas series yanquis por lo menos. Cuando aparece alguien muerto, por un ejemplo con un arpón clavado en la espalda, ¿no se espera a la policía para retirar el cuerpo, a un juez, a un fiscal, a un detective, algo? ¿No “cuidan” el lugar a fin de preservar huellas y pruebas y esas cosas? ¿No ponen una cinta de “prohibido el paso” en torno al cadáver? Bueh… En la novela de Villoro no. Entran dos tipos con una camilla, levantan al difunto y se lo llevan. “Personal de intendencia”, pone Villoro.
En fin.
Me quedé pensando en eso y la novela ya se me arruinó un poco.
Después, ya más avanzada la novela, digamos en la página 35, medio abrumado por la cantidad de datos y de recuerdos agolpados del protagonista -vidas de otras personas, con las que se va cruzando-, pensé en otra cosa: en si ya hay algún nombre para la literatura que pergeñan los Villoros, Fresanes, Lorigas y en menor medida Bolaños de este mundo.
Tal vez no haya un nombre todavía, porque, simplemente, no hay nombre tampoco para la enfermedad que aqueja a los que basan su arte en la cita constante de aquello que los inspira (no es la “angustia de las influencias”, al decir de Harold Bloom, es otra cosa, porque estos tipos están muy contentos de mostrar lo que les gusta). El arte como curaduría, como selección, y también como cálculo. Un arte, por así decirlo, japonés: el de la apropiación de referencias para realizar un producto que nunca termina siendo propio, sino un rejunte, aunque refinado, de creaciones ajenas. El producto final puede resultar vistoso, ameno, disfrutable, e incluso, aunque raras veces, mejor que el original, pero salta a la vista que no es el impulso que les dio origen una fuerza sanguínea, un brote del alma, el cosquilleo de expresar cosas, sino más bien el ímpetu del coleccionista que llegado cierto punto quiere hacer algo con todo el material acumulado, aprovecharlo, digamos, de alguna manera. Los Villoros, Fresanes, Lorigas y en menor medida Bolaños de este mundo han leído mucho, han visto muchas series y muchas películas (clase B), algo de música han escuchado (rock de los setenta, principalmente) y es imposible no ver todo eso en sus libros.
Varias veces pensé, pues, que es obvio que hay un hilo conductor, un eje, una línea de puntos por lo menos, algo que los une, los emparenta y hasta hace que se confundan, pero no conseguía verlo del todo. Y ahora se me ocurre que, entre otras cosas, es el rock. La novela de Villoro es bastante rockera. Tenemos a Lou Reed dando vueltas por ahí, y a Jaco Pastorius, entre otros. Es que el protagonista es un ex bajista de rock y ex drogadicto que ahora trabaja como musicalizador en un acuario, y se la pasa recordando la época en que tenía una banda y hacía locuras, un poco espantado de tener un trabajo tan raro, en un ambiente kitsch, artificial, farsante. Su vida se transformó en lo que de joven nunca hubiera pensado, una traición a sus principios, o por lo menos a sus gustos.
Pero esta novela no es sobre la juventud perdida, o sobre cómo nos ponemos viejos, nos arruinamos y esas cosas (asuntos más bien colaterales), sino sobre un crimen, o un par de crímenes. Una novela policial, quiero decir. Con muertes, misterios, amigos sospechados y algo de corrupción política.
En este contexto, mencionar datos de la vida de Jaco Pastorius -cómo murió, quién fue su mentor, etc.-, es raro, tal vez algo kitsch, un poquito artificial, tal vez una farsa. ¿Quién quiere saber nada de Jaco Pastorius leyendo una novela? Luego, en la página 99 el protagonista nos dice quién fue Ahmad Rashad/Bobby Moore, y luego en la 100, nos informamos acerca de Khalifa Rashad. Sigue siendo raro. El problema no es que las novelas se confeccionen con información que por lo general no viene al caso (eso se hizo siempre: las dichosas muestras de erudición que rescatan durante unas cuantas líneas al escritor cuando se queda sin ideas), sino que esa información hoy se consigue fácil.
-Hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
-Escritor, padre.
-¿Y si no te sale?
-Leo la Wikipedia un rato y copio lo que más me guste.
-Adelante.
Cosas que no me gustaron:
Página 63: “El Tercer Mundo existe para salvar de aburrimiento a los europeos”. Bueno, sí. ¿Quién no lo sabe? Y más, en la página 146: “Estados Unidos y Europa llenaron el mundo de mierda para desarrollarse, pero no quieren que hagamos lo mismo”. ¿Por qué no podemos eliminar la protesta de bajo vuelo, la queja gallinácea, de la literatura? ¿No es acaso este supuesto compromiso otra forma de sumisión?
Página 78: “Mientras él se relajaba en el jardín, la madre preparaba alegres guisos sin sabores”. O lo uno, alegre, o lo otro, sin sabores.
Página 122: Aparece una argentina. El esfuerzo de Villoro por hacernos notar tal cosa y convencernos de que el protagonista está charlando con una argentina es de tan denodado un poco lastimero: a los “nene”, “vos”, “boludo”, “romper las pelotas”, etc., se suman la petulancia desmedida con la que se nos identifica en todos lados. No puede decirse que esté mal logrado (a no ser una de las frases de la argentina: “El agua está envenenada, ¿a qué sí?”. Ese ¿a qué sí? yo lo cambiaría por un ¿no es cierto?), pero la aparición de este estereotipo, pintarrajeado, también es porque sí. Por mí, la turista argentina podía haberse quedado en casa, y ni aparecer por la novela. ¿A qué viene? ¿Para que Villoro demuestre que sabe -más o menos- cómo hablamos los argentinos?
Página 124: “Tomé un taxi de sonoras hojalatas”. ¿En serio Villoro, o nos estás jodiendo? ¿Sonoras hojalatas?
Página 130: “Corrí con el impulso de quien tiene algo que encontrar”. No me cierra, che. El que tiene algo que encontrar más bien va a tientas, despacio, fijándose en todo, tratando de no perderse nada, pensando, de paso, en cada detalle que pudo habérsele escapado. La figura de quien tiene algo que encontrar, se debe usar para eso, no para el que corre desesperado.
Página 157: El protagonista mira cierto paisaje a través de una ventana que nunca ha sido limpiada. Justo en ese momento, se entera de una mala noticia. Y dice, reflexionando hondamente: “La vida era un vidrio sucio, saturado de salitre”. Cursi.
Página 178: “Los lugares apartados sirven para decir cosas que en otro sitio carecen de sentido”. ¿Lo qué? Para mí lo que carece de sentido es esta frase.
En varias páginas: ¡La cantidad de veces que se dice la expresión “Estás pedo”! (Por Estar en pedo).
Cosas que me gustaron:
Página 116: “Se puso de pie, con la energía de quien irá lejos”. Muy buena imagen.
Página 129: “El viento sopló de pronto, tirando una sombrilla. Sandra se despertó. Me miró con susto, como si yo fuera el responsable del mal clima”. ¿Quién no sintió algo como eso alguna vez y no lo pudo explicar?
Página 146: “Los amigos de la infancia son un suero que te conecta con cosas que no quieres recordar”. Ja. ¿A quién no le pasó?
Página 177: “Nunca confíes en un fumigador que no hable maravillas de los insectos”. Mucha razón. El mejor, es quien respeta al enemigo.
Página 180: La acertadísima descripción del turismo que hace uno de los personajes: castigo aceptado como diversión, gente con sándwichs indigeribles en el estómago y la cabeza a punto de estallar por el jet-lag. Una visión desangelada del mundo, con la que suelo no concordar, pero que me hizo mucha gracia.
Las últimas páginas de la novela, luego del embrollo policial-político-rockero-ecologista-bien pensante, son muy buenas: una distopía, un mal sueño, la forma en que acaban todos los paraísos artificiales.
La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa, 232 págs., 2012, Alfaguara, Buenos Aires.
¿Qué pasa Vargas? Tenés tu Nobel, te invitan a inaugurar ferias del libro, habrás hecho algún que otro millón… ¿no? Divertite con todo eso, aprovechalo, animate un poco. ¿Para qué deprimirte pensando que “la especie humana está en riesgo” culpa de una “confrontación o un accidente atómico, o la locura sanguinaria de los fanatismos religiosos y la erosión del medio ambiente” (pág. 201).
¿No será un poco mucho?
Me amargaste más que Sabato, mirá lo que te digo. Es más, preferiría salir a tomar algo con Elisa Carrió, que se queja menos.
¿A qué vienen esas reflexiones de que hoy la cultura te está tomando el pelo? ¿A vos solo? Pero bueno, dejemos eso. Pongamos que tenés razón, pero… ¿qué remedio hay? Sin ir más lejos, vos mismo das la clave de todo el asunto en un solo párrafo de tu libro: “No se trata de un problema, porque los problemas tienen solución y este no lo tiene. Es una realidad de la civilización de nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria” (pág. 134). Exacto.
¿Seguimos? Como quieras. Pero mirá, antes te quiero decir una cosita: Yo ya había leído tu libro. Sí, en serio, sólo que antes de que lo sacaras. Me leí, por caso, Cultura y contracultura, de Jorge Bosch, La tragedia educativa, de Etcheverry, y Los bárbaros, de Baricco. Todos estos son, perdoname, mejor que tu propia versión del “problema” -aunque hay que decir que los dos primeros, como el tuyo, son bastante quejosos. Digamos que me quedo con Los bárbaros, que en vez de llorar por la leche derramada la aprovecha para que al menos coma el gato.
¿Qué hace Baricco que vos no? Simple: se ríe del asunto. Y no sólo eso, a contramano de la idea peregrina que tienen Jorge Bosch, Etcheverry y tú mismo de que todo-pasado-fue-mejor-ay-cómo-sufrimos-las-madres, Baricco nos cuenta de que acerca del malestar de la cultura, de la liviandad y de la inmoralidad de la sociedad ya había algunos que se asustaban en… ¡1824! Un año al que apuesto desearías volver por más de una razón. Pero fijate, ese año un tal Beethoven presenta una sinfonía en Viena. Y un crítico londinense se alarmó de lo que escuchó en la sala, clamando que el gusto se había rendido a la frivolidad, la afectación y la superficialidad, algo propio de “cerebros que no consiguen pensar en otra cosa que no sean los trajes, la moda, el chisme, la lectura de novelas y la disipación moral”. Tomá para vos. 1824: ¡lo que faltaba para que empezara Tinelli!
Pero te pido que te detengas en una fracesita de este crítico: Cerebros que sólo piensan en la lectura de novelas. ¿Te imaginás lo que habría pensado este tipo de La ciudad y los perros, por ejemplo? Yo creo, estimado, que este crítico habría dicho que esa novela está escrita para lectores que se merecen la sinfonía de Beethoven.
La “aventura espiritual” que vos decís haber descubierto en los libros, y que lamentás que los jóvenes de hoy ni se asomen a mirar, en los tiempos en que Beethoven presentó su dichosa sinfonía no era más que un pasatiempo baladí, carente de elegancia, de pureza, sin la elaboración que necesitan la ciencia o el verdadero arte. ¿Sabés lo que habrían hecho con tu amado Joyce?
Estoy con vos en que el esnobismo es una plaga que viene cegando segando la calidad allí donde se anima a aparecer, para suplantarla por cualquier cosa de digestión rápida, fácil y sin problemas, y que cuando no es el esnobismo se trata de una mera ramplonería instaurada por mercaderes más vivos que uno, capaces de dirigir nuestros gustos y apetencias, de programar las luces de un escenario donde debamos movernos una temporada o dos, pero… ¿no fue siempre así? No sé flaco, yo a veces deseo haber nacido en los cincuenta para una década más tarde haber disfrutado del programa de Ed Sullivan cuando llevó a los Beatles. O en los sesenta para ver una década después a los Sex Pistols en algún programa que mostrara los “nuevos valores” de entonces. Y ahora me lamento como un pavote de que mi hija cante todo el día los éxitos de Selena Gómez. Sé que ella, dentro de un par de décadas, se lamentará de lo que les guste a sus hijos, preguntándose dónde han quedado el buen gusto, el refinamiento, o aunque sea la actitud -tal vez, si Dios me asiste, desee entonces haber nacido en los ochenta para no perderse el surgir de Nirvana en los noventa (¿y qué duda cabe de que en todos los casos estamos hablando de gustos digitados por la Industria?).
Yo creo que como crítico cultural, o escritor, ya que estamos, pero siempre pensando en que el trabajo de uno es ver y escuchar atentamente, lo que cuenta es qué hacemos con el tiempo en que nos tocó vivir. Añorar es para giles, y lamentarse para perdedores. Baricco, por caso, toma el ejemplo de Walter Benjamin, que estudiaba al mundo, su manera de pensar, valiéndose obviamente del presente, pero no para elaborar una queja de lo que se estaba dejando atrás, sino para predecir qué vendría en el futuro. Su objetivo era adelantarse, no quedarse rezagado preguntándose por qué ya nadie lee a Joyce. Lo que animaba su trabajo, pues, era lo que vendría. Y para eso se valía de cualquier cosa, no le hacía asco a nada. Hasta se aprovechaba del ratón Mickey. Entendía que una civilización se construye no sólo con las curvas más altas de su pensar, sino también con sus movimientos más mínimos e insignificantes (Los bárbaros, pág. 26). Su lección, si le interesó darla, es que el latido de una época se puede encontrar tanto en las tenebrosas páginas de Kafka como en la publicidad de un desodorante. Hay que saber escuchar, prestar oídos a todo. Vivir.
[Pero está claro que en La civilización del espectáculo quien escribe es un intelectual de otra índole: “Confieso que tengo poca curiosidad por el futuro, en el que, tal como van las cosas, tiendo a descreer” (pág. 203). Y peor aún, su deseo apenas solapado del final: “(…) la robotización de una humanidad organizada en función de la inteligencia artificial es imparable. A menos, claro, que un cataclismo nuclear, por obra de un accidente o una acción terrorista nos regrese a las cavernas. Habría que empezar de nuevo, entonces, y a ver si esta segunda vez lo hacemos mejor” (pág. 212).
Vargas también se acuerda de Benjamin, y del uso que le daba a la cultura para entender el presente y aun el futuro, pero nada dice de que Benjamin para esto se valía de todo lo que encontraba (de Walt Disney, por caso, o de la radio), sino que menciona simplemente el amor de Benjamin por Baudelaire. En este recorte de Vargas de los intereses de Benjamin se demuestra su desdén por todo lo que no sea cultura letrada (y de la considerada de calidad, esa que todos debemos leer). La falta de interés por los cruces, los experimentos, los cambios, amalgamas, lo vuelve obsoleto. Por supuesto, él lo sabe de sobra: para suscribir todas sus quejas, temores y certezas, Vargas recupera en La civilización del espectáculo un discurso que dio para aceptar un premio en 1996 (12 paginotas), un texto donde nos aclara que la ficción literaria nos atrapa de por vida, y la televisiva, en cambio, es efímera -¿habrá visto The Wire? El nombre del texto: “Dinosaurios en tiempos difíciles”.]
Animate Vargas. Dale, probá el Facebook.
Señales que precederán al fin del mundo, Yuri Herrera, 120 págs., 2010, Periférica, En algún lugar de España.
Rara vez he comprado una novela por su título. A ver… Bajo el culo del sapo, de Tibor Fischer, Todas las familias son psicóticas, de Douglas Coupland, Bajo este sol tremendo, de Busqued… y algunas pocas más y pará de contar. Pero esto es apenas cierto, porque de todos ellos algo ya sabía, algo ya había leído sobre ellos, o por lo menos algo imaginaba.
O sea que en realidad nunca había comprado una novela sólo por su título. Hasta ahora.
Efectivamente, nada sabía de Yuri Herrera. Nada. Ni de dónde venía, ni que era un doctor en alguna cosa y que enseña dicha cosa en no sé qué facultad (información de solapa), tampoco sabía qué había escrito antes si era el caso, o a quién se parecía.
Parecer, se parece un poco al tipo que nos vende agua y que tiene su negocio a unas cuadras de casa. La misma mirada. O como dicen los viejos, el mismo corte de cara. También se parece a Juan Rulfo.
No sólo en que es mexicano, y en que sus libros son cortitos así, sino en que sus obras son más que nada un trabajo sobre el lenguaje. Es más. Es tan preciso, lacónico y justo, que se podría decir que, como Rulfo, Yuri ya ha escrito todo lo que tenía para escribir en apenas un par de libritos. Espero que no sea así, por supuesto, en el fondo espero que no sea así, pero también puede ser que el esmero (desmedido para lo que estamos acostumbrados a leer) puesto en su trabajo -original, único-, redunde de seguir por el mismísimo camino en obras que inevitablemente sufrirán la comparación con las primeras.
Más, ya sobra.
Y escribir otra cosa (¡¿cambiar de registro!? ¡Por Dios!)… pues difícil que valga la pena.
Así ocurre cuando un escritor se destaca del resto. Le pasó a Ariel Bermani, cuya primera novela, Leer y escribir, tenía todo lo que uno espera encontrar, esto que vengo diciendo de la precisión, de la palabra justa para el momento justo, que a su vez con un poco de talento produce obras originales y únicas, frescas, novedosas, y que de persistir en nuevos libros suele ocasionar no otra cosa que repeticiones vanas y finalmente tedio. A Bermani le bastó con uno más.
Pero estábamos hablando de Yuri.
Yuri es mexicano y escribe en mexicano, pues. Sabiendo que la herramienta más valiosa de un escritor es su lengua, no la arruina con la idea de que lo puedan leer en España sin problemas. No provoca esas obras sosas, neutras, frías, el “grado cero del gusto” que alientan las aduanas literarias y del que se contagian escritores que se presentan a premios intercontinentales.
Si hay un riesgo, es el de ser uno mismo.
La historia de Señales que precederán al fin del mundo es un poco rulfiana, si vamos al caso. Una mujer (joven) parte en busca de su hermano -aunque no para cobrarle nada, como el hombre que partió en la novela de Rulfo a buscar a su padre, que lo tuvo en el olvido, sino para traerlo de vuelta-, se mete entonces por tierras inhóspitas, donde no la quieren y recibe en el camino poca ayuda, de personajes raros todos. Tampoco es que estén o siquiera parezcan todos muertos en la novela de Yuri, como en la de Rulfo, la mayoría están vivos, bien vivos, y engañan, disparan, huelen mal, le quieren meter mano, o por lo menos convencerla que de todos los bandos posibles el mejor es el de ellos. O sea, el mal le sale cada rato al paso y la tienta: Vente conmigo corazón… etc. Pero ella va como aliviada de sensaciones, con la vista puesta nada más que en su objetivo, como una leona a la cual no su hambre sino el de sus hijos le ha hecho olvidar todo lo demás.
En la contratapa alguien que no conozco se anima a comparar la novela de Yuri con los cuentos de la mitología, aquellos donde el héroe -supongo que se refiere a esto-, va sorteando pruebas, realizando trabajos imposibles, presentándose de tanto en tanto ante una puerta nueva, en las que guardianes furiosos y desconfiados le plantean diversos asuntos a resolver, o por lo menos una prenda que les retribuya su bondad de permitirle el paso. No va desencaminado quien lo dice. Aunque también puede leerse como novela de iniciación… por más que la jovencita ya esté más que iniciada y tenga experiencia de sobra en algunas cuestiones. Pero es eso, también, el descubrimiento para la protagonista de terrenos nuevos, donde para salir ilesa debe pues emplear talentos que ya conoce. Y es, de yapa, una iniciación porque como le pasa al muchachito este de El guardián entre el centeno (por mencionar una novela de joven-en-problemas-descubre-el-mundo que a mí me gusta, sólo por eso), a la vuelta del viaje ya no hay vuelta. Lo que dicen: volver de un viaje memorable es imposible, porque uno ya es otro. O lo que es lo mismo: no hay donde volver, porque todo se ha transformado.
Pero Makina no es un Holden Caulfield, digamos. El querido Holden al lado de esta, la joven protagonista, es un nene de pecho todavía, quien ante los ruedos que le salen al paso no tiene más que su capacidad cínica para defenderse. Makina, en cambio, tiene uñas.
Hacia el final, la muchacha se descubre un poquitín política. Su rebeldía tiene una causa. Es que resulta que un policía de frontera -uno que se da aires de capataz, en el border méxico-gabacho-, pone en fila a unos cuantos paisanos, todos arrodillados, y se les burla de su analfabetismo, diciéndoles algo como Si quieren pasar, póngame acá por escrito quiénes son ustedes, ja ja, ¡brutos! Claro, la única capaz de agarrar el lápiz y escribir es nuestra heroína, quien aparte de política se descubre levemente poética, aunque su poesía sea injuriosa, dura, militante: Somos los condenados de la tierra… somos los que limpiamos su mierda… etc. De repente, la joven rebelde se convierte en líder de una manada de desposeídos que lo único que pretenden es adentrarse en los states para hacerles el trabajo sucio a los gringos y ganarse el pan, ganarse su miseria. Makina no quiere eso, cuando los pobres diablos ya la estaban ungiendo como patrona y el policía golpeado en su orgullo se aleja puteando, ella, Makina, da media vuelta y se vuelve con su familia…
O quién sabe…
Porque esta es una novela sobre el fin del mundo, recordemos el fabuloso título que me hizo comprarla. La partecita anterior es medio traída de los pelos, poco creíble en el marco de una novela, sí, increíble, tal vez y nada más el intento a mi parecer innecesario de ilustrar brevemente la realidad social en la que se mueve la protagonista, como si no hubiera bastado acaso con la intensidad de lo mejor y más acabado que esta novela posee: su lenguaje… la capacidad abrasadora de su discurso para dar forma a un universo nuevo, una vez que el otro (el de los escritores sosos y todos iguales) ya ha dejado de existir.
Si lo sabrán los revolucionarios, la fuerza reside en las palabras.