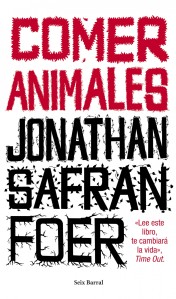Ayer mi Ubuntu tuvo su primer cuelgue. Culpa de la impresora. Estoy leyendo un libro, justamente, que dice que una de las principales causas -si no la única- por las que el sistema puede fallar es el hardware: le enchufé vía USB la impresora y al buscar el driver se colgó, no lo encontró, yo metí mano tal vez antes de que finalizara el proceso y ahí todo se detuvo. Debería pues añadir a la falla del hardware la ansiedad humana.
Es extraño ese sabor que queda luego de errar en algo, el sabor de la incompletud, de lo no terminado, de lo hecho a medias. Es un sabor reconocible, sin importar el objeto del descuido, el objeto de la falla o del error. Tampoco hay que ir por la vida acertando a cada rato, o buscando la perfección, cuidándose de no meter la pata, con nuestras dotes cercenadas por el miedo, aunque hay que decir que cuando las cosas salen bien, todas en fila, el camino a recorrer se nos presenta llano, limpio a los costados, con visibilidad plena, y sobre todo sin nadie que nos persiga detrás, recordándonos nuestro error, nuestro apuro, nuestra ansiedad.
A veces, el sabor de la incompletud, de lo hecho a medias, se puede notar en las caras. El sábado vi la pelea de Erik Morales. Estaba gordo y cansado. Cansado, quiero decir, antes de subir al ring. Presa de su talento, todavía, a pesar de los kilos y de los años, pudo encajar alguna que otra trompada certera y romperle la nariz al rival -un joven de sangre portoriqueña que la verdad promete bastante-, pero él mismo, de entrada, sabía que no iba a ser suficiente, que por más que el otro tuviera la nariz rota -y menos experiencia y muy probablemente menos talento- iba a ganar la pelea. Se notaba en el boxeador joven el vigor no de los años o del entrenamiento, sino ese que da la seguridad, rara cualidad en los hambrientos de gloria, esta de la templanza y del manejo de los tiempos, lo que le permitió al fin y al cabo manejar al pobre Morales hacia su derrota. Primero hacia la lona, luego hacia la derrota. Es más, por momentos parecía que por respeto el joven portoriqueño no quería dañarlo demasiado. Que total la pelea estaba ganada y poco más podía hacerse por ello, a no ser terminar con el rival antes de tiempo, cosa que no se molestó en hacer. Prefiero los boxeadores así, sin espíritu sanguinario, de los cuales el mejor quizá haya sido Nicolino Loche, que en vez de ganarle al rival con golpes le ganaba con quiebres de cintura y fintas. Los demás se desesperaban y terminaban perdiendo los estribos, haciendo cualquier cosa en el ring, dando lástima, tirando golpes a la nada, mientras Nicolino llegaba al final de la pelea fresco como una lechuga.
De todos los deportes, el boxeo es quizá el que mejor ilustra la vida misma, o cuyas acciones y/o desiciones nos permiten analogías con lo que hacemos y/o elegimos en cada jornada. Si ponemos la cara o no, si esquivamos los golpes o no, si escapamos o no, si nos ponemos contra las cuerdas y aguantamos o no, si vamos de frente o no, si calculamos o actuamos desesperadamente, si entregamos todo lo que tenemos de una o esperamos el mejor momento, etc. Y solos, siempre solos. En el ring el boxeador está solo. Por más que rece o se persigne antes de cada asalto -Erik Morales-, por más que sepa que su amor está ahí abajo, en un costado, mirando atentamente, el boxeador está solo. Eso de todos nosotros lo saben los ateos, y los demás confían en lo contrario, por más que la evidencia sea otra: estamos solos y en todo caso aquello que necesitamos -los nombres que se les quiera dar a dios, los nombres que se les quiera dar al cielo- siempre está demasiado lejos como para pedirle ayuda.
De Ubuntu pasé al boxeo y de allí a hablar de la vida misma no por un antojo, sino porque es en lo que estoy metido ahora. Probando y aprendiendo sobre el sistema operativo recién instalado, viendo bastante boxeo -Maravilla Martínez el sábado anterior, el Terrible Morales éste, y el sábado que viene Arthur “King” Abraham, un boxeador que nunca me convenció del todo-, y leyendo un libro de autoayuda: Adelante al pasado.
No he empezado otro -libro de autoayuda quiero decir-, debido a mis preconceptos, que molestan bastante en la lectura, que me hacen ver todo sonso y baladí, y tal vez no siempre lo sea, debido a estas trabas, digo, tengo que ir de a poco en la materia.
Hay que reconocer algo: Vadim Zeland hace lo imposible porque la gente se sienta mejor. Casi que puedo “ver” al lector al que este libro está dirigido -no un escéptico de mierda como yo, por supuesto- disfrutar con cada página, diciendo para sus adentros “tiene razón, tiene razón”, mientras asciente con la cabeza y esboza una sonrisa ya de hombre un poco más feliz.
Los últimos párrafos que vengo leyendo fueron a mi pesar bastante interesantes, no puedo decir otra cosa. Eso sí: la forma de presentar lo que dice no puede convencerme en absoluto. Habla de “péndulos”. Tal vez me perdí el concepto de péndulo cuando empezó a hablar de ellos, pero creo que sería más conveniente para el respeto que merece -creo yo- la inteligencia de sus lectores que hablara de “eso” de otra manera. Es difícil imaginar algo que pende sobre nuestras cabezas todo el tiempo y que se aprovecha de nuestra energía negativa para hacerse fuerte y así vaciarnos de lo bueno o positivo que nos queda. El “péndulo” desea nuestro mal y es nuestro deber “hundirlo”.
Quitando este concepto, que por el momento me parece una boludez, voy a lo interesante: la enfermedad -el “estar enfermo”- algunas veces puede muy bien ser un miedo instaurado por los comerciantes que se aprovechan de nuestra situación. Ejemplo: publicidad de yogur contra la constipación, de pronto todos nos sentimos un poco más hinchados. Ejemplo 2: publicidad de pastillas efervescentes contra la gripe, de pronto todos nos sentimos resfriados. Ejemplo 3: publicidad de botellitas milagrosas que hay que tomar todos los días en el desayuno para prevenir un montón de enfermedades, de pronto todos nos sentimos… constipados, con gripe y estúpidos por no haber empezado antes con las botellitas.
Para la industria farmaceútica/alimentaria/de mediciana prepaga nunca estamos del todo sanos. Eso es cierto, mientras más prestamos atención a lo que se demanda de nosotros ahí fuera, peor estamos: todos escapamos a los cánones de lo que se considera hoy por hoy un hombre sano, por lo que siempre andamos comprando porquerías en la farmacia o en el supermercado, haciendo dietas y por supuesto afiliándonos a planes de salud. En eso, Vadim tiene toda la razón del mundo. Lo malo es que lo presente en forma de estos jodidos “péndulos”. Los “péndulos de la enfermedad”, los “péndulos de las malas influencias”, etc. Los comerciantes -malos doctores, malos farmacéuticos- se asocian de una manera u otra con esos “péndulos” y se aprovechan de nuestras energías negativas y de nuestros miedos.
Voy a seguir leyendo. Tal vez consiga ver a esta idea del “péndulo” como algo cierto, volcar su concepto que considero errado o por lo menos místico en otra cosa, algo, por decir, asible.
Ay, ay, ay, anoche vi la última película de Alex de la Iglesia, Balada triste de trompeta. Por Dios, qué mamarracho, qué bodrio insufrible, que tremenda porquería. Después de esta “cosa”, Alex de la Iglesia haría bien en dedicarse a la bebida y olvidarlo todo.
Sé que no debería ser para tanto, pero por alguna razón ver películas malísimas me pone de un humor pésimo, como pegarle descalzo a la pata de la cama al levantarse. Uno ya no es el mismo por el resto del día. No sé, pero me amarga muchísimo, me mal dispone para otros asuntos que deberían -y en realidad lo son- ser más importantes. Cuando la película es muy pero muy mala en vez de despegarme de la pantalla pierdo el tiempo -atontado, embrutecido- tratando de “meterme” en la cabeza del director, ver qué quiso hacer, si estaba borracho o drogado -si lo estuvo durante los meses que duró la filmación-, y así mismo intento comprender qué paso frente a los ojos del encargado del casting, cómo hizo para elegir esos actores, si justo la vista se le nubló por completo, si el montajista en realidad quiso jugarnos una broma o si toda esta gente percibe la realidad de una manera muy distinta al resto de los mortales, nosotros, que sufrimos con las barbaridades que sacan a la calle, etc. Por supuesto, no llego a conclusión alguna y esto me desanima más, después duermo mal o no puedo dormir en absoluto, perseguido por los horrores que acabo de presenciar, que todavía bullen en mi cabeza, que trata en vano de armar un “hilo” con todo ello, llegar a alguna coherencia, aunque pobre, aunque limitada.
Encima, los cineastas (malos) españoles comparten con los cineastas (malos) argentinos al parecer la imperiosa necesidad de referirse directa o tangencialmente a las peores épocas de sus países (la guerra civil y el Franquismo en un caso, el Proceso en el otro) en veladas referencias o burdas alusiones sin más vueltas, como si cada uno de ellos se sintiera en la potestad de una verdad todavía no dicha, un misterio aún oculto, un intríngulis irresuelto que viniera a hechar luz (¡más luz!) sobre épocas oscuras… o por lo menos como si nos hiciera falta su reproche contra los compatriotas de esos años, su valiente y audaz mirada, sus valientes y audaces opiniones. En realidad, hacen mucho por volverlo todo más infame y uno no puede dejar de sentir el uso espurio, el aprovechamiento, y ver esas épocas como un recurso de directores sin talento, como si mentarlas en sus obras volviera a éstas algo serio, respetable y a lo que prestarle atención. Cuando Daniel Defoe se quedaba sin ideas para su naúfrago Robinson, lo mandaba a nadar al barco semihundido, para mientras tanto pensar en algo y tener qué poner en la hoja. Cuando los cineastas (malos) españoles y los cineastas (malos) argentinos se quedan sin ideas, mandan a sus historias/personajes unos años atrás y listo.
Pero basta de esto, que me pone peor.
Sigo, en la medida de los posible, adentrándome en este asunto del transurfing, es decir hasta donde me permita la paciencia, poquito a poco, algunas páginas por día, leyendo el libro del ruso Vadim Zeland.
Contra toda evidencia, me digo que ya aparecerá algo revelador y entonces sigo.
Mientras, me detengo en lo siguiente, que si no es “revelador” contiene al menos algunas claves tal vez útiles para mí en este momento -aunque uno llegado el caso puede encontrar a cualquier barbaridad como algo “útil” si necesita salir del paso o por lo menos arreglárselas con algo: el autor sigue con la idea de darle poca importancia a las cosas. Para él, esto es “relajarse”. El mundo no es ni malo ni bueno, ni miserable, ni importante; el mundo no es nada. No hay que prestarle mayor atención. Curiosamente, esto no es indolencia ni apatía; esto es “armonía”. Como quien dice: Si creés que para el mundo no existís, hacé que el mundo deje de existir para tí. No puedo dejar de preguntarme acerca de los peligros que entraña el hecho de que el mundo deje de importar para uno -peligros relativos a uno mismo y a los demás: los que conducen alocadamente, por ejemplo, sin importarles nada, ¿no han dejado acaso de pensar en el mundo?-, si bien puedo entender la “relajación” que esto conlleva, pero al parecer es un requisito ineludible si uno quiere practicar transurfing.
Tal vez esté haciendo conclusiones anticipadas, o simplemente resulte que mis prejuicios me hacen elaborar murallas contra consejos de esta clase, mal escritos y amontonados en libros que no puedo ver más que como manotazos de ahogado de gente desesperada que busca esperanzas o al menos un atisbo de ellas en cualquier cosa, como uno podría encontrarlas en la iglesia, en el tarot o afiliándose a alguna rama del partido gobernante -lo dicho: llegado el caso, uno puede encontrar en cualquier barbaridad algo útil para salir del paso.
A la fin enfrenté mis principios y agarré un libro de autoyuda. Lo que no pude vencer del todo fueron mis prejuicios, porque a la página y media ya me parecía que el autor me estaba tomando el pelo. Desde la foto de solapa misma, el autor me está tomando el pelo. Se trata de un ruso llamado Vadim Zeland, y parece un Bono Vox venido de Venus -ahora que lo pienso es muy probable que el verdadero Bono Vox venga también de Venus… con lo que es factible que no haya un Bono Vox “verdadero” al fin y al cabo, sino que sean todos replicantes. ¿Tardarán mucho en tomar control de la Tierra? Espero no estar aquí cuando suceda.
Como sea, este Vadim Zeland al parecer es un “gran misterio”, ya que no da entrevistas, no se deja sacar fotos más allá que la que se dejó sacar para la solapa y nadie sabe nada de él. Lleva el pelo largo hasta el cuello, liso, peinado hacia atrás, con patillas pronunciadas, saco negro y unos lentes azules rectangulares que le cubren media cara y que más bien parecen una escafandra. Bono Vox en un video -“The Fly” puede ser, aunque también puede ser cualquier otro- lleva unos lentes parecidos. Es claramente un gurú en toda la regla, o al menos con aspiraciones de tal. Escribe muy mal o es muy malo el traductor que le tocó para la edición de sus libros en castellano, es lo mismo. El libro es poco disfrutable, a no ser que uno sea una persona que no lee y que se conforma con cualquier cosa o al menos con las de alguien que intente convencerlo de que puede ser feliz y lograr lo que desea si lo intenta. Zeland, pues, es de esta clase de personas. Supongo que necesarias para alguna gente.
Con todo, trataré de imponerme a mi automático desprecio e ir un poco más allá con el libro, ver si al fin y al cabo tiene algo para decirme. Puede sorprender, pero tal vez sea cierto que se puede aprender hasta del menos pensado.
El libro se llama Adelante al pasado, y trata al menos tangecialmente de lo que creo dejé escrito hace poco, esto de la “visualización”, lo que es, a grandes rasgos, la capacidad de anticiparse a los hechos y así más o menos manejarlos o guiarlos hacia lo que uno necesita que suceda.
Me he quedado corto, por supuesto, porque el libro no trata sólo de eso, sino de un fenómeno -no sé cómo llamarlo, pero supongo que a esta altura ya debe de ser un fenómeno- del “transurfing”, que es o podría ser si es que entendí bien un conjunto de técnicas para deslizarse -o “surfear”- por encima de la realidad, a fin de que ésta no se entrometa en nuestra existencia. Podría decirse, a fin de que nos resbale. Como quien dice, me tomo una garomba y todo me chupa un huevo… Pero no, porque eso es apenas un chiste, y el transurfing se presupone algo serio, metódico, no para cualquiera y sólo para los aplicados.
Como digo, no he avanzado mucho en el libro y sé que me va a costar, así que mis precisiones son por lo menos remotas, pero hasta ahora todo esto podría resumirse en el logro de un pensamiento positivo. Si uno está bien, le pasan cosas buenas. Si uno está mal, atrae malas ondas y todo le resulta como el orto. Dice que podemos “notar” a las personas que no están bien -emocionalmente, quiero decir-, y cómo ellas mismas se predisponen para que les siga yendo mal, cosa que es contagiosa, por lo que una sola persona de pésima condición emocional puede en pocos minutos amargar toda una sala. O por lo menos un ascensor. Tal vez algo parecido diga el tipo ese de nombre Stemateas o algo parecido en ese libro que se vendió mucho: Gente tóxica. La “gente tóxica”, supongo, es la gente que está mal, que contagia malaria, por lo que a su lado no se puede menos que sentir decaimiento y apatía.
No es fácil estar bien, claro que no, las influencias negativas son muchos, tanto del exterior como del interior. Una influencia negativa y muy poderosa que nace e implosiona desde nosotros mismos es la de nuestro estómago. Hay que comer rico y sano. La comida es muy importante si se quiere mantener un equilibrio emocional que nos permita alcanzar grandes logros. He leído hasta ahí, hasta donde me fue humanamente posible. Después creo que vienen consejos acerca de la combinación de un estómago sano con la de un espíritu satisfecho. Veremos.
Pero al menos en este aspecto Vadim Zeland no está tan loco. Bertrand Russelll, tal vez uno de los hombres más inteligentes que haya pisado el planeta, junto con Bono Vox, dice bien clarito en uno de sus libros que la medida para ver si una persona es feliz o no es ver cuánta atención le presta a la comida. Es fácil: si no le presta atención en absoluto, si para ella la comida es algo que simplemente hay que llevarse dentro para no morirse, pues esa persona es una pobre infeliz, incapaz, según Russell, de disfrutar auténticamente. Si en cambio le da al acto de comer una importancia mucho mayor, al punto tal de ver en dicho acto un solaz en medio de la jornada, una oportunidad para el placer, una exigencia personal casi de darle gusto a los sentidos, pues bien, esa persona tiene altas probabilidades de ser dichosa, muy. Para Russell, esto es nada más que sentido común. Y tiene toda la razón. No creo que pueda agregarse nada más. Se le ha agregado, ya sé, muchas cosas más, no por nada, como llevo dicho, infinidad de libros de autoayuda se basan o por lo menos empiezan con el asunto este de la comida y de las santas dietas, donde el 99% de los escritos son puras patrañas, y a veces apuesto que entrañan algo de peligro.
Pero al menos en algo me he puesto de acuerdo con Vadim “Bono” Zeland. Veremos cómo sigue. Si es que.
No sé de dónde viene el impulso por escribir, nadie lo sabe, quizá los neurólogos lo sepan, pero los neurólogos no se lo cuentan a nadie, o se lo cuentan entre ellos, en esas revistas especializadas, que ellos mismos escriben y ellos mismos leen. Los que nada sabemos del tema hablamos del “corazón” o del “alma”, y decimos que el impulso de la escritura viene de allí, de las necesidades del corazón o del alma, pero en realidad lo que estamos haciendo es mala poesía. Y la mala poesía es un atajo para no pensar. Lo digo yo, que me he pasado la vida recurriendo al corazón y/o al alma para escribir o describir situaciones, estados de ánimo y aun “explicar” algo en una crítica o reseña, tratando de dar a entender lo que siento -o sentí- al contemplar tal o cual obra artística.
Supongo que también podemos recurrir a la palabra “capricho” y decir acaso que el impulso de escribir es sólo un capricho, un antojo pasajero, como cualquier otro, como a quien se le da cambiar de hábitos durante una semana o dos -dedicarse por ejemplo a las mostacillas, o enhebrado de perlas de fantasía-, incorporar alguna novedad en su vida, una cosa con la que distraerse, se empieza con toda la furia y el entusiasmo, pero estas furias y entusiasmos no suelen ser duraderos y al cabo de un tiempo el impulso se desvanece, el nuevo hobby desaparece y todo vuelve a la normalidad. Eso, supongo, también debe de tener alguna explicación escondida en lo recóndito de nuestro cerebro.
Así mismo me pregunto si no debería aprovechar este impulso o novedad en mí en escribir una novela, retomar, por ejemplo, la que abandoné el año pasado y que empecé a escribir, claro está, gracias a otro impulso de escritura -que duró creo redordar menos de un mes. Pero los años me van volviendo cínico, o por lo menos práctico. Y a la hora de ponerme a considerar si escribir una novela o no más temprano que tarde me aparece la vocecita interior que me susurra: “¿Y después? ¿Qué vas a hacer con ella después? ¿La vas a presentar a un concurso? ¿Se la vas a dar a un editor? ¿Vas a pagar para editarla?” Es imposible no detenerse ante tales preguntas, y luego cambiar de rumbo y en vez de escribir ponerse a hacer algo más práctico.
Es triste, pero con los años uno se abandona a la realidad -y eso que lucho con denuedo contra ella, apelando a todas las armas posibles o por lo menos a mi alcance.
En los concursos no creo, tal vez por nunca haber ganado ninguno. Y con los editores he tenido malas experiencias, deplorables, la mayoría con los que me he topado han resultado unos zánganos, no por no saber de literatura -eso hay que dejárselo al escritor-, sino por no respetar acuerdos, por mentir, por no encargarse de aquello para lo que en realidad están: difundir la obra que se les entrega, confiar en ella, defenderla. El otro día estaba leyendo el prólogo de la novela “perdida” de Saramago, recientemente ditada, Claraboya, y en él su amor Pilar del Río explica el desánimo que le supuso al autor la falta de respuesta de los imbéciles a los cuales entregó su obra, la primera, un silencio, el del editor encargado de “leer” el original llevado por el joven Saramago, que lo hizo sumir a su vez en otra clase de silencio, uno que empieza triste o con enfado y que termina volviéndose cínico o práctico, que es lo que me está pasando a mí. Yo de esos desplantes he tenido a montones. O ni siquiera desplantes, sino ninguneos hechos y derechos.
Por eso, ¿qué hacer con la obra finalizada, luego de meses desperdiciados, de horas de sueño no aprovechadas, de dolores de espalda, de cansancio ocular, de transpiración en las pelotas, etcétera? Y con respecto a poner plata para editarla… sí, puede ser, es tal vez la opción más conveniente, la que otorga al menos más independencia -la independencia que resulta de no sentarse a esperar el “favor” de nadie-, pero, igualmente, se estaría dependiendo de un editor, porque alguien la tiene que sacar a la calle, no va ir uno a repartirla por el mundo, y, por el otro, hay muchas cosas en las que gastar el dinero. Tantas que no sé si no estoy arrepentido de no haber pensado en ellas antes de “invertir” en los libros que saqué. Pero bueno, es de terneros amanerados llorar sobre la leche derramada… y de terneros avaros (que son peor o casi) lamer el piso donde se derramó la leche.
Venía leyendo Nueve cuentos, de Salinger, en el colectivo de vuelta, una visita a una de las distribuidoras que duró tal vez demasiado: no me gusta la gente que corre de acá para allá, preocupada por “atender” al cliente, resoplando, odiando, en definitiva, al cliente, que bien merecido se lo tiene algunas veces. Sobre todo, cabe aclarar, cuando el cliente no es un cliente a fin de cuentas, sino un visitante digamos ocasional, o un visitante ni siquiera ocasional, sino más bien del tipo por necesidad y urgencia, esos que llegan también apurados blandiendo en sus manos una especie de decreto presidencial, urgente y necesario, con la lista de libros pedidos para la escuela. No son clientes que a uno le interese mantener. Por lo general, el cliente que se acerca de esta manera a una librería lo hace con la mera intención de comprar ese libro y ninguno otro en su vida. Al año siguiente vuelve, si no consiguió en otro lado el nuevo libro que le piden a su hijo/a. Y eso es todo.
Venía, entonces, leyendo Nueve cuentos de Salinger y no podía dejar de pensar en el papel más bien lamentable que todos tenemos para ofrecer de vez en cuando nos vemos sometidos a una exigencia que por alguna extraña razón se nos antoja perentoria o ineludible. A veces pienso que sin negocio estaba mejor. Se acerca cada ser espantoso de vez en cuando que dan ganas de abandonarlo todo. Tal vez, como dejé entrever ya, me haga falta leer algún libro de autoayuda. Y no en cambio Salinger y mucho menos el primero de los cuentos del libro que venía leyendo en el colectivo. Es grandioso, una obra de arte, pero por supuesto bajonea un poco, cosa que supongo no habrá sido objetivo del autor, sino más bien una consecuencia inevitable. Pero por supuesto rehuyo o al menos vengo haciéndolo con total éxito de los libros de autoayuda, por considerarlos un engaño, claro está, aunque bien analizado el 90% de la literatura lo es, y es probable que me quede corto.
Así que puestos a considerar, no me vendría mal encarar alguna de estas lecturas -que no tienen por qué ser ni más ni menos fraudulentas que la mayoría de los libros que se venden de cualquier tipo o que salen con el diario Página 12.
Hay tipos que son unos eruditos en estas lides de la autoayuda, se saben todos los nombres más o menos importantes y otros en absoluto desconocidos, y uno no puede menos que admirarlos. No sólo son capaces de acumular nombres, sino también teorías, movimientos, ramas, hasta dibujar no ya un árbol, sino un bosque completo de autores e hipótesis. Creo que dejé deslizar que debería ocuparme del tipo que se puso a mentarnos las bondades de esta clase de libros, un hombre -tendrá mi edad, maś o menos, ¿es un “señor”, un “tipo”, un “flaco”?- que puso toda la emoción y el entusiasmo de los que fue capaz en educarnos un poco acerca de la diversidad que son capaces de alcanzar estas lecturas. Una de ellas, la que más me impresionó quizá, trata sobre la “visualización”. Lo voy a poner de esta manera poque no lo recuerdo con exactitud. Pero la cosa es que al parecer hay personas capaces de darse cuenta de qué es lo que va a ocurrir a continuación, no mágicamente o porque escondan la bola de cristal en sus bolsillos, sino porque analizan de tal manera el entorno y las actidudes de las personas, su forma de ser y el clima reinante, que pueden, insisto, “percibir” la desición que tal o cual persona va a tomar, conforme a la influencia que recibe del medio y a su idiosincracia, de tal manera de, sumando todo, saber a fin de cuentas qué se resolverá en determinado ambiente o lugar, a veces con una gran antelación, lo que le permite a la persona capacitada para tal tarea anticiparse y así lograr un usufructo -del tipo que uno pueda imaginarse. Por supuesto, siempre es conveniente saber las cosas de antemano. No para ganar a la quiniela -algo para lo cual estas dotes no ayudan en nada-, pero si al menos para ganar posiciones dentro de un entorno competitivo.
Es después de todo a lo que la mayoría de los libros de esta clase le dedican sus páginas: a la competencia. Pues bien, este señor, tipo o flaco que nos fue a comprar un par de libros y se quedó hablando -monologando- hora y media, creía tener esta capacidad, ganada con años de lecturas acordes y de meditación. Escribió, nos dijo, un par de libros -estos sobre otro de los pilares de la autoayuda: las dietas-, tiene un blog y según él la gente de Planeta, de España, está muy interesada en un original suyo, que al parecer va a dar tanto que hablar como Padre rico, padre pobre, libro que, este sí, empecé a leer unos meses atrás y que no terminé -habré leído la mitad- porque a un cliente se le ocurrió comprarlo.
Si me preguntan, no sabría bien explicar el contenido de Padre rido, padre pobre. Puedo resumirlo así: trata sobre lo que pensamos acerca del dinero. Punto. Por supuesto, lo que “pensemos” acerca del dinero determinará nuestro éxito o fracaso en nuestra relación con él. Básicamente, puedo decir que el autor -tiene un nombre difícil, y no voy a perder tiempo buscándolo en la wikipedia, no me importa-, asume que uno no debe trabajar para el dinero, sino que es el dinero el que tiene que trabajar para uno. Así, dando vuelta las cosas, compone una serie de consejos que vienen siendo justamente lo contrario a lo que uno le enseñan o le meten en la cabeza desde chico. Será por eso, piensa uno luego, que hay mayoría de pobres o de clase media empobrecida o de clase media desanimada y sin esperanza, y no tantos ricos o por lo menos gente acomodada y satisfecha: porque los que siguen los consejos de siempre -trabajar, trabajar, pedir un préstamo, llegar a la casita propia, pagar el préstamo, pedir otro, trabajar, trabajar- son mayoría, y los que usan el dinero de “forma inteligente” son más bien pocos, casi ninguno. A usar el dinero de forma inteligente, dice el autor, la escuela no enseña, tampoco la universidad, y mucho menos los padres, tan temerosos. La cultura del miedo, parece decirnos, es la que ha imperado en nuestra relación con el dinero. También hay datos técnicos que no llegué a comprender, y muchos números y fórmulas que tampoco.
Pareciera, pues, que ciertos libros de esta clase dan al menos para pensar un poquito, o discutirlos. Tarde o temprano tendré que encarar alguno de ellos. Voy a ver si arranco con uno de visualización. Los hay, hasta hace un par de días ni lo imaginaba, pero los hay. La gente escribe sobre cualquier cosa.
Creo que nunca demoré tanto en publicar una entrada. Deben de ir unos cuatro meses, si no me quedo corto. El otro día lo comentaba con un amigo: El blog está muerto, decía. No ya este en particular, sino el blog en general. Nadie presta atención a lo que el otro tiene para decir, a no ser que sea en menos de 140 caracteres, o lo ponga sobre una fotito en el feisbuck. Además me empezó a parecer tremendamente pedante la publicación en sí de lo primero que le viene a la cabeza a una persona, como si fuera interesante y el mundo tuviera que saberlo.
No sé a qué viene esto, este silencio prolongado quiero decir, esta falta de ganas, seguramente al desencanto que trae aparejado toda actividad periódica tarde o temprano. Y sin amor no se puede escribir. En realidad sin amor no se puede hacer nada. O sí, pero mecánicamente, como un ejercicio vano, o una práctica que sólo sirve para que ciertas neuronas sigan funcionando. Como si hiciera falta. En realidad, no. Si esas dejan de funcionar, ya habrá otras que se encarguen de trabajar más. El tiempo que no se usa en escribir está bien usado en leer, o en realidad en cualquier otra cosa.
Por ejemplo, en practicar buceo. No es recomendable para los corazones débiles. Lo intenté hará cosa de tres semanas, en medio de las vacaciones que nos tomamos de la librería y de la vida en general. Llegué a los doce metros, los oídos me reventaban y sentía una piedra en la cabeza. Pero eso no fue lo más importante, sino el cagazo que tuve. Dos veces tuve que salir a la superficie -una de ellas dando lástima, manoteando al instructor-, medio atontado, creyendo que podía usar la nariz bajo la máscara, tragando agua, desesperado, con el cinturón de pesas a medio salir y el respirador bailoteando alocado, sin control, escapado de mi boca. Una vergüenza. A mi hija, en cambio, le fue mucho mejor -el agua es para los valientes-, y fue de hecho la experiencia que más disfrutó de las vacaciones.
¿No es raro? Uno vuelve de las vacaciones tonificado, sintiéndose otro, casi casi rejuvenecido, no solamente tostado o quemado por el sol. Ve la vida de otra manera, aunque sea por un rato, lo que dure la realidad en hacerle frente a toda esperanza.
El regreso fue catastrófico, ya que estamos. Encontramos la librería inundada, una cámara séptica había rebalsado con la última lluvia y el agua servida había entrado al local. Un agua amarillenta, amarronada, de un marrón suave, espesa, con un olor que volteaba. Fue creo yo el peor día de la librería, y diría que uno de los más nerviosos de mi humilde existencia, tan dada a la dejadez y a la nadería. Así que todo lo bueno que traía de las vacaciones se disolvió en un par de minutos. Luego vinieron el insomnio, las palpitaciones, la bronca, el resentimiento, el dolor de huevos, todas cosas que las vacaciones habían dejado atrás o que por lo menos yo pensaba que no habrían de volver.
Es más, he llegado a creer, casi que estoy convencido, de que las vacaciones sanan, purifican, curan de enfermedades reales o imaginarias. No sé si uno tiene algo grave, ahí ya no creo, pero pongamos por caso la hipertensión, la indigestión, el extrenimiento y la extremaunción (?), cosas más bien relacionadas con los nervios, ahí estoy más que convencido -ya olvidé el “casi”- de que las vacaciones son muy capaces y efectivas para aliviar o anular -mientras duren- estos males. A veces hasta es probable que vayan más allá y hasta logren hacernos la vida mejor aun habiendo vivido las vacaciones meses y meses atrás. El pleno recuerdo puede hacer mucho por tonificar el alma, que es a fin de cuentas el reducto principal de la salud, donde se esconde la última esperanza.
Yo viví varias experiencias así. La primera fue cuando visité el sur por primera vez. Es decir, por segunda vez, pero la “verdadera” primera vez me la pasé borracho -18 años, fin de la secundaria-, y no recuerdo mucho de ella. Entonces en la primera-segunda, ya un hombre grande, casado, con una hija, me iba dando cuenta de que día a día mi corazón se sentía mejor, mis pulmumes, mis huesos, mis músculos otrora adormecidos… Y al regresar cancelé mi filiación a una empresa de medicina prepaga, sabiendo que no iba a ir nunca más al médico, de lo bien que me sentía. Al final, con el tiempo, tuve que volver, por la vista, por el corazón, por los pulmones, por esto o por aquello, pero la sensación de binenestar duró mucho, lo suficiente como para creer que esa idea que tuve en mi primera-segunda visita al sur no era un capricho o algo antojadizo, sino una verdad, una de esas al menos que se sienten en el corazón.
No es que esté leyendo muchos libros de autoayuda ni nada, pero la curiosidad puede que tarde o temprano me haga ir explorando el tema. Se venden mucho, por lo menos. Y quizá cuente aquí -mi cuaderno personal-, lo que ocurrió el otro día con un personaje al parecer de lo más normal, que llegó a comprar un par de libros y se quedó a charlar -culpa de que le llamara la atención un ejemplr de Confianza total que tenemos en el mostrador- acerca de autores que exploran por así decir el costado mágico de la vida y que una vez fuera intentan volcar sus “conocimientos” en libros que según ellos si todo el mundo siguiera todo el mundo sería más feliz.
Y si cometí muchos errores es que, una, no me detuve a corregir esto que voy escribiendo y, otra y principal, el procesador de textos que estoy usando en este momento no parece tener instalado -al menos por defecto- un corrector ortográfico. Pero no me importa. Si sólo es eso lo que hay que “pagar” para no volver a usar el odioso Word Perfect bajo el más odioso aún Windows que así sea. Estoy usando Ubuntu, recién instalado, y chocho de la vida. ¡Configuré el sonido y se escucha de mil maravillas! Encima bajé un disco de Iron Maiden que me encanta -Killers, en realidad lo había bajado hacía rato, en la otra computadora, la puta corrompida que usaba bajo Windows y cuyos archivos salvé de milagro- en “alta definición”, por decirlo de alguna manera, no me sale otra, y se puede oír hasta la respiración de los músicos. La vida no puede ser mejor.
«Better By You, Better Than Me» , del disco Stained Class (Judas Priest, 1978)
Cuando escuché por primera vez “Better By You Better Than Me” -hacia finales de los ochenta, principios de los noventa-, en cassette de edición nacional, comprado usado, por correo, nada sabía de la suerte que habían corrido dos adolescentes de Reno, Nevada, en la víspera de Navidad de 1985 escuchando la misma canción. Ray Belknap y James Vance, un par de loosers totales, seguramente, se pegaron un tiro con la canción de fondo. Primero uno -Belknap-, y después el otro -Vence-, utilizando el segundo la misma escopeta. Vence no estaba muy convencido de hacerlo, así que titubeó y el tiro del final no le salió del todo bien: sobrevivió unos cuantos días, los suficientes para contarles a sus padres lo ocurrido, quienes, ni lerdos ni perezosos, demandaron al cantante y a la banda que habían estado escuchando. El juicio es famoso, y debería figurar en los anales de la estupidez humana. Allí se puede ver a los hambrientos familiares de los jóvenes y a sus abogados aduciendo que Rob Halford, el cantante en cuestión, indujo a los chicos a cometer suicidio al «sugerirles» entre estrofa y estrofa «do it, do it, do it». Me enteré del hecho muchísimos años después, cuando el cassette se había vuelto inservible, gracias a un documental sobre sucesos varios referidos a la «maldad» que encarna el rock y el peor de sus hijos, el heavy metal. No recuerdo si fue en ese mismo documental en que se mostraba la cara destrozada de Vence, pero en algún lado debo de haberla visto, quizá en sueños, vaya a saber. Este dijo, al parecer, que la cuestión estaba planeada de antemano, y que si bien no quería morir, no tenía opción, menos que menos al ver la resolución que acababa de poner en la tarea su compañero Belknap. Mientras sonaba la canción, Belknap, para darle ánimos, había dicho que la vida en sí no estaba hecha para vivirla, sino que era un paso hacia el más allá, el definitivo. Y cuanto antes mejor. Y si no, escuchá lo que nos está diciendo esta canción: «hacelo, hacelo, hacelo…», dijo para terminar de convencerlo. Confieso que nunca le había prestado atención a esa fracesita escondida entre las líneas del estribillo, ese famoso do it, do it, do it… Para mí empezó a existir -a sonar- luego de conocer la historia de Ray Belknap y de James Vance, como empieza a existir un dolor luego de que descubren algo en nuestra última radiografía. Vaya a saber. Hay que decir, en defensa de mi capacidad de percepción, que aquel cassette donde escuchaba “Better By You Better Than Me” estaba medio destruido, y para colmo lo escuchaba en un grabador de un solo parlante (un Grundig de color gris y teclas negras en el lomo, con una manija para llevarlo de un lado a otro, que funcionaba con cuatro pilas grandes), que había pertenecido a mi padre. Recién con el advenimiento de los cds, esa frase se me hizo patente. Tal vez Ray haya tenido un buen equipo de música en su habitación, quién sabe, un equipo de alta fidelidad en el 85, cuando varios miles de kilómetros más al sur un casi niño en su pueblo le robaba el grabador a su padre para escuchar sus primeros cassettes de heavy metal… Yo, por mi parte, no podía escuchar el do it, do it, pero igual la canción me enganchó de entrada. Recuerdo que lo primero que hice al oírla por primera vez fue fijarme en el cartoncito del cassette para leer el nombre de los compositores… ¿Por qué? ¡Porque no sonaba en absoluto a Judas Priest! La canción tenía un tinte pop, un ritmo demasiado pegadizo, hasta una cadencia, se diría, dulce, levemente empalagosa, un poco ñoña en definitiva, todo lo cual la alejaba de la imagen dura de tachas y cuero negro y fuegos infernales que caracterizaba para mí la música de Judas Priest. Inevitablemente, uno se hace imágenes en la cabeza conforme a lo que oye, y entonces “Better By You Better Than Me” no tenía nada que ver con el preconcepto de paladines del metal con el que se me aparecían los Judas Priest cuando practicaba mi guitarra de aire o ponía sus discos a todo lo que daba: “Better By You Better Than Me” era una canción pop -eso que escuchaban los sordos de mis amigos-, ni más ni menos, una canción de amor, para más datos, una canción de pérdida, de abandono, de desolación culpa de alguien que deja a su pareja… ¡¿qué carajo tenía que ver el metal con eso?! (años después, el cantante se declararía gay, pero es un asunto que no viene a cuento). Mi corazón, debo decirlo, se dividió un poco -bastante-, mientras el resto de mí no sabía muy bien cómo reaccionar. La joda era que la canción me atraía más de lo que lo había hecho cualquier otra de Judas Priest. Me atraía más, incluso, que cualquiera de mi disco preferido de la banda, Screaming for Vengeance, que salió un par de años después que el disco que contiene a “Better By…”, es decir Stained Class. Bueno, fui entonces corriendo a ver el nombre del compositor de la canción, porque no podía tratarse de los conocidos Halford/Downing/Tipton, es decir el trío principal al frente de las letras y de la música. Y no, claro que no, ¡yo tenía razón! Es raro cómo la mente retiene momentos del todo insignificantes para el resto de las personas, momentos que a simple vista no definen al parecer nada de lo que somos o quizá en lo que nos hemos convertido… Pero yo creo que esa búsqueda, esa urgencia por saber de quién era la canción que me estaba cautivando y que acababa de dividirme en dos, dice mucho del preadolescente que era y esto en lo que terminé convirtiéndome, para bien o para mal. Allí figuraba, pues, un tal Gary Wright… ¿Quién carajo era? No existía la wikipedia entonces, así que tardé bastante en enterarme de que el tal Gary había formado parte de un grupo inglés llamado Spooky Tooth, bastante malo tengo que decir, o mala por lo menos es su propia versión -la original, claro- de la canción. Pero en fin, después de que Judas Priest se mete con alguna canción ajena es difícil -muy- que el propio autor no empalidezca. ¿No le pasó acaso a la buena de Joan Baez cuando los Priest se animaron con su “Diamonds & Rust”? ¿A quién le importa la versión original de la Baez ahora? ¿O a quién le importa, ya que estamos, la versión original de “Better By…” hecha por Spooky Tooth? Ni siquiera me da ganas de escucharla. No es una versión para matarse, ja.
Empecé a leer muy entusiasmado lo nuevo de Stephen King, un libro de cuentos, Todo oscuro, sin estrellas, título increíble, ya que estamos, a la par, digamos, de Needful Things, que es mejor en inglés que la ocurrencia del editor en castellano, La tienda de los deseos malignos, que sólo convence a los fanáticos. Y justamente un fanático (una, en realidad) me lo sacó de las manos. El libro llegó ayer, lo empecé a leer hoy por la mañana y tuve la mala idea de dejarlo en el mostrador. El cuento que arranca el libro se llama «1922» y trata de un tipo que asesina a su mujer ayudado por su hijo. Después seguramente el fantasma de la mujer empieza a merodearlo, pero sé hasta ahí. El cuento venía bien, con uno de los temas favoritos de King: acortar camino entre el problema y la solución a base de sangre y violencia. Ciertos personajes de King no son muy políticos que digamos. A veces se cansan y prefieren, literalmente, cortar por lo sano. Sus mejores obras son de este tipo, no de marcianos, perros asesinos o pesadillas eternas culpa de errores de juventud. Pero la resolución del cuento, para mí, tendrá que esperar. Somos una librería pequeña e incluso de los best sellers no nos llegan más de uno o dos ejemplares por tanda. Si algún día nos expandiéramos, sería curioso que lo hiciéramos por la razón de que los clientes nos llevan demasiado pronto los libros que queremos leer. Igual, prefiero a los clientes así, intempestivos, que ven algo que les gusta y se lo llevan, sin preguntar el precio. La vida es eso. La buena vida, quiero decir, es eso: darse el gusto sin pensarlo demasiado. Los que dan demasiadas vueltas o entran con esas caras que anticipan que nada ha de gustarles me revientan, me enferman, me revuelven el estómago y tengo por supuesto todas las ganas del mundo de transformarme aunque sea por un rato en alguno de los maquinadores personajes de King, que calculan fríamente dentro del hombre que por fuera todos conocen, preparando la salida al problema de una manera que nadie se esperaría -sangre y violencia. Es tétrico, sí, y en nuestro sano juicio los resultados se ven como abominables, pero en fin, somos humanos y como tal presa fácil de deseos malignos, que es la materia principal de escritores, cineastas, cantantes de death metal y el pan diario de psicólogos y psiquiatras, no importa si -los escritores- muy buenos como King o muy malos como la mayoría. Cuando en vez de llevarlo al plano real escribimos cuentos se llama catarsis. Por ejemplo King. O por ejemplo lo que ocurre más o menos a diario en la librería y que me veo obligado a poner por escrito, en un diario. Un caso de días atrás: Entra una mujer y pregunta por El principito, sin escuchar si lo tenemos o no o qué precio tiene, para pasar a pedir acto seguido una “tijera prestada” para abrir un paquete de galletitas y yéndose luego tan contenta. O, hoy mismo, antes de que vendiera el libro de King: Entra una chica (20 y pico de años calculo, turista según me pareció), interrumpiéndome la lectura, claro, y pregunta sin decir hola por un juego de cartas, uno muy conocido, y bastante feo, le digo que no lo tenemos y sin que termine de decir la palabra «tenemos» -creo que alcancé a balbucear «ten…»-, me pregunta si puede pasar al baño. El local no tiene baño, contesto -mentira-, con mi mejor sonrisa, la del hombre que todos pueden ver por fuera, mientras el maquinador dentro de mí se imagina planes para hacer algún tipo de justicia. Una justicia que no es tal, por supuesto, porque nunca es para tanto, nunca es tan drástico el problema como la posible solución. No vivimos, la mayoría de nosotros al menos, en libros de King. Todavía hay estrellas sobre nosotros, no todo es tan oscuro, y poco pueden hacer al respecto las personas sin vergüenza con las que de vez en cuando nos cruzamos -las que entran a un negocio con cualquier excusa para conseguir lo que quieren, que siempre es otra cosa-, o las que ponen esas caras de ya saberlo todo y de que como tal nada podemos decirles que les sirva… Bueno, estas últimas hacen mucho para apagar las estrellas y oscurecer el cielo sobre mi cabeza y alentar en mí ese ser maquinador que en las obras de King hace estragos, desesperado y sin contemplar la vuelta atrás… La paciencia no es una de mis dotes.
-Para mí que se trajo un duende de la escuela.
-¿Ah sí?
-Claro, la debe haber acompañado hasta casa.
-Mirá vos.
-De buenas a primeras empezaron a desaparecernos las cosas, o cambian de lugar, todo el tiempo.
-Bueno, tenemos libros que dicen que son muy traviesos…
-Sí, me vas a decir a mí. Vos dejás cualquier cosa en un lado, te das vuelta y se te desaparece. Es increíble.
-Ja ja.
-Pero es un problema eh, no sabés. Te da vuelta todo, no te deja nada sin tocar.
-Me imagino. ¿Y de dónde decís que lo trajo?
-De la escuela. Ella va a una escuelita que queda en un campo, viste, o no un campo, es como un monte…
-Un monte…
-Sí, tienen como una hectárea de lo que sería el patio de la escuela, que es nueva, es todo territorio virgen ese, el loteo es reciente, nadie sabe lo que hay ahí.
-Ajá.
-Y bueno, debe haber muchos duendes, gnomos, lo que sea, no sé cómo llamarlos, pero seguro que se trajo uno.
-Es tierra de duendes esa.
-Claro que sí. Y una actividad muy linda que hacen los chicos es salir una noche con farolitos, por el monte, a caminar. Y bueno, en una de esas noches se ve que el duende la siguió hasta casa.
-¡Se trajo un amigo!
-Claro, Y ella habla con él, no sabés…
-¿Y qué le dice?
-Y bueno, el otro día estábamos por salir y nos desaparecieron las llaves. Entonces ella va a su pieza y le empieza a decir Portate bien, devolvenos las llaves y a la vuelta te dejo los juguetes y vos jugá todo lo que quieras. Y no vas a creer, miramos donde tenían que estar las llaves y ahí estaban de nuevo.
-Es cierto, es increíble.
-Vos le contás a la gente y piensa que estás loca, viste. Yo por eso a veces no digo nada.
-Bueno, que la gente crea lo que quiera.
-Por supuesto… Se ve que no le gusta estar solo, viste…
-¿Al duende?
-Claro, vos amagás con irte y él se da cuenta y te hace esas cosas para que te quedes.
-Es un compañero.
-Exacto. Los chicos de la escuela y ese lugar tienen una relación especial con ellos, muy linda. Y entonces ellos lo notan…
-¿Los duendes?
-Sí, y bueno, entonces a este se ve que le cayó en gracia mi nena y la siguió a casa, qué se va hacer… Ay, a veces la escucho hablarle y me da una risa.
-Debe de ser gracioso, sí.
-Si no se pone muy pesado es gracioso, sí… A veces me hace perder la paciencia, pero bueno, ya está, está ahí…
-Y sí, no lo vas a echar…
-¡No, claro! Je je… Bueno, chau, nos vemos.
-Nos vemos, gracias por tu compra.
Sin ninguna duda, cualquier librero tiene motivos más que sobrados para ponerse nervioso, escribe Bolaño, acerca de cierta librera que escucha a John Coltrane para relajarse, cosa que al parecer no le hace mucha falta, porque esta chica, antes bibliotecaria, y siempre según Bolaño, no se toma las cosas muy a pecho. Yo sí. De ahí mis pesadillas. Las pesadillas ahora tienen que ver con el agua. No con las bajas ventas. A mí las bajas ventas me importan menos que la Navidad. Las bajas ventas permiten, por ejemplo, que mi mujer y yo miremos American Horror Story en la pantalla de la computadora, y nos aterremos de lo que les pasa a los pobres personajes sin que entre nadie a perturbarnos. Es más, hay veces que queremos bajar la cortina, para que nos dejen en paz. En noviembre la mayoría de los ocasionales visitantes de la librería fueron nada más que preguntones full time, que piden precio de esto y de aquello y que terminan llevándose sólo nuestra paciencia. Vamos por el capítulo cuatro. A algunos los estoy viendo de nuevo, en realidad, porque ella, mi mujer, empezó tarde con la serie. Los pobres personajes habitan una casa que se aprovecha de sus miedos y de sus debilidades, y que juega con ellos. La verdad, es una idea estupenda. Que una familia se mude a una casa con fantasmas es un tópico usual, pero no lo es que los fantasmas sepan con qué asustarlos. A mí, por estos días, como tengo dicho, me asusta el agua. En el patio del local hay una cámara séptica, aún no clausurada, como debería. Y el agua que le sobra a la cámara, entra al local. No a raudales, sino de a poco. Es una especie de tortura china, gota a gota. El método de esta agua es curioso: forma pequeños charcos que podrían pertenecer, ya que estamos, a una película de terror que usara al agua como medio para transportar espíritus. Le pasaba a la madre y a la hija en Dark Water, ya que estamos, la genial película de terror japonesa que más que una película de terror es un drama muy triste, duro de ver. Por supuesto, el terror gota a gota es la mejor forma de alterar los nervios. Ese es, hoy por hoy, mi sobrado motivo para ponerme nervioso. No escucho a John Coltrane para relajarme. Para relajarme, en la librería, veo con mi mujer American Horror Story, deseando que los clientes que en realidad no lo son nos dejen en paz y nos permitan, por lo menos, ver unos quince o veinte minutos de serie sin interrupción. A veces sucede, a veces no. A la hora de poner música, porque cuando hay un preguntón dando vueltas por el local el silencio absoluto entre pregunta y pregunta no está permitido, no escuchamos precisamente música relajante. Tal vez pretendamos espantarlos, usar de alguna manera nuestras propias formas de dar miedo. Confundirlos, alterarlos, ver si son lo suficientemente osados como para quedarse. Estamos y no estamos, también escribe Bolaño, esta vez sobre lo que hace su librera en el negocio cuando no hay clientes o cuando hay pocos: estar y no. La librera, dice Bolaño de alguna manera, lee sus favoritos como ausente, convirtiendo a su local en un territorio salvaje, yerno, por el que se pasean clientes como náufragos y donde hay que ser muy valiente para atreverse a explorarlo. Es cierto. Al cerrar el negocio, cada noche, después de ver, encima, American Horror Story por la tarde, con algunas pocas interrupciones, aunque largas, es decir entre relajado y no, como ausente, como náufrago, me da miedo ir hacia la parte de atrás. Suele haber charcos de agua. Y estoy seguro de que algo esconden.
Comer animales, Jonathan Safran Foer, 430 págs., 2011, Seix Barral, Barcelona.
No como más pollo en la puta vida, por supuesto.
Lo más extraño de todo es que yo ya sabía cómo tratan a los animales durante su crianza. Lo sabía de la manera en que lo saben todos, por sentido común. A veces esta forma primaria de conocimiento basta y sobra para darse cuenta de las cosas. Nadie en su sano juicio cree que es real la imagen idílica de los pollos corriendo al sol, o vagando libres por la granja durante años, engordando a base de comida natural, apareándose cuando les viene en gana, durmiendo todos juntos por las noches, encaramados en las ramas más bajas de los árboles, o en cómodos gallineros siempre limpios, contándose historias de pollos…
Todos sabemos, en realidad, que los pollos son hoy por hoy productos de laboratorio, que no corren, que no se aparean, que ni siquiera duermen, que crecen enrejados sin el mínimo espacio para moverse, que cagan donde comen y comen un alto porcentaje de antibióticos, que no conocen la luz del sol, sino las de unas lámparas que no los dejan dormir, que engordan artificialmente y que sus patas suelen crecer entre los barrotes de alambre que los confinan, de donde son arrancados a las tres semanas de nacer y que suelen tener una muerte lenta, colgados boca abajo (no pico abajo, porque se los quitan a los pocos días de salir del huevo), desangrándose, y a veces ni eso, sino que mueren en enormes ollas de agua hirviendo donde deberían llegar ya muertos (para quitarles las plumas).
Sabemos todo esto porque sabemos cómo funciona la industria: sin respeto. Y porque imaginamos que criar un pollo como se debe es muy caro, y que la gente que los envasa para nosotros quiere sobre todo hacer plata, no darnos de comer cosas buenas y mucho menos preocuparse por un bicho con plumas.
Y también lo sabemos porque nos hemos acostumbrado al triste aspecto que tienen los pollos en el supermercado: blancos, hinchados, grasientos, rebosando agua, con mal olor.
Así como feos se ven en las bolsas de las góndolas, feas fueron sus vidas y sus muertes.
¿Nunca escucharon la queja de que el pollo se reduce en la parrilla o en el horno? ¿No lo hemos comprobado por nosotros mismos miles de veces? Es simple: luego del escaldado en agua hirviendo, donde, repito, muchos pollos llegan vivos, y donde, por ende, se cagan en el agua, desesperados, sus poros se abren -y entra claro que sí la materia fecal-, requisito para quitarles las plumas, pero luego pasan inmediatamente a piletones de agua helada, todavía sucios, en efecto, y esta agua entra en el pollo, completando el proceso de engorde y de mayor peso en las balanzas del supermercado. O sea, comemos pollo y también agua sucia.
Sabía todo esto, por supuesto, como lo sabemos todos, pero faltaba que viniera Jonathan Safran Foer para contárnoslo.
¿Qué es «abrir los ojos»? Es una frase molesta. Cuando nos la dicen, nos damos cuenta de que el problema siempre estuvo ahí: frente a nosotros, como la carta escondida de Poe.
Cerramos los ojos con facilidad, pecamos de cómodos. Es tan sencillo echar a la sartén una milanesa y olvidarse del asunto -es decir, cómo viven y mueren los animales que comemos-, ni siquiera pensar en él, que resulta sorprendente recordar aquella vez en que andando por la ruta vimos un camión con vacas, amontonadas, aplastadas unas con otras, pisándose, cagándose, nerviosas, haciendo kilómetros y kilómetros, sin comer ni beber agua…
Es decir, si podemos recordar esa imagen de animales sufriendo, ¿por qué los comemos? ¿Por qué echamos a la sartén el pedazo de carne de un animal que se vio privado de libertad, comida, agua e incluso oxígeno, que sufrió infartos incluso, presa de los nervios y la desesperación de verse confinado y apartado de su lugar de origen? Muchas de las vacas, en efecto, llegarán muertas a su destino final, lo que, sabiendo cómo las matan, quizá sea una suerte para ellas.
Al igual que sucede con los pollos, algunos de estos animales llegan conscientes a la “zona de procesamiento”, es decir donde se los descuartiza y despelleja. No es sorprendente. Las máquinas fallan, los humanos que las operan fallan todavía más. Entonces la pistola que les debe hundir el cráneo a veces no hace su trabajo, luego la hoja que les abre la garganta no corta con la profundidad deseada y entonces… pues que todavía son capaces de dar patadas al momento en que se las desuella o se las abre en canal.
No me había puesto a pensar en ello por el simple hecho de que no lo había leído nunca. Pero caigo en la cuenta de que lo supimos todo desde siempre y que sin embargo alimentamos a nuestros hijos y disfrutamos nosotros mismos de animales que han tenido que pasar por esto. Linda McCartney decía que si los mataderos tuvieran las paredes de vidrio, nadie comería carne. La verdad, nunca le había prestado mucha atención a la frase -tal vez la consideraba demasiado melodramática, je, por no ser a mí a quien estaban despellejando-, o había hecho, en realidad, como decía Foster Wallace: “El asunto de la crueldad animal relacionado con la comida es incómodo. La forma de evitar el conflicto es simplemente no pensar en ese aspecto desagradable del disfrute de la buena mesa”. Lo que Foster Wallace llama “conflicto” es saberse insensible, cruel, inhumano. Porque sabemos, o por lo menos imaginamos, por ejemplo, que la langosta debe de sufrir bastante al morir hervida -al parecer, no hay otra forma de cocinarla y que salga tan rica-, pero igual no es en el dolor donde enfocamos nuestra mira, sino en la carne blanca resultante.
Hay otras cuestiones en las que quizá nunca hemos pensado porque es más difícil toparse con ellas. La gente que vive en grandes ciudades ni se entera. Por ejemplo, cómo nacen los cerdos que rellenan chorizos, morcillas y que quedan tan bonitos en la mesa de Navidad. Pues bien, nacen de una madre literalmente atrapada en un cajón donde ni siquiera puede darse vuelta y donde debe pasar meses enteros, los que corresponden a la gestación de los cerditos. Las llagas en estas madres son comunes, el sangrado, etc., y por supuesto la anulación total de sus instintos maternos, pues se las somete a una inseminación tras otra, con el objetivo de que produzcan más y más, hasta que el cuerpo lo soporte. Es normal que el animal se vuelva loco, que muerda los barrotes de su celda hasta perder los dientes, etc. Por suerte existen las jeringas con las que se la tranquiliza. Los cerditos, por supuesto, no la pasarán mucho mejor. Ellos también, al igual que los pollos, son un producto de laboratorio: diseñados para engordar y no moverse demasiado, sus huesos son más frágiles que los de un cerdo de los de antes, digamos, por lo que las mal formaciones y las fracturas son constantes. Es un alivio, después de todo, que no vivan mucho.
Recordé mientras leía Comer animales la novela El amo del corral, de Tristan Egolf, donde se cuenta, en tono de humor negro, no a manera de ensayo o denuncia, cómo los mataderos industriales de aves emplean a negros y a latinos, ya que su desesperación por conseguir un trabajo los hace emplearse en un “oficio” que todos rechazan.
Me vinieron a la mente las escenas infernales de la novela de Egolf -básicamente cómo se entretienen los empleados de mataderos con las aves- pues lo que cuenta Comer animales es muy parecido, aunque sin humor y sí con un claro énfasis en la denuncia:
Son pocos, al parecer, los trabajadores que duran más de seis meses en los mataderos. Es el trabajo con más rotación por año de cuantos se conocen. Los empleados, simplemente, no toleran seguir matando y al cabo de pocos meses el único olor que distinguen es el de la sangre, el que los acompaña hasta en los sueños. Es absolutamente normal, cuando ya han pasado unos pocos meses, que estos trabajadores descarguen su frustración en los animales -la conclusión de que personas normales llegan a volverse sádicas por el trabajo que se les obliga a realizar no es nueva, es materia de discusión frecuente en torno a los crímenes de guerra, por ejemplo, o en juicios de casos similares-: matar los vuelve sanguinarios, los deshumaniza, así que, perdido por perdido, se divierten con el dolor. Los proferidos para esto son los chanchitos, que chillan de una manera bastante similar a la de un niño. Se les pega con tubos, se les corta al cola, se les dan descargas eléctricas, se les meten palos en el ano, se los empuja a las ollas de escaldado donde, al igual que los pollos, deberían llegar muertos, etc. A alguno los chillidos lograrán al fin abrirle los ojos y dejará el trabajo.
Resulta curioso que los humanos nos espantemos de lo que somos capaces de hacerles a otros humanos, pero que elijamos mirar para otro lado si nos hablan de lo que los humanos somos capaces de hacerles a los animales. Pensemos en las guerras, en los trenes que llevaban judíos o gitanos a morir, en los campos de concentración, en las salas de tortura de nuestras dictaduras americanas, en Abu Ghraib, etc. Se nos vienen a la cabeza palabras como maldad, violación, sadismo, etc., las cuales se quedan cortas para describir lo que conocemos de cada uno de esos lugares. Sin embargo, cuando métodos bastante similares son empleados para llevar carne a nuestra mesa a lo sumo decimos “pobrecito” y seguimos comiendo.
Este es el punto, me parece, en el que se demuestra nuestra absoluta vanidad como especie. Es decir, nuestro celo, nuestro egoísmo. Somos conscientes de que si los animales gozaran de una vida digna y una muerte acorde, la carne que llegara a nuestros platos sería carísima, así que preferimos lo contrario: carne barata y animal sufriente.
Un viejo profesor de economía hablando de los cambios de mercado nos decía que en su niñez un pollo era un manjar del que su familia podía disfrutar unas dos o tres veces al año y sólo en ocasiones especiales. Ahora en cambio se ha convertido en un alimento barato, común, infaltable.
La carne, en general, ha sido el alimento que más ha venido bajando su precio a lo largo de las décadas. Y esto lo hemos requerido nosotros como consumidores, no ellos como productores -los supuestos malos del asunto.
Sabemos lo que esto implica: que el animal se cosifique, por lo que dejamos de pensar en él como en un ser vivo, con miedos, dolores y diversas formas de sufrimiento. Lo vemos como el resultado de una larga cadena de producción: carne envuelta en papel film. Todo eso que fue previamente la “carne envuelta en papel film” no importa. Todo por lo que tuvo que pasar, tampoco. Porque todo ello es al fin y al cabo un requerimiento de nuestro bolsillo, algo que se da por sentado, que se obvia y que debe ser forzosamente así.
No hace mucho apareció en mi ciudad un perro despellejado. Algunos dicen que se trató de una brujería; otros, de la venganza de un tipo contra un vecino molesto. Se hicieron marchas, se imprimieron carteles con la foto del perro, se protestó en la televisión, la radio y los medios gráficos, se clamó por penas de cárcel para los que maltratan animales. Yo me pregunto si toda esta gente que salió a reclamar y puso su empeño en hacer justicia y elevó plegarias y se preguntó cómo es posible conoce lo que sucede paredes adentro de los mataderos. Seguramente sí, como cualquiera, o lo sospecha al menos.
¿Pero qué es lo que se esgrime ante esto? Que los animales que se comen mueren por una buena razón: porque se comen, y que no importa cómo mueran, total igual van a morir… En cambio, no hay razón para hacerle eso a un perro.
En teoría, todo animal se come -nosotros mismos somos comestibles, diría Willy Wonka. Los perros, por caso, son muy apreciados en algunos países, existen razas, incluso, “diseñadas” como ganado, mi abuelo cazaba los gatos del barrio y los hacía en guiso -es cierto-, etc. No es el punto que “se coman” y que por ello debamos olvidar su padecimiento, el punto es que por alguna razón nos resulta satisfactorio comerlos.
¿Satisfactorio hasta qué punto? ¿Hasta dónde puede llevarnos nuestro deseo? ¿A perder la razón? ¿A usarla para ocultar cuanto sabemos? ¿Tan necesario es nuestro gozo que debemos no sólo permitir sino alentar -de eso se trata abaratar costos: alentar- el sufrimiento del otro?
Ya sé que todo pasa por la educación. La industria también lo sabe, y se nos ha adelantado años luz. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez que todo lo que sabemos de nutrición lo hemos aprendido de la publicidad? Un avivado dijo: la proteína animal es necesaria. Y ahí fuimos todos, a echar a la parrilla todo cuanto tuviera por lo menos dos patas. Lo más triste es que profesionales -médicos, docentes- se han hecho eco de taras por el estilo y con el correr de los años simplemente nos hemos ido acostumbrando. Safran Foer se pregunta: ¿será Noche de Acción de Gracias aquella donde no haya un pavo salido del horno con papas alrededor? Y yo me pregunto: ¿será fiesta de Año Nuevo aquella donde no haya un lechón o un cabrito bien adobado y crujiente rodeado de bowls con lechuga y tomate, recién salido de la parrilla? Y no, la respuesta es no. Invitá a amigos y parientes a una Cena de Año Nuevo con ensalada de papas o pizza de espárragos y fijate dónde te mandan.
Esperamos las fiestas para comer. Toda reunión que se precie se hace alrededor de la comida. Esa es nuestra cultura, justamente, no la de las fiestas o la de las reuniones, sino la de la comida, en abundancia, grasienta, y con el aroma que nos han educado desde chiquitos a envidiar cuando sale del patio de un vecino.
Nuestra educación es pues el obstáculo invencible, y al final será nuestra tragedia, la manera que tendremos de terminar con el planeta.
¿Sabemos que la ganadería industrial es más contaminante que todos los motores del mundo juntos y que por lo tanto es el mayor responsable del calentamiento global? ¿Sabemos que la cantidad de agua que emplean las granjas industriales es mayor que la cantidad de la que disponen los chinos? ¿Sabemos que el 95% de la soja que se cosecha en el mundo es para alimentar a cerdos que, a su vez, alimentan con su carne a menos personas de lo que haría toda esa soja? ¿Sabemos de la cantidad de especies marinas que se están perdiendo -y que ya se perdieron- porque mueren “accidentalmente” en la pesca diaria de los “productos” que terminan enlatados? ¿Sabemos que la materia fecal de las granjas va a parar a corrientes de agua, así como sus gases al aire que respiran comunidades cercanas? ¿Sabemos que la resistencia cada vez mayor de ciertas enfermedades humanas comunes -gripes, por ejemplo- se debe a que incorporamos todo el tiempo antibióticos en la carne que consumimos?
Son datos, nada más, que uno puede obviar o no, o hacerlos presumir de exagerados, conformando a una conciencia cada vez menos exigente, pero lo que seguirá siendo difícil de obviar o de pensar como exagerado es el grito, el chillido, las súplicas, las muestras de dolor, la agonía…
Veremos, como planteaba Susan Sontag en su ensayo sobre cómo nos afectan (o no) las imágenes de violencia y de guerra, si podemos seguir siendo inocentes, si nos conformamos con ser testigos mudos y consumidores apáticos, o si alguna vez algo de esto genera en nosotros algún tipo de rebeldía, aunque mínima, aunque en principio intrascendente, que es la de, simplemente, ponernos alguna vez a pensar qué implica comer animales (“El cerco, nos guste o no, se está cerrando”, dijo el filósofo Jacques Derrida: “El animal nos mira y estamos desnudos ante él”). Si cabe, volviendo al recurso del sentido común, la forma de conocimiento que a veces basta y sobra para darse cuenta de las cosas, las opciones son tan sencillas como elegir entre la cosecha y el matadero, la vida y la muerte.
Pronto ha de llegarme lo que algunos llaman crisis de la mediana edad, que no es otra cosa que una negación de los años que se tienen. Es una crisis romántica, por supuesto, no porque afecte a las relaciones de pareja, cosa que hace sobradamente, sino por los cuestionamientos que se suceden sobre uno mismo y que tienen que ver, obviamente, con las metas no alcanzadas. Por ejemplo, la de cambiar el mundo. Yo soñaba con eso y ahora resulta que tengo un trabajo. O sea, intento venderle cosas a la gente. Más allá de la felicidad que esto pueda provocar en las personas de buena voluntad y ánimo acorde, que por poco dinero obtienen aproximadamente lo que fueron a buscar, no deja de ser una tarea minúscula comparada con las alturas de lo que alguna vez quise lograr -y que no tenían que ver, por supuesto, con venderle cosas a la gente. O quisimos. Pienso, claro, en los que conocí en mi juventud. Todos, a su manera, querían cambiar el mundo. Bueno, no todos. Algunos se conformaban con seguir la tarea del padre/madre, una carrera impuesta por la conformidad y los diversos procesos acomodaticios de la gente normal, pero no estoy pensando en ellos ahora. Estoy pensando más bien en los que querían introducir en la porción de universo que les fuera a tocar un cambio que aunque minúsculo en un principio creciera hasta alcanzar proporciones gigantescas, acordes a nuestras pretensiones. Esas pretensiones las dábamos a conocer en charlas regadas con alcohol o bien regadas de soledad, cuando hablábamos con nosotros mismos. En ambas ocasiones sonaban discos como el cuarto de Zeppelin, que algunos se empeñan en llamar ZoSo, al parecer una palabra que esconde poderes rúnicos, y que su culpable, Jimmy Page, guitarrista, librero y brujo ocasional, planeó más bien como una broma que a lo largo de los años fue tomándose más y más en serio.
También sonaban otras cosas, sonaba Zeppelin II, por ejemplo, o discos que en su conjunto en realidad me gustan más, como The Dark Side of the Moon, pero me parece que es justamente un disco como el cuarto de Zeppelin el que más se acerca a una idea de melancolía anticipada, una extraña obra de arte que invita a revalorizar lo que todavía no se ha vivido, y a ponerse tristes por saber de antemano que nada va a salir del todo bien, o por lo menos como lo esperamos. Fabián Casas cuenta que ZoSo significa precisamente algo como «Sin posibilidad de buen final». En el fondo, todos creíamos eso cuando nos poníamos a soñar: que nada de lo que imaginábamos iba a terminar bien. En los intersticios de nuestros sueños crecía también la pena, una crisis de transición anticipada, pues a pesar de que todavía faltaba mucho para volvernos cínicos, amargados, desabridos y sólo un poquito más astutos, ya lo estábamos sufriendo. Como quien dice, tarde o temprano, no importa cuán bien me vaya en la vida, tendré 40 años.
Para escaparle a la idea de vejez, o no a la idea, sino a la sensación, que es otra cosa, una sensación que dicho sea de paso tiene mucho de certeza, se pueden hacer varias cosas. Y todas ellas tienen que ver con volver el tiempo atrás. Por ejemplo, comprarse una moto. La moto para un tipo de 40 no es un medio de transporte, es una máquina del tiempo. Mientras el cuerpo va hacia adelante, el espíritu viaja años en el pasado: se reencuentra con sus compañeros de secundaria -es decir, todavía yendo a la secundaria-, estaciona en la plaza, mira las chicas pasar, con la moto cerca, sabiéndose dueño, de la moto y de las miradas ocasionales. Hay cosas más baratas, lógicamente, que permiten fantasías parecidas. Un buen tatuaje (o un par, siempre es mejor), un corte de pelo arriesgado (colita), algo de ropa que siempre le queda mejor a los otros, horas de gimnasio, etc. Todo es bastante triste y patético, pero sólo es así -triste y patético- si uno se pone a pensar en el tema. Si en cambio lo deja fluir, si se sube a la corriente, pues adelante nomás, uno puede hacer como que vuelve a empezar.
Dentro de un par de años le tocará a The Dark Side of the Moon cumplir sus 40. Entonces, tal vez se pueda todavía ir más allá en cuanto a esto de las concepciones temporales, o a lo que entendemos, en fin, acerca del paso del tiempo. Entre otras cosas, The Dark Side of the Moon habla de eso: de todo lo que hacemos para no pensar en lo viejos que nos ponemos.
Las obras maestras invitan a la reflexión: a ver, ¿qué nos siguen queriendo decir estos maestros al día de hoy y que todavía no entendimos? Pero yo creo que aún más que eso a lo que invitan es a pensar en uno mismo. Es decir, qué éramos cuando nos topamos con esas obras en nuestra juventud y qué somos ahora. La pregunta es peligrosa, casi cruel: ¿envejecimos tan bien como ellas?
Ay, no. La respuesta casi siempre es no.
Pero no hay que quedarse con esto. Si fuese así, todos ya estaríamos más muertos que Andrés Caicedo e Ian Curtis juntos.
El otro día estaba viendo esa película fenomenal que es 24 Hours Party People, sobre los primeros días de Factory, el sello donde grabó New Order, Happy Mondays, etc., y en una parte se muestra a un atribulado Ian Curtis -enojado más bien, desilusionado, muy bien interpretado por un actor que no conozco- reconsiderando su gusto por David Bowie porque en una canción éste dice que hay que morirse a los veinte y pico y ya estaba llegando a los 30. O sea, para Curtis, Bowie era un viejo que no había cumplido su promesa. O lo que es lo mismo: no creía en lo que cantaba. Bueno, tal vez el problema de Curtis y de Caicedo fue que se tomaron las cosas demasiado en serio. Fueron un torbellino creativo y al menos uno de ellos cambió el mundo, o una parte sustantiva de él, pero carecieron del humor suficiente o no podían verse, con los años, comprándose una moto y viajando atrás en el tiempo. Caicedo, me imagino, era uno de esos tipos que temían envejecer, y bien sabía que no hay cirugías para el alma o el espíritu: una vez que se acumuló la suficiente carga, no hay forma de borrar esas arrugas. Lo mismo podría decirse de Curtis: más años, habrá imaginado, son más sufrimiento Si no puedo así de joven, ¡¿cómo será después?! Mejor no averiguarlo. Consiguieron en parte lo que querían. Sus retratos son pues los de la juventud eterna. No sé si decir lo mismo de sus obras, a las cuales es imposible leerlas/escucharlas sin la mirada por sobre el hombro de sus fantasmas, a ver cómo las estamos digiriendo.
Por su culpa, es decir la culpa de estos jodidos fantasmas, son obras que se me antojan más urgentes que vitales, más necesarias -para ellos- que vigorosas -para su público.
En cambio, en Zeppelin IV ya existe el reposo del guerrero triunfante, el del tipo que después de haberse dado un par de vueltas por la oscuridad se empeña en iluminarlo todo, con todo el tiempo y la tranquilidad del mundo. Vigoroso y vital, es un clásico de otra especie: uno que no se propone irrumpir con la fuerza de un manifiesto antitético (en este sentido, Caicedo y Curtis son bastante más punks), sino simplemente aparecer con la elegancia de una piedra de toque, al alcance de todo aquel que se entregue mansamente a su aura. Y bueno, con los años algunos se compran motos o se hacen peinados raros. Yo estoy empezando a creer en la magia. Ver documentales de Zeppelin donde los muestran en vivo me hace decir que si no fue la brujería o la magia negra lo que hizo que se juntaran esos cuatro tipos (justo esos, ninguno otro), nadie puede saber qué fue.
Determinadas perspectivas sólo pueden vivir -lo justo y necesario, el tiempo elemental que les toca a determinadas perspectivas- o desarrollarse en pocos escenarios, no en todos. Y para bien o para mal muchos elegimos o nos tocó en suerte para imaginar nuestras diversas formas de cambiar el mundo -perspectivas que duraron lo suyo o todavía mantienen un leve aliento- discos como este, que hoy está cumpliendo 40 años y que al contrario de muchos de nosotros parece cada vez más joven.