
El secreto de sus ojos, Juan José Campanella, 127:00, 2009, Argentina.
Aclaremos rápido una cosa: va a ser muy difícil que alguna vez veamos en mejor forma actoral a Francella, o, lo que no es lo mismo, pero se parece, que alguna vez Francella vuelva a toparse con un director y una película que saquen lo mejor de él, que lo exploten de esta manera única, inmejorable, exquisita, en que lo hacen Campanella y El secreto de sus ojos.
Darín ya tuvo un momento así, fue en El aura, que era otra cosa, claro, una película mayúscula y no sólo por la interpretación de sus actores. Vos no me conocés a mí, decía el personaje de Ricardo Darín en cierto momento de aquella película, un momento en el que todo puede pasar, un momento en el que todo se altera, queda en suspenso, un momento en que nos vemos venir encima la descarga de algo acumulado y contenido. Plasmado en unas cuantas palabras, en una mirada, en una leve alteración de la voz había todo un gran momento de cine. Un momento que sabíamos que le iba a costar mucho superar a Darín en próximas películas, lo dirigiera Bielinsky o no.
Vaya a saber, ahora que se lo va a tomar en serio, quién dirigirá a Francella a continuación, pero eso no importa: los momentos que aporta en El secreto de sus ojos son tan imborrables que cualquier cosa que haga sufrirá la comparación, y saldrá perdiendo. Es imposible que no sea así.
La proeza que realiza Francella bastaría para considerar a la obra de Campanella más que digna —sumada, si se quiere, a otras proezas, más que nada técnicas. Pero hay un problema.
El problema, el único si obviamos la ideología que sustenta el film, y hasta pequeño en comparación, es que si bien la actuación de Francella es increíble, El secreto de sus ojos es, en cambio, inverosímil. Lo es por varias cuestiones, que no viene al caso reseñar, porque no deseo arruinarle la sorpresa a nadie. Baste con decir que poco del hilo narrativo está bien atado, digamos, lo que es lo mismo que decir que ciertas grietas no cierran con nada. Ni siquiera con la sobreactuación, en un momento clave de la película, de Soledad Villamil, que por otro lado está muy bien.
Tal vez este hilo narrativo, por contar con demasiados nudos, termine alargando de más la película. Cuando llegan los títulos, uno siente que en realidad la película había terminado una media hora atrás, aproximadamente, cuando ya habían sido desplegados en la pantalla toda la euforia y el desánimo de los que es capaz la historia. Lo que viene luego es un poco de relleno, un ajuste más a una tuerca que ya no necesitaba apretarse.
Nos topamos con demasiadas cuestiones, amor, suspenso, política, pasiones humanas de diversa índole (buenas, muy malas), como para que el “ensayo” que intenta la película sobre cada uno de estos temas pueda llegar a ser fructífero, o interesante, por más que a cada una de estas cosas les dedique escenas separadas, como si de mini episodios de una serie de dos horas se tratara. No sé si hacer cine de esta manera está bien o mal. Sé que es más televisivo que otra cosa, y que no resulta tan interesante de experimentar en comparación con otro cine argentino de los últimos años, que había empezado lenta pero firmemente a escaparle a este formato. Un formato más cuidado, más profesional si se quiere, más seguro y hasta fácil de digerir, o de seguir, pero también menos arriesgado, con lo cual uno de los factores esenciales de la experiencia artística se pierde: la sorpresa y, por qué no, la emoción.
Bah, emoción hay. Están los ojos. Los de Villamil (juiciosos), los de Darín (escrutadores), los de Francella (sorprendidos), los de Rago (inquietantes). Y todos con cierta desesperación encima, o en lo profundo. No por nada la película se llama así. Es en buena medida una película sobre los datos que aportan los ojos. Baste decir que el asesino es sospechado primero y confirmado luego nada más que por su mirada. O por lo que otros ojos, los que lo descubren primero, los que lo miran luego, son capaces de ver. Es inverosímil, ya lo dije, pero en esto de la emoción la verosimilitud es lo que menos importa.
Pero no es esta la emoción de la sorpresa, la del riesgo, la de una obra capaz de aportarnos cientos de posibilidades, es decir la emoción como producto de la imaginación. El secreto de sus ojos, más que imaginación, es, en cambio, actuación pura. No hay nada librado al azar: ya todo está ahí, digerido, planeado, proyectado, soberbiamente dirigido. Para el cine nacional, es un avance kilométrico en calidad, así como un atraso gigantesco en su capacidad de soñar.
No hay sueños en El secreto de sus ojos, sino costumbrismo, escenas barriales, judiciales, televisivas, todas adaptados al gusto medio, o que parten de él, esperables y brillantes, tan brillantes que son capaces de obnubilar el pensamiento, cosa de aceptar sin más la visión política que el director tiene de la Argentina, de su pasado, de sus habitantes. Y de sus miradas. Así como la capacidad de ver permite en El secreto de sus ojos descubrir a un asesino, también es la mirada de éste el factor que lo condena. El pobre tipo se fija en un escote, y está listo. Falta que alguien diga: “Si este tipo mira así, algo habrá hecho”.
Vamos al argumento, por las dudas alguien lo requiera: Benjamín Espósito (Darín) se jubila de un juzgado. Y en vez de alimentar palomas en la plaza se pone a escribir una novela. En la novela cuenta un asesinato ocurrido en Buenos Aires en 1974. Sin querer, es su propia vida la que está contando, porque ese hecho determinaría varias cosas. Y contarlo, por otro lado, no hace más que abrir viejas heridas, o puertas que de cobarde nomás cerró en su juventud, cosa que no debería haber hecho. Todo sirve, de paso, para hablar de los años 70, el peronismo que se acababa (o se transformaba), la violencia que empezaba… o que seguía. La violencia, en suma, que no hacía por entonces más que recomenzar, y si acaso recrudecer.
Con esto tenemos que una película presuntamente policial donde el romance se inmiscuye como sin querer, termina siendo una película política, que aporta toda una lectura del mundo a partir de la visión de su director (costumbrista, puritana y un poco antigua). Son varios films en uno. Lo que es decir: un film con pretensiones. Antes que nada, pretensiones aleccionadoras. De esta clase de films, el cine argentino aportó varios a la historia, a la Historia, debo decir, escrita con mayúscula: la que pretende Oscars y premios así a partir de una mirada hacia el pasado con cierto anclaje en el presente, o comparaciones vanas. Algo como esto: los argentinos somos así porque tenemos estas deudas sin saldar con el pasado. Porque nunca fuimos capaces de saldar ciertas cuestiones somos así de berretas, así de chantas, así de ilusos, así de argentinos.
Es el viejo cine nacional, el de los dilemas morales, el de la doctrina, que vuelve por sus fueros, a recuperar terreno perdido, ese que le quitaron a partir de la segunda mitad de los noventa los Trapero, los Martel, los Alonso, los pizza, birra, faso. Y vuelve con toda la espectacularidad que la empresa requiere. Con una soberbia exhibición de talento en todos los frentes, calidad por todos lados, planos majestuosos, y, sobre todo, un muy inteligente aprovechamiento del momento histórico que vive el país: este de las dicotomías, el conmigo o contra mí. Pompa y circunstancia.
Es, claro está, el cine de la venganza.
Y vaya si cumplen con el mandato los seres de la película, al pie de la letra diría yo. El segundo y el tercer final de la película (como ya dije, cuando la película debió haber terminado hace rato) son prueba contundente de esta pulsión, en extremo perjudicial, como “idea” en sí para la sociedad, y como “recurso artístico” para la obra de Campanella, una gran película, una película popular, una película interesante, una película que da ganas de ver una y otra vez
Una película cinematográfica en el más pleno sentido de la palabra.
Una de esas películas de las cuales los argentinos podemos sentirnos tristemente orgullosos.

Tal como ocurrió tiempo atrás con el asunto del campo vs. el gobierno, en el cual muchos actores públicos y no tanto se largaron a hablar en favor de uno o de otro (principalmente a favor del otro) sin saber bien de qué estaban hablando, ocurre ahora con la nueva ley de medios que quiere imponer el matrimonio presidencial: los propietarios de blogs hablan, hablan los escritores, hablan los conductores de televisión, los conductores radiales, los periodistas y los estudiantes de periodismo, los rectores hablan, la gente que pasa por la calle y se topa con una cámara y con un tipo que le hace la pregunta, usted qué opina. Al final, el gobierno tiene razón: hablamos todos, aunque sea al cuete.
O sea, al vicio y rápido, sin preguntar, ni preguntarse, como si fuera tan fácil ponerle una firma a una cuestión tan espinosa.
Un ejemplo de habladuría es la juntada de firmas llamada “Por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que se puede encontrar en varios sitios.
Es una clara muestra de adhesión inmediata, de una toma de posición cuasi pasional. Tal vez algunos de quienes allí hablan y firman hayan tenido algún que otro acercamiento a la nueva ley (o proyecto de ley), pero no lo demuestran con lo que ponen por escrito. Y si no tuvieron acercamiento alguno es comprensible: son 157 artículos, repartidos en casi 200 páginas, redactados en una prosa pobre… lo cual asume demasiado tiempo si total lo único que se quiere hacer es dárselas de progresistas y/o modernos. Basta con decir acepto, terminemos con los monopolios y chau.
¿No temerán estos muchachos parecerse a los obsecuentes de Carta Abierta y a los epígonos que se les aliaron entonces? Pareciera que a nadie le importa demasiado pasar vergüenza hablando de lo que no tiene ni idea, cosa que queda demostrada por el hecho de que por estar en contra de lo que tiene mala prensa (ruralistas ricos en el caso del campo, negocios monopólicos en el caso de la nueva ley) la gente es capaz de decir cualquier barbaridad y de firmar abajo de otras tantas.
Lo más común que se escucha hoy por hoy son cosas como “No soy kirchnerista, pero…” y ahí nomás se largan a hablar maravillas de la nueva ley. Se entiende, la política es una pasión, hay en ella tanto de racionalidad como de gusto personal, lo cual no siempre es algo inmediatamente discernible, pero haría falta algo más que pasión, sentimiento o una mera inclinación para hablar de ciertas cuestiones. Me sigue sorprendiendo el hecho de que nadie se haga ninguna pregunta, que todo les parezca tan claro, que ni siquiera les preocupe o se imaginen qué puede llegar a pasar con las pequeñas empresas proveedoras de cable en el interior del país, por poner un ejemplo rápido, empresas alrededor de las cuales gira la actividad local de muchas localidades chicas.
La juntada de firmas recién citada está encabezada por un texto escrito con un encarnizado odio hacia los monopolios y nada más, como si dar a conocer dicho odio pudiese garantizar pluralismo, libertad de opinión, amor por el pueblo, los desposeídos, etc. No creo que el ejercicio de esgrimir un odio específico pueda por sí solo garantizar racionalidad.
Pero este es sólo uno más de los tantos escritos idiotamente útiles que vienen apareciendo por doquier, y que no dicen nada, o que dicen lo mismo que todos. Cada uno de ellos puede resumirse perfectamente en las dos o tres líneas tipo mantra que el gobierno viene repitiendo cada vez que puede: la vieja ley es de la dictadura, la nueva es de la democracia, los monopolios son malos.
Son palabras de tablón, cánticos que no apelan a la serenidad ni al pensamiento, sino a la adherencia inmediata. O estás con ellos, o con nosotros. Hábilmente, en este caso el gobierno designó con la palabra “ellos” a los militares y a los monopolios. Y como casi nadie, al menos en su sano juicio, quiere estar con los militares (autores de la vieja ley) y los monopolios (favorecidos de la misma), hay que estar pues con el gobierno. Es fácil, si criticás la nueva ley o cuestionás alguno de sus puntos te estás pasando al bando de los malos. Así, los bienpensantes allanan el terreno para la junta de firmas y el acuerdo rápido.
Se habla, en esta y en otras solicitadas, como la que asegura “una nueva democracia” con “la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, de que los monopolios manipulan la información a los fines de preservar su poder económico y político. ¿No cabe pensar lo mismo del uso que se le ha dado desde siempre a Canal 7, por ejemplo? Hasta las palabras de “supuesto” apoyo a la nueva ley que hoy se pasan a cada rato por dicho canal son manipuladas por el gobierno. En los spots donde personalidades varias salen “aclamando” la ley, se nota de lejos el recorte realizado. Estoy seguro de que varios de los entrevistados han sido sorprendidos con preguntas que poco y nada tenían que ver con la ley, pero que después de algún rebusque de edición terminaron diciendo lo que el gobierno quiere: Menganito apoya la nueva ley, y miren que Menganito no es abiertamente kirchnerista, así que la nueva ley es algo bueno, más allá de los Kirchner.
Nunca se ha visto desde el 83 hasta el presente tantas ganas de cambiar la vieja ley. Es como si de pronto, después de décadas, la ley hubiese adquirido fecha de vencimiento y nos estuviésemos rigiendo por un material podrido, o en mal estado. Todo esto, por supuesto, pese a los parches con los que se ha enmendado la vieja ley —y pese a los mecanismos que ya existen para frenar actos de monopolio y que pueden aplicarse sin nueva ley alguna (si hay la suficiente voluntad, claro). Lo que ha caducado, por supuesto, es el acuerdo que había entre Clarín y Kirchner, eso es lo que se ha vencido, lo que ahora agarró mal olor. Tiempo atrás, el grupo era favorecido por el ex presidente. Pero ahora la relación se pudrió. Y por eso la nueva ley.
En el fondo nadie lo discute: necesitamos una nueva ley, bárbaro, la hagamos, ¿pero así, cueste lo que cueste, cuando hay otras cosas para discutir, como la pobreza que esconde el Indec, por ejemplo, los indigentes que de pronto no aparecen en ninguna estadística?
Para Mariotto, titular del Comfer, la lucha por imponer la nueva ley es “la madre de todas las batallas”. Vayan a preguntarle al tipo que cobra su sueldo y tiene que ir con “eso” al super y alimentar a toda su familia, a ver si le importa esta madre de todas las batallas. En todo caso le importa, a lo mejor, seguir escuchando Cadena 3, cosa que con la nueva ley no va a poder hacer. Pero eso es otra cuestión, y aunque me intriga, ya que estamos, saber qué van hacer los acostumbrados a dicha cadena cuando ya no esté, me intriga más cómo es que tanta gente supuestamente inteligente (por Dios, hasta Fabián Casas firma su adherencia) puede tragarse tantas palabras altisonantes (y firmar debajo).
Los defensores de la nueva ley dicen que “Desmonopolizar mejora la calidad de vida democrática porque impide que un solo actor determine la agenda de la conversación pública liberando también a los trabajadores de esos medios monopólicos de las garras de un solo patrón”, lo cual es mentira, porque si hay algo o alguien que determina la agenda de conversación pública es precisamente el gobierno. Hasta hace unos días atrás, por ejemplo, Kirchner nos obligaba a pensar que no se podía hablar de otra cosa que de “los goles secuestrados por TyC”. Otra vez, el matrimonio reinante apelaba a la memoria polvorienta de la sociedad, comparando a los goles con la gente secuestrada y muerta por la dictadura: ¡¿cómo no íbamos a estar de acuerdo con que los goles fueran “liberados”?!
Hay que decir que efectimismo no le falta a este gobierno. O caradurismo, que es lo mismo. Por ejemplo, aquel que usó el año pasado para asegurar que el dinero de las retenciones iba a ir a caminos, hospitales, etc., cosa de que nadie se opusiera a ellas. Idéntico mecanismo emplea para otro de sus caprichos: acabar con Clarín. Y sí, resulta que si terminamos con Clarín vamos a ser más plurales. ¿No es esto, acaso, otra “construcción comunicacional de los negocios y acuerdos que se hacen puertas adentro”, como pedorrean los de la junta de firmas? Y hablando de puertas adentro, ¿quién asegura que esta no sea una ley hecha y derecha para los amigos “puertas adentro” del gobierno?
Por otro lado, es sólo una verdad parcial que esta nueva ley es el “fruto de dos décadas de debates, celebrados en foros, universidades nacionales y entidades de bien público”. No, esta nueva ley es el fruto del odio que despierta en el matrimonio presidencial la sola mención del principal diario de este país. Suponen que minando los negocios audiovisuales del Grupo Clarín, éste se va a terminar. Así que la emprenden con una ley redactada a las apuradas y empujada hacia el recinto del debate con prepotencia, sembrando el miedo (con nosotros o con los monopolios). ¿De qué décadas de debate hablan? ¿De esas que se celebraban en las cátedras de comunicación, por ejemplo, donde participaba seguramente Mariotto? No puedo creer que vean esta ley como un premio a tantos años de esfuerzo académico y debates: presten atención: si no hubiese en la nueva ley ningún punto que pudiera atacar al Grupo Clarín (impedir, por ejemplo, que una empresa tenga licencia de cable y a la vez canales de aire, o, por caso, el punto que limita la cantidad de abonados de un servicio de cable al 35% del total —actualmente Cablevisón y Multicanal, es decir el Grupo Clarín, tienen el 40% de los abonados a nivel nacional), ¿se creen ustedes que el gobierno tendría tantas ganas de que fuera aprobada? Con todas las décadas de debate el gobierno se habría limpiado el trasero.
Pero hay más personas convencidas de la bondad de este gobierno, del gran legado que dejará una vez que la ley se apruebe.
La gente de la Carta Abierta edición Córdoba, por ejemplo, confía en que el proyecto de Ley de Medios “inicia el camino para las transformaciones de fondo que necesita nuestro país, pues sin democratización de la palabra no será posible una justa distribución de la riqueza”. Sí, veo cómo a los Kirchner les importa este asuntito de la distribución de la riqueza. Cuando a Kirchner le preguntaron si pensaba donar su jubilación presidencial (25000 pesos, poco más, poco menos), como hizo un ex presidente, el tipo contestó “lo que hago con mi plata es problema mío”, o algo parecido. Como muestra, basta un botón. Parece que por ahí no va el tema, entonces. En todo caso el tema de la distribución y los medios de comunicación puede ir por el siguiente lado: una vez que no haya un medio fuerte que le plantee oposición al gobierno, la distribución dejará de ser un tema del que pueda hablarse.
Con todo, los defensores de la nueva ley tienen de dónde agarrarse. Es de destacar, por ejemplo, el hecho de que la nueva ley destinará el 33% del espacio audiovisual a organizaciones sin fines de lucro: universidades, ONGs y sindicatos, por caso. Por lo que será muy interesante ver programas tipo “Nuestro amigos de Irán”, por Hebe de Bonafini, o “En la ruta”, por Moyano y su hijo. Vaya uno a saber si se podrán ver otra clase de programas, ya que la autoridad regulatoria para licencias dependerá del gobierno de turno (y como siempre, cabrá la sospecha de que si el gobierno de turno lo desea podrá ejercer un control editorial sobre los contenidos de los medios, y así proporcionar licencias a quien no editorialize en contra).
Otra parte interesante de la nueva ley es la cuota de pantalla que se le dará al cine nacional (el canal Volver, del Grupo Clarín, ¿a qué se dedica, ya que estamos?), algo que siempre se sale a defender a rajatabla, cueste lo que cueste. Veremos. Habría que ver qué clase de películas se pasarán, cuál es el criterio empleado, etc. (si son las de Campanella este punto es un error, je), igual con la cantidad de qué música pueden poner las radios, lo que atenta directamente contra la programación de quien esté al frente de una emisión (y de los oyentes, a quienes la nueva ley no va a salir a preguntarles qué quieren escuchar), digan lo que digan Víctor Heredia y los prohombres nacionales, que se dicen defensores de la cultura argentina —pero no del campo, aclaremos, como si la tierra fuera sólo para parir folkloristas.
No puedo creer, simplemente, que cuando dicen que esta ley “servirá para favorecer la pluralidad de mensajes” vean que dicho objetivo está garantizado de ante mano y no se pregunten siquiera por las formas en que la ley será instrumentada para alcanzar dicha finalidad. El gobierno no tiene mucha experiencia en esto de la pluralidad de mensajes, y nunca ha dado muestras de interesarse por ello. ¿Alguien puede creer que suceda lo contrario gracias a una ley impulsada por un gobierno así?
Veamos: ¿hay pluralidad de mensajes en Canal 7, donde no se puede ver el tan promocionado fútbol gratuito sin que lo asalten a uno mensajes directos, abusivos y estúpidos acerca de las bondades de este gobierno para con el campo, o, justamente, lo necesaria que es esta ley de medios? ¡Y dicen que “los medios estatales mostrarán autonomía de los gobiernos”! ¿Por qué no empiezan a hacerlo desde ya? ¿Necesitan una ley para eso? Canal 7 nunca fue, y ahora menos que menos, independiente del gobierno de turno. No veo que se necesite una ley para poner en práctica cosa semejante. Lo que hace falta es voluntad, que es otra cosa.
Para ir terminando, me pregunto qué tienen para decir los defensores de la ley acerca de su fe en la aplicación de la misma cuando asegura que “se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial…” Digo, ¿qué es lo que hace el gobierno sino asignar arbitrariamente su publicidad oficial, discriminando medios que no le son afines? En Página 12, casi su boletín oficial, aparece todo tipo de propaganda del gobierno, o en la revista Veintitrés, mientras que medios como Perfil o Noticias, criticones, no reciben nada.
En suma, si es una ley que genera más preguntas que certezas, no veo por qué hay que salir a defenderla, a gritar por ella, a culpar a otros de gorilas, de bárbaros iletrados, de ser resabios del pasado o tildarlos de pro monopolio por cuestionarla. Y encima esgrimiendo los mismos argumentos que esgrime el principal defensor…
“Que no te digan lo que tenés que ver”, dicen… ¿Y no puede figurar en algún lado una leyenda que rece “Que el gobierno no te diga a quién tenés que odiar”, o algo por el estilo?

1) Se va hablar más de política. O de cualquier otra cosa.
2) Nadie va a querer hablar de política. Ni de nada más.
3) Maradona se queda sin trabajo.
4) Grondona sigue con su trabajo.
5) Vuelve Riquelme. Como todo el mundo está triste se deprime, y se vuelve a ir.
6) Messi, libre por un mes y medio de obligaciones que no quiere cumplir, se hace experto en la PlayStation. Consigue sponsors, da charlas y conferencias ante preadolescentes sobre el correcto uso del joystick, pero le pagan menos.
7) Las palomas de las plazas de Buenos Aires se atiborran de maíz y explotan ante la mirada incrédula de los turistas europeos. Verón y Zanetti, recordando viejos y mejores tiempos, no paran de charlar en los bancos y de alimentarlas. Los turistas desaprovechan el momento y no les toman fotografías, confundiéndolos con jubilados comunes y corrientes.
8) Kirchner organiza un campamento frente a la redacción del diario Olé, y exige que se diga la verdad: Argentina en realidad está en el Mundial, pero ahora viste de amarillo. ¿Qué te pasa Clarín?, dice ahora. ¿Estás ciego?
9) La Presidenta le echa la culpa al campo, a la Sociedad Rural y demás entes agrarios. Manda al Congreso un Proyecto de Ley: Transformar el 60 por ciento de la superficie cultivable del país en canchas de fútbol, para que se entrenen todo el tiempo los chicos de los pueblos aledaños, tengan qué hacer con sus vidas y nos puedan representar en futuros mundiales. El resto de la superficie va para las retenciones.
10) Grondona propone a Luis D’Elía como director técnico de la Selección. Sabe que a éste se le perdona todo. Y si no, hay una barra fuerte para bancarlo.
11) Muchos periodistas deportivos, ante la imposibilidad de viajar a Sudáfrica, usan su tiempo para aprender a leer y a escribir.
12) Muchos conductores televisivos, ante la imposibilidad de hinchar por Argentina, y de viajar a Sudáfrica, regalar gorritos, banderas y esas cosas durante las mañanas y las tardes, no saben qué hacer con su tiempo ni con sus programas, y antes de aprender a leer y a escribir, renuncian y se van a bailar por un sueño.
13) Las empresas patrocinadoras de la Selección empiezan a mirar con cariño a Del Potro.
14) Las empresas patrocinadoras de la Selección, que siguen sin confiar en el tenis, se mudan a Chile, algunas a Paraguay.
15) Bilardo y Niembro salen del closet, se hacen novios. Después de este bochorno, dicen, por fin nos animamos. Total…
16) Mariano Closs, desesperado, muy dolido, pone al máximo la cama solar donde se mete cada mañana. No se lo vuelve a ver hasta Brasil 2014.
17) En los bares de Sudáfrica, nadie se va sin pagar.
18) En las inmediaciones de los estadios de Sudáfrica, no se consigue un revendedor por ningún lado.
19) En las habitaciones de los hoteles de Sudáfrica, a la mañana siguiente están todas las toallas, todos los ceniceros, todos los frasquitos de champú.
20) Vuelven los hooligans, para compensar la falta de ruido.
21) Mejoran las tardes y las noches de muchas parejas. En marzo/abril del 2011, las maternidades no dan abasto.
22) Al no poder tomarle el pelo a los argentinos, por no encontrar ninguno cerca, la hinchada brasileña dice que no hubo ni habrá mundial más aburrido. Se entristecen, no bailan en las gradas, la televisión de Sudáfrica no tiene qué mostrar.
23) Con el dinero exigido a los clubes previamente, los barrabravas argentinos se dedican a viajar por el país. El turismo interno bate récords.
24) Los futbolistas argentinos dejan de estar de moda. Ahora, las modelos y vedettes eligen basquetbolistas, o cualquier cosa que no las avergüence. Las botineras son lo más out, afirman.
25) Ante la falta de emoción que despierta la Selección, la Liga de Amas de Casa exige que la próxima Selección esté formada por rugbiers, que por lo menos se enternecen con el himno.
26) Culpa de la envidia que experimentamos frente a nuestros hermanos latinos, la televisión argentina deja de transmitir telenovelas venezolanas, brasileñas, de donde vengan. Viejos actores argentinos son reincorporados. Así mismo, Heinze encuentra trabajo haciendo de malo en varias producciones: Siempre lo fue, tiene un talento natural, dicen todos los productores, orgullosos de la elección. Mascherano no para de rechazar ofrecimientos similares, por malo.
27) Macri se anima y lo dice: Con los militares estábamos mejor. Entonces éramos derechos, humanos, y campeones. Susana Giménez lo secunda. Casi nadie se queja.
28) Pino Solanas aprovecha el momento y realiza un documental sobre la nueva tragedia argentina: no hay un sólo niño que quiera jugar al fútbol en todo el país. Se ve mucho material de archivo, potreros en blanco y negro y un melenudo bajito diciendo que su sueño es jugar un mundial. Derecho a Cannes.
29) Ante la falta de temas de conversación en los bares, muchos parroquianos afirman que Borges es lo más grande que hay, que no hay con qué darle. (Influye el hecho de que la Academia Sueca decide entregar el primer Nobel póstumo de la historia: para así compensar tanta tristeza en este remoto rincón del cono sur.)
30) Los gallegos empiezan a hacer chistes de argentinos: ¿Qué hace un argentino en un campo de fútbol?, ¿Qué hace un argentino en una platea de fútbol?, ¿Qué hace un argentino viendo fútbol desde su casa?, ¿Qué hace un argentino hablando de fútbol? y cosas así. Todos los remates se parecen, o son directamente iguales, pero de cualquier manera los chistes son un éxito.
31) Sin nada de qué agrandarse, los argentinos redescubren el tango. Al enterarse de que está copado por japoneses, vuelven al dulce de leche. Crece la obesidad infantil.
32) Agüero se separa de Giannina. No soporta que el suegro, con mucho tiempo libre, los visite todos los domingos y le dé tantas indicaciones. No lo entiende.
33) A los del El Gráfico no se les ocurre ningún título-catástrofe lo suficientemente duro. La revista deja de salir por un año.
34) Marcelo Araujo y Sanfilippo no pueden ocultar su alegría, se ríen cada vez que mencionan a la Selección, felices de tener tanto para criticar. Se los declara personae non gratae y se los corre de todos lados, pero consiguen trabajo como columnistas de Mauro Viale.
35) Un grupo de chilenos emprendedores le propone a Marcelo Bielsa que vista una nueva marca de ropa deportiva. Le ponen de nombre “Pito catalán”. Bielsa se niega, y renueva contrato con Brooks.
36) Menem reaparece y es elegido presidente en 2011. Queda demostrado que un pueblo enojado es capaz de cualquier cosa.

Michael Gerard Tyson, 1966, New York.

Tyson, James Toback, 90:00, 2009, Estados Unidos.
Con mi viejo veíamos muchas peleas. A veces se sumaba mi madre. Le impresionaba sobre todo el cogote de Mike Tyson: no era un cuello, era un cogote, hecho y derecho, una cosa animal. Ahí estaba el truco, la broma divina: a Mike Tyson no se lo podía voltear por el cogote que tenía: cuando se le pegaba en la cabeza, ésta no se movía: permanecía inmóvil, como si no hubiera pasado nada, sostenida por el tronco que había debajo, esa cosa inhumana.
Casi todo el boxeo lo veía con mi viejo. Sin embargo, una de las peleas que más recuerdo, entre la Cobra de Detroit Hearns y nuestro nuevo toro de las pampas Martillo Roldán, la vi solo, en el hall de un hotel. Roldán era un casi un vecino, hijo de Freyre, cercano a San Francisco, donde vivían mis tíos. Yo pasaba seguido por Freyre. Cuando El Gráfico sacó una foto de Roldán contra una persiana de metal, con un graffiti alentándolo, yo reconocí esa persiana. Esa foto era previa a la pelea con Hearns, la Cobra de Detroit: una foto para desearle suerte al púgil local. Roldán lo tuvo ahí nomás: en el cuarto o quinto round lo hizo temblar al negro, que estuvo a punto de poner la rodilla en el piso, con esa sonrisa boba que ponen los boxeadores imbatibles cuando alguien está a punto de batirlos… ¡pero Roldán dejó de pegarle! Fue imperdonable. Minutos después, la Cobra lo desparramó por el piso. Lloré y puteé, y odié como nunca antes a un boxeador: a Martillo Roldán, por no seguir pegando.
Tyson tampoco seguía pegando. Es que le bastaba una sola trompada. Y todo se acababa. Cuando peleaba, con mi viejo apostábamos cuántos segundos duraría la pelea. La pelea iba a durar hasta que el otro se desmayara, así de simple. Pero mi viejo tenía cierto ojo para los boxeadores: me decía que la mayoría con los que peleaba Tyson eran paquetes. Los ponían ahí para aumentarle los números de caídos en su haber. Eso era posible. Pero yo igual me entusiasmaba con la pegada de Tyson. Había algunos que ponían bien la guardia, pero igual los volteaba, con guardia y todo, a veces con referí y todo.
En las buenas épocas de la revista Fierro, es decir antes de ahora, salió un especial con historietas dedicadas a Tyson. Me pregunto si alguna vez Tyson se enteró de semejante cosa, que una revista de historietas de un remoto país sudamericano le dedicó un número inspirado en su figura, en sus puños, en su cogote, en los muñecos que volteaba.
Tyson fue el último boxeador de la historia, así como Cobain fue el último rockero. Después de ellos, el silencio, la nada. Que se apaguen los televisores, que no hay nada más para ver. Podría agregar a Maradona, como el último futbolista (no me vengan con Messi; Messi es un producto de laboratorio, un robot lubricado con Gatorade, más o menos como el ruso que enfrenta a Balboa en Rocky IV). Sí, por qué no. Aparte, se puede decir que Maradona y Tyson en algo se parecen: les gusta el Che, por empezar, lo llevan tatuado en sus cuerpos, lo sacan a relucir cada vez que pueden… Y las mujeres los arruinaron a ambos. Bah, no las mujeres. Las malas juntas.
Bueno, como dicen, todo lo que necesitas es amor. Y a estos dos no les sobraba. Lo que les sobraba eran las malas juntas, los amigos por plata, esas cosas, o sea gente que se les acercaba y que poco y nada tenía que ver con el amor, sino con la oportunidad. No importa que cuando Tyson ganó el título del mundo le haya dado un beso en la boca a su manager, o que Maradona practicara piquitos parecidos con el suyo propio.
Y después están las sustancias peligrosas, claro. La analogía ya va siendo demasiado fácil, y hasta irresponsable. Se termina acá nomás. No voy a ir por el camino acostumbrado, ese que me haría decir que mientras a Maradona le cortaron las piernas, a Tyson le cortaron los brazos. Antes de las sustancias peligrosas, están los amigos peligrosos, que son mucho peor, y que lastiman más.
O cuestiones de la fama, inmanejables. Esta es otra cuestión remanida: se dice que cuando un boxeador adquiere fama se hecha a perder por el simple hecho de que su origen humilde le impide incorporar sanamente el dinero que de pronto le cae a raudales. Pavadas. Si para algo existe el dinero es justamente para disfrutarlo insanamente.
Coches, tapados de piel, mujeres, esas cosas. Mi tío, el que era vecino de Martillo Roldán, solía contar un chiste: Dicen que un tipo estaba en la lona, no tenía ni dónde caerse muerto. Se lo conocía por alguien de mucho dinero, así que le preguntan: Dígame, ¿qué hizo con su dinero? Y el tipo contesta: La mitad la usé en chicas fáciles, en el casino, en el whisky… ¿Y el resto? La malgasté.
Tal vez son cosas que simplemente tienen que pasar: los ídolos se caen. Los verdaderos ídolos, eh, ojo, no esos que se cuidan, que se mantienen sanos y cuyas vidas son un ejemplo, para preservar su nombre y cosas por el estilo: los que protegen su llamita hasta el final. Hablo de verdaderos ídolos: semidioses inalcanzables con apetitos humanos. Esos que se queman en el mismo incendio que provocan.
Y el apetito humano de Tyson eran las mujeres. En la película de James Toback lo dice claramente: no le gusta el amor, le gusta la posesión. Y mientras más, mejor. Como también pueden constituir un exceso, a la par de las sustancias peligrosas (y qué mujer que se precie de tal no lo es), Tyson le hecha la culpa a su falta de control con las mujeres de la pérdida de tu título mundial, en Tokio, en febrero del 90, frente a un boxeador que no le llegaba a las rodillas.
El tipo había dejado de entrenar para dedicarse a la jodienda. Y entonces vino James Douglas (un absoluto desconocido, que luego de esta pelea no hizo mucho más, como para que se terminara de entender que no le llegaba a las rodillas a nadie) y lo volteó en el décimo round, después de darle una paliza. El famoso cogote de Tyson tembló por vez primera. Hasta la fecha, Tyson llevaba casi cuarenta peleas ganadas, las cuales, por la contundencia de cada triunfo, le bastaron para pasar a la historia. Fue una sorpresa mundial (las apuestas estaban 42 a 1 a favor de Tyson —los segundos de Tyson estaban tan creídos que la pelea iba a ser para su pupilo, que ni siquiera llevaron consigo algunos de los elementos necesarios para parar la sangre, desinflamar el rostro o aliviar el dolor… y vaya si los necesitaron esa noche) y seguramente una muy esperada por medio mundo: el de los idiotas complotados, que aguardan con ansias al que mejor se caiga.
Y Tyson no volvió a levantarse. Tuvo sus buenos momentos, es cierto, siguió tumbando grandotes con una o dos manos bien puestas, a lo sumo, pero algo ya no iba como antes. El espectáculo continuaba, y hasta recuperó su corona, pero algo se había perdido. Vaya uno a saber qué. A mí me parece que la ilusión de poseerlo todo, para siempre. Y para colmo, la cárcel lo esperaba a la vuelta de la esquina.
Si Tyson ya era un hombre enojado, si ya era un hombre que había perdido la ilusión, luego de la cárcel todo terminó yéndose al demonio. Perdí la confianza en el ser humano, dice Tyson en su documental. Y sí, es suyo: usa la película para explicarse a sí mismo, para tratar de entender qué fue lo que le ocurrió, para pedirse perdón, para recordar lo mejor de su mejor época.
Y como ya estaba todo perdido, las vergüenzas no hicieron más que sucederse. Hay que decir que muchas de ellas no fueron enteramente su culpa, aunque debería haber elegido mejor a sus contendientes. Si antes de la cárcel rivales como Tillman y Stewart, que fueron más corredores que boxeadores frente a Tyson (bah, yo también habría corrido), dieron vergüenza ajena, y que parecían puestos ahí para regodeo de las estadísticas, no sé qué decir de peleles como Peter McNeeley, quien fue su rival en el reencuentro con el ring —esa pelea me senté a verla con un par de amigos, en un barzucho. No alcanzamos a tomar demasiado: duró un par de segundos, los justos para permitir que descalificaran a McNeeley después de que sus segundos subieran a protegerlo de la furia de Tyson—, Orlin Norris (la pelea quedó en la nada porque el tipo “se lastimó” la rodilla), Lou Savarese (dato curioso: el referí fue noqueado con más fuerza que el boxeador contrario), Andrew Golota (abandonó él solito la pelea, “olió” marihuana en la boca de Tyson al parecer), y un etcétera que por suerte no fue tan largo (el gordo Francois Botha, el poco profesional Clifford Etienne… a esta altura ya era más ameno ver cómo Tyson se acercaba a levantar y/o consolar a los boxeadores que había mandado a la lona que sus peleas en sí: se notaba cierta camaradería, algo esperable, eran compañeros de trabajo venidos a menos, tratando de llegar a fin de mes, como él).
En medio de todos ellos, estuvo Evander Holyfield, que era de los buenos, también de los capciosos y de los ventajeros. Y también estuvo Lennox Lewis, que era mejor todavía y que en ese momento estaba en su esplendor —¡y justo en ese momento a Tyson se le ocurre lanzar la promesa de comerle los hijos! (venía agrandado por un par de knockouts menores, y lo único que se comió fue unas cuantas manos). Pero quedémonos con Evander Holyfield, con quien Tyson protagonizó una de las peleas más raras que se recuerde y que terminó con su oportunidad de ser tomado en serio una vez más.
Evander fue una pesadilla que apareció dos veces en la vida de Tyson, contundente como sólo puede serlo una pesadilla que se repite: en la primera, se la paseó cabeceando a Tyson, y de vez en cuando pegándole de lo lindo, y en la segunda poniéndole la oreja como cebo. Después de esa pelea, Tyson fue tan conocido por el poder de sus puños como el de sus dientes, que le habían arrancado un pedazo de oreja a Holyfield, y que ahora eran comparados con los de un tiburón. Algo seguramente exagerado, como la multa que se le exigió por la travesura: tres millones de dólares. El árbol ya se había hecho astillas y todavía se pretendía leña de él.
Leña: aquí hay que ponerlo a Don King, que se llevó todo. Me pregunto con qué sangre habrá enfrentado la vida Tyson después de conocer a semejante bosta. Don King lo secó, así de simple. Y Tyson lo pone bien clarito en “su” documental: Don King es capaz de vender a su madre por un dólar. Es simplemente mala gente. Más no se puede decir. Y él, que lo quiso, tampoco puede decir más.
Es que Tyson es un sentimental. Siempre lo fue. Parecía no usarlo, pero nunca careció de corazón. Y de alma. Hay dos momentos clave en el documental, preciosos en lo que hace a estas evidencias: la bestia tiene sentimientos, corazón, alma. Uno de esos momentos es cuando recuerda a su mentor, quizá la única persona como la gente que conoció en su vida. En esa parte de la película Tyson se transforma en Rocky (Stallone, no Marciano). Llora, el hombre de hierro llora. El mentor es Cus D’Amato, un viejo amable, que le enseñó lo poco que Tyson aprendió (lo poco que le hacía falta aprender), que le ofreció un hogar (lo adoptó, Tyson no tenía dónde ir), algo de cariño y que no llegó a verlo campeón. Si Tyson llega a viejo, será gracias a Cus D’Amato, que le dio dos cosas: boxeo y confianza en sí mismo. Tyson conoció el boxeo en un reformatorio, pero fue en el gimnasio de Cus D’Amato donde se hizo boxeador. Cuando Tyson lo recuerda en su documental, se le hace un nudo en la garganta. No puede seguir, la voz se quiebra, las palabras no salen. Esta es la parte del corazón.
El otro momento, el del alma, es hacia el final de la película, en medio de una pelea, la última. Ante el mediocre Kevin McBride, Tyson se recuesta contra las cuerdas y se sienta. Ya es un hombre grande, se hizo un tatuaje tribal en la cara, que se confunde con algunas arrugas, con la dureza de su rostro, con viejas marcas. Aparte de todo ello, en su cara se nota el hastío: ya no puede, ya no quiere seguir. Y en ese acto de sentarse en medio de una pelea y ya no levantarse, con esa mirada que acepta que al fin todo ha terminado, Tyson desnuda su interior, se muestra tal como es: simplemente, un hombre cansado. Pero al fin se lo ve feliz: siente la tranquilidad de saber que ya no habrá otro campanazo llamándolo a la acción, ni voces a su alrededor clamando por sangre, la del otro, la suya propia. En ese acto, mientras Kevin McBride festeja como un niño, la bestia se libera, sale del cuerpo magullado, empieza a mirar de lejos el ring, el par de boxeadores, la gente agitada, y se va sin pretensiones, ni esperando que la saluden, a descansar de una buena vez por todas.
La película de James Toback no es una buena película, lo que es bueno es el documental de Tyson, que es otra cosa: hace lo que quiere con el entrevistador y al mismo tiempo se entrega por entero. Las decisiones estéticas de Toback son feas, como esas imágenes congeladas de la cara del campeón en muecas extrañas, de tipo que recién se levanta, de borracho entregado, o la de dividir la pantalla en dos, tres, cuatro partes, y pegar sobre ellas palabras de Tyson tomadas de momentos diferentes, en una mezcla abusiva, que descoloca al espectador, como un gancho bien puesto. Y ni hablar de ponerlo a Tyson mirando el mar, caminando por una playa vacía, con la vista en la arena. Ya sabemos: el hombre necesita estar solo, buscarse, encontrarse. Las imágenes de archivo, por otro lado, sorprenden en lo que hace a la juventud de Tyson, pero se quedan cortas luego, nada hacen por explicar lo que se le iba a venir encima al tipo: a no ser que aprendamos a ver el brillo de la ambición en los ojos de los managers y de las mujeres que lo rodearon, que es lo que quiere hacernos creer el director. Lo que sí hacen las imágenes es, en todo caso, explicar en qué cosa se convirtió Tyson con el paso de las peleas, con el paso del éxito, con el paso de las frustraciones, es decir cuando todo pasó: lo usual, digamos, lo acostumbrado en toda historia de ascenso y caída. Todo recorte es moral, y tal vez lo sea elegir dónde pegar. Por suerte están las palabras de Tyson, que no sabe mentir, tampoco sus ojos, su sonrisa, que son hacia el final del film las de un hombre todavía crédulo, pese a todo lo que vimos hasta ese momento, pese a lo que vivió el boxeador, pese a todo lo que sufrió la bestia que llevaba dentro.
Los hombres tiernos son así.

Duma Key, Stephen King, 730 págs., 2009, Plaza & Janés, Buenos Aires.
Hacía mucho que no encaraba un libro tan grande tan lleno de ánimo al principio, por lo menos desde cuarto o quinto grado, cuando nos hicieron leer la Biblia para niños. En ambos casos me costó bastante llegar hasta el final, uno se va desencantando enseguida, y la verdad, hablando de los finales, no sabría con cuál quedarme. El del bestseller católico por lo menos tiene cierta garra, y no carece de buenas ideas, al menos en su versión infantil: la otra apuesto que debe de asustar bastante, y no debe de ser para cualquiera. Y si eso es lo que se propuso King con el final de Duma Key, asustar, debería aprender pues de ese libro que todavía no leí, pero que según dicen es terrorífico.
Siempre pasa lo mismo con este tipo, encara que es una maravilla, pero en algún punto se agota, o se banaliza, o se le terminan los plazos de entrega y cierra a los ponchazos, con tal de empezar otro libro prontito.
No sé si es por esto que su literatura entre los críticos y especialistas está mal vista, porque no creo que alguna vez lo hayan leído —piensan que no es serio, que es un comerciante (King mismo ayuda a pensar así: para él, el talento en la escritura se demuestra si a fin de mes puedes pagar tus cuentas gracias a ella). Más bien, creo que está mal vista porque vende mucho y porque sus libros son comprados por gente a quien la literatura —la literatura desde la óptica atrofiada de la academia— le importa poco, o nada. Y no queda bien ocuparse de libros así, que generen eso: entusiasmo de los no iniciados.
El otro día, un amigo que escribe me preguntó qué estaba leyendo. No sé qué esperaba que le contestara, pero le dije Duma Key, la última de Stephen King, viene bastante bien, me gusta… Se me quedó mirando, como si le hubiera contestado en joda. Yo antes, cuando empecé a leer, me dijo, leía un montón de Stephen King… y ahí quedó su respuesta, sin terminar, pero ya se sabe lo que implica ese silencio: una vez que ya se leyó lo suficiente, King se transforma en un animador para espectadores que no quieren saber nada con un espectáculo como la gente. Es para el montón, como el fútbol, o la comida rápida, el vino en caja, el opio de los pueblos.
Y hablando de cosas divertidas, fútbol, comida rápida, vino, me pregunto si King, allá donde vive, Maine, escenario de muchas de sus historias, no tiene nada mejor que hacer que escribir estos librotes enormes. Hace mucho que viene amenazando con dejar de publicar, dedicarse a otra cosa, pero no hay caso, vuelve una y otra vez a hacer lo mismo, tan predecible como los Rolling Stones, aunque menos desfasado. Es que, mal que mal, el rey sigue siendo él: un icono del horror, su representación más acabada, casi un acervo popular acerca de lo que se espera cuando uno se pone a leer obras que dan miedo.
Igualmente, ¿no cabe preguntarse hasta cuándo? ¿No cabe preguntarse para qué? Digo, si el tipo entra a repetirse, y no sólo eso, sino a tropezar una y otra vez con el mismo escollo: los benditos finales, ¿no estaría bien dedicarse al bourbon, o a mirar los atardeceres de Maine, a pasear con el dinero conseguido después de años y años de trabajo agotador?
¿Qué hace que un artista, uno que lo consiguió todo, o casi, siga y siga? No creo que sea el dinero, King tendría que ser demasiado codicioso como para pretender que a sus años su cuenta bancaria siguiera creciendo, y cada vez más. Y tampoco creo que el objetivo sea alcanzar el prestigio que la crítica le ha negado, porque eso no lo conseguirá nunca. No lo consiguió con sus mejores libros, los más ambiciosos, los mejor escritos, menos lo va a conseguir con los que viene sacando a la velocidad de la luz. Y no creo, menos que menos, que King tenga algo para decir: si lo tuvo alguna vez, lo dijo en su libro más personal, Mientras escribo, su libro serio, si cabe el término, porque la estética de King es sólo eso, estética, un vacío que de tan grande y oficioso se hace muy difícil de llenar.
Y está bien, nadie busca otra cosa en sus libros y apuesto que él tampoco: los libros de King son vacíos porque su creador se esmera en ello, pone la vida en vacuidades, reflexiones sin ton ni son y a las apuradas. La clave de que provoquen el entretenimiento que provocan es justamente esa: uno se adentra en un libro de King con la certeza de que saldrá ileso de él. Y ahora más que nunca.
Estoy preguntándome cosas a las que King respondió varias veces: escribe porque cree que está hecho para escribir, simplemente sigue su destino, está convencido de que vino a la tierra para eso, escribir, y que no es asunto de él decir hasta cuándo habrá de hacerlo, lo suyo no tiene remedio, carece de opción, y las historias tenebrosas que despacha como latas de conserva simplemente llegan a él para que las ponga en papel…
Todo eso ya lo sé, y lo sabe todo el mundo que haya leído sus entrevistas. Sólo estoy intentando entenderlo, o tratando de averiguar al menos por qué diablos él se lo cree.
Estos reparos no impiden, lógicamente, que King tenga sus temas. Se puede hablar principalmente de dos: primero y principal, la certeza de que el miedo que siente el niño se transformará en el horror del adulto, y, segundo, pero también muy importante, la idea de que el amor (o la amistad) es la cura de todos los males… menos para aquel horror, ya hecho carne en nosotros, es decir lo no resuelto, lo que ni siquiera un corazón saludable y bien atendido puede remediar.
Con oficio en la mayoría de los casos, King ha ido y venido de un tema a otro, hablase de lo que hablase, un padre abusador y borracho, unos cuantos extraterrestres que se quieren quedar con todo, un perro infernal, un auto asesino o un hombre cuyas visiones salvarán al mundo y lo destruirán a él.
En Duma Key vuelve esto último, lo del hombre con visiones. Un tal Edgar Freemantle, ex empresario de la construcción, exitoso, adinerado, quien después de un grave accidente pierde su brazo derecho y parte de su cordura, trata de reponerse de los últimos catastróficos meses en un remoto paraje, frente al mar, solo: Duma Key, lugar bello si los hay, y complicado. Allí, descubre un talento reprimido por los años de trabajar en edificios y hacer plata: la pintura. Lo hace cada vez mejor, llena su casa alquilada de hermosas pinturas (y a veces muy inquietantes, pero muy inquietantes) y de dibujos que se le vienen a la mente. Pinta casi sin darse cuenta, como si fuera un instrumento milagroso de alguna fuerza superior. ¿Y adivinen qué? ¡Lo es!
(Edgar Freemantle quedará, seguramente, como una de las grandes creaciones de King, a la par de sus personajes mejor construidos, más sólidos y convincentes, poco importan los lugares comunes en los que caiga una y otra vez, sus reflexiones banales y esa manía suya de nombrar a cada rato marcas de productos diversos, como si la novela hubiera sido sponsoreada por todas esas firmas.
Un pintor manco medio loco siempre será un personaje atractivo, más éste, que sufre miles de ataques, de su pasado, de sus sueños, de sus propios y desconocidos poderes, del más allá, etc.)
Como siempre, el principio de esta nueva novela de King está muy bien, es de lo mejor que yo haya leído de él (y leí bastante), y la novela atrapa, para no soltar, en serio, al punto de que es casi imposible no volver a ella después de dejarla para descansar la vista… ¡Hasta que los dichosos fantasmas dejan de insinuarse y aparecen de una maldita vez por todas! Cuando sucede, al libro le faltan todavía unas trescientas páginas, así que hay que aguantar todo ese espacio de papel y tinta de obviedades, ideas infantiles, remanidas, caras podridas, voces ululantes, huesos que se quiebran fácil, golems de arena que no traen más que nuevas obviedades, muertos que se quieren vengar (¿vengarse de qué motherfuckers?), huellas y mensajes del más allá (trazos en el lienzo, por Dios), como en una película clase Z, esas de bajo presupuesto, donde se notan los hilos y el maquillaje corrido y los fantasmas dan más pena que miedo.
Cuando King se cansa (de su historia, de sus personajes, de su bendito libro), paradójicamente, empieza a correr, rápido, bien rápido, como si no soportara tomarse el tiempo necesario para ver adónde se está dirigiendo… Bueno, ya lo sabemos: al próximo libro.

Surveillance, Jennifer Lynch, 98:00, 2008, Estados Unidos.
Honestamente, me encanta Bill Pullman, es, por lejos, uno de los mejores, por más que haya hecho bodrios durante casi toda su vida. No por otra cosa me senté a ver Surveillance, un thriller dirigido por Jennifer Lynch, hija del viejo gallo de riña David y en camino de ser tan retorcida como él.
Antes de esta, Jennifer hizo Boxing Helena, una película que no vio casi nadie y que quizás sea mejor así. Era sobre un hombre obsesionado con una mujer, a la que le amputa brazos y piernas para terminar de hacerla suya de una vez por todas, enteramente. Para amores obsesivos, mejor ver Misery, o algo como eso. Por aquella película, la hija de David se ganó el premio al peor director en los Golden Raspberry Awards del 94. Es cierto que los del Sundance Film Festival elogiaron el film y hasta lo candidatearon para el premio mayor de ese año, pero los del Sundance premian cualquier cosa que sea independiente y parezca, sólo parezca, arriesgada.
Y bien, después de 15 añitos, Jennifer vuelve a intentarlo. Y hay que decir que esta vez le salió bastante mejor. No es para tirar manteca al techo, de cualquier manera, pero el bueno de Bill se luce como nunca y es casi imposible que la película no termine… no voy a decir “atrapando”, porque si hay algo que no pueden hacer esta clase de películas es “atrapar”, pero sí se puede decir que, después de todo, es casi imposible no encontrar en Surveillance buenos momentos —dicen que el rol que le tocó a Bill lo iba a interpretar otro tipo, no sé qué actor, pero que a último momento dijo que no: seguramente terminó de leer el guión. En realidad, me alegro que haya sido así, porque de otra manera Surveillance habría sido un film más de asesinos sádicos que muestran al público cuánto disfrutan su trabajo, más o menos como se estila ahora, otra Funny Games perversa y cool, bien dirigida y nada más.
El asunto es simple: es una película sobre gente que mata gente, así nomás, por el mero gusto de hacerlo. No sé si vale la pena adentrarse en el hecho de que dos agentes del FBI —una fémina de armas tomar (Julia Ormond: se luce a la par de Bill) y un hombre que de tan cansino parece estúpido (Bill Pullman: después se desata de lo lindo)— llegan a un pueblito perdido en el medio de la nada para investigar una serie de crímenes…
O quizás sí, porque mucho del nervio escénico gira alrededor del tópico “gente de ciudad llega a un pueblo”. Efectivamente, los recién llegados lucen como gente importante, educada, refinada, que se viste bien. Los “otros” —los habitantes del pueblo, los policías locales, las víctimas—, mientras tanto, tienen que ceder su rango y autoridad, son de un lugar donde no hay nada, se aburren cada día de sus vidas, etc., lo que genera suspicacias entre unos y otros, recelo y bronca de antemano. Parecido a lo que ya había hecho Lynch padre en Twin Peaks: allí también llega un hombre trajeado y refinado a un pueblo de morondanga para empezar a dirigir una cuestión a la que no están habituados los pajueranos que viven en él: un crimen.
Ese tópico que es la batalla entre civilización y barbarie, más el clima pre y post tormenta, es algo que la hija Lynch ha aprendido de sobra y que en Surveillance reproduce de lo más bien. Junto a lo ya mencionado: el carácter de “retorcido” de los films de su padre. Es que los asesinos de Surveillance no sólo matan literalmente, sino también hacen morir de risa.
Volvemos, sin querer, a lo de otra Funny Games perversa y cool: en Surveillance hay muertes escabrosas y litros de sangre y terror psicológico, pero, al mismo tiempo, verla no es para el espectador una tarea imposible o molesta: quienes llevan a cabo los crímenes son gente simpática, divertida, por lo que, en esencia, tal como ocurría en el film de Haneke, la propuesta es no tomarse las cosas demasiado en serio, y eso es algo que el espectador sabe enseguida: tal como sucede ante la inconsciencia estética de Tarantino, otro que gusta de criminales fetichistas que hablan y hacen pavadas mientras matan.
Además, y este es otro factor clave, la directora de la película hace lo imposible porque todos y cada uno de los personajes que van a sufrir la locura desatada nos caigan mal. Es un recurso artero, ciertamente. El espectador termina sintiendo por ellos una mezcla de odio/asco, por lo que “tranquiliza” darse cuenta de que a todos les espera lo que la directora no tardará en darles: el azote divino. Es notorio cómo Lynch nos hace sentir falta de respeto por cada uno de los sufridos seres del pueblo, pero no sólo eso: ella quiere que realmente experimentemos algo exactamente contrario a la empatía, para que incluso nos regocijemos con lo que va a suceder. Así, sin culpa, y casi con fervor, terminamos complotados, viendo cómo la “moral” es vengada, porque son casi todos malos y no se salva casi nadie.
El nombre de la película viene de las cámaras de vigilancia, aparato supuestamente clave en el desarrollo del film. En realidad, termina siendo un Macguffin: capta la atención del espectador, pero no hace más que hacerle perder el tiempo, porque la cuestión pasa por otro lado.
Igual, lo el asunto de las cámaras tiene su momento.
Los agentes cancheros del FBI llegan al pueblo para interrogar a los sobrevivientes del último festín de sangre que se dieron los asesinos: un policía local (tonto), una muchacha drogadicta también local (re tonta) y una niña de ocho años (perspicaz, y no local), que se quedó sin padres, sin hermanos, sin nada, por culpa del festín recién citado. Entonces Lycnh pone a los sobrevivientes a contar su trágica historia en salas separadas, con una cámara en cada una de ellas. Como la directora es sutil, dispuso diferentes tonos en cada una de las salas desde las cuales nos vamos enterando de los hechos: a la drogadicta le toca un color oscuro (no hay mucho para ver allí), a la niña una luz clara (la inocencia es pura transparencia, pura sinceridad, pura blancura), y al policía local una luz alterada (es el que más miente).
Es cierto, no es muy fino.
Y tampoco lo es la segunda mitad de la película, cuando comienza el verdadero sadismo, el que lo tiene al espectador como cómplice, cuando ya sabemos todo lo que hay que saber, que ya no vale esperar nada y que la sorpresa se ha terminado. Para entonces queda poco: sólo resta ver quién sobrevive. Total, la directora ya probó su teoría de que la gente cambia la historia que vivió conforme a quién o cuántos estén mirando, o bien de acuerdo a lo que esperamos que diga —razón de ser, al parecer, de esta película.
Guau.
¿Y si escribía un ensayo?
Bueno… pero ya que estaba disponible Bill Pullman…
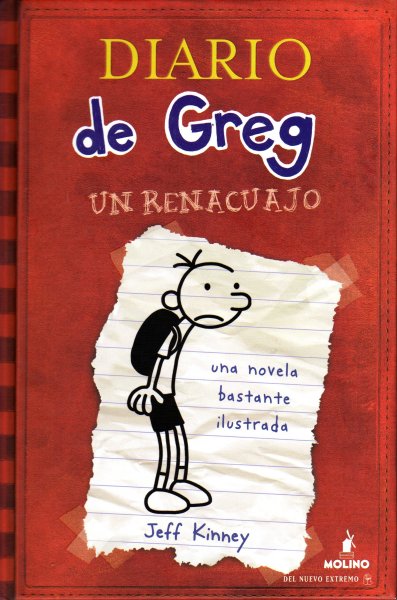
Diario de Greg (un renacuajo), Jeff Kinney, 218 págs., 2008, Editorial del Nuevo Extremo, Buenos Aires.
Para Lira, que nunca pierda su espíritu
Gracias a Dios que mi hija lee. No porque el hecho de leer vaya a depararle un mejor futuro, tal vez en este sentido pueda, por el contrario, perjudicarla, sino porque gracias a su costumbre pude conocer al renacuajo de Greg, personaje de un libro fantástico: su propio diario, escrito a principios de la escuela secundaria y con los dientes apretados.
Diario de Greg (un renacuajo) es una especie de Odio para niños, la fantástica historieta grunge de Peter Bagge. Es decir, contiene todo el sentimiento de derrota y de desilusión adolescente, más el carácter inconformista que debe acompañarlo, y las miles de maneras distintas de tomárselo en joda, pero en forma temprana, sin excesos de ningún tipo ni cosas que no vengan a cuento todavía.
Otra cosa con la que se lo puede comparar es, cómo no, con El guardián entre el centeno, del siempre adolescente Salinger: si de verdad les interesa lo que voy a contarles —empieza Holden Caulfield, antihéroe de la novela de iniciación por excelencia—, querrán saber dónde nací, qué fue todo ese lío de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás boludeces al estilo de David Copperfield… (lo estoy citando de memoria, pero por ahí debe de andar). En realidad, el bueno de Holden elige ahorrarnos todo esto y se va a lo esencial: por qué un adolescente como él la pasa tan mal en este mundo, donde hay tantos peligros sueltos, tantas desilusiones, tanto cartón pintado y promesas vanas: de la publicidad, de los padres, de la iglesia, de la escuela. Greg también se dirige a lo esencial, pero no nos ahorra detalles jugosos de toda esa gente que, sin querer queriendo, le hace la vida imposible: sus padres, su familia entera, ¡sus tíos!, los compañeros de colegio (los “idiotas” que ya se afeitan unas dos veces al día y otros mocosos por el estilo), etc. Greg, como Holden, tal vez pionero en la materia, es uno de esos “hombres jóvenes y furiosos” que desprecian las elites del mundo, las clases y los valores de la sociedad, y que se oponen a todo eso sin saber muy bien por qué, pero muy convencidos de que están en lo cierto —al menos, “estéticamente” en lo cierto: ser grande, serio, conservador, circunspecto, superficial y hacendoso queda feo.
Si algo he aprendido de mi hermano Rodrick es a hacer que la gente espere muy poco de ti, así acabas sorprendiéndoles sin hacer prácticamente nada.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Martes, Septiembre
Quiero dejar constancia de una cosa: opino que la escuela intermedia es la cosa más estúpida que jamás se haya inventado. Tienes chicos como yo, que todavía no hemos pegado el estirón, mezclados con todos estos gorilas que ya se afeitan dos veces al día.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Martes, Septiembre
El diario de Greg, sus impresiones y su constante disturbio, es disfrutable para todo niño a quien la televisión e Internet no le hayan arruinado el sentido del humor y para todo mayor que guarde, como corresponde, cierto espíritu… Y si no “cierto espíritu”, al menos ciertos recuerdos: por caso, lo mal que lo pasábamos en la escuela ante los ganadores, o lo que es lo mismo: aquello que desde no hace mucho se conoce como “populares”, es decir los que se quedan con las chicas, entre otras cosas.
El diario de Greg es una vindicación de aquél a quien en esa época le iba mal en todo, en la escuela, en la calle, en la casa, en el boliche al que ya empezaba, tímidamente, a asistir.
(Claro que si el propio Greg me sorprendiera llamando “diario” a lo que escribió, no le gustaría demasiado. Greg aclara desde el primer párrafo que lo que vamos a leer no es el típico diario de un pseudo adolescente retardado. Sencillamente, ha decidido empezar a escribir sus memorias, y eso es todo. No vaya a ser “que cualquier idiota” que lo vea llevándolo se piense lo que no es… por ejemplo ese grandulón que dibuja a continuación y que le está pegando una trompada por pasearse con el “diario” a cuestas, como si fuera una “nenaza”. En realidad, la “idea” del diario fue de la madre, pero Greg se adelanta a toda posible confusión: “está loca” si piensa que él va escribir aquí sus sentimientos y tonterías por el estilo. Sólo lo hace porque el día de mañana, cuando sea quizá rico, quizá famoso, no se va a pasar el día contestando preguntas estúpidas acerca de su juventud a los idiotas que quieren robarle su tiempo.)
Tal vez, sí, este no sea un libro destinado a los ganadores, a los que se quedan con la mayor cantidad de porciones de torta y cosas como esa, aunque tampoco es que haga falta ser un slacker en toda la regla para disfrutar de un libro así, digo, si uno ya es mayor. Igualmente, por si acaso, conviene dejar de lado imposturas como la seriedad, el buen tono, los modales, las formas correctas, las placas en la puerta que denuncien un título o una posición. Y ni hablar si uno guarda un auto alemán en su garaje, eso o alguna otra forma de ostentar poder, cierto dominio sobre los demás. Es que todo ello trae aparejado un problema: responsabilidades.
Han anunciado las próximas elecciones para representantes de los estudiantes. Para ser sincero, es un asunto que nunca me ha interesado…
Greg Hefflek, Diario de Greg, Jueves, Septiembre
Ahora estoy intentando encontrar la manera en que la señorita Norton me expulse de la obra. Pero cuando sólo tienes que decir una palabra, resulta muy difícil equivocarse.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Viernes, Noviembre
Definamos “slacker”, antes que nada, para entender el espíritu que anida en el pequeñito cuerpo de Greg, para ver en qué cosa resultará con los años —si logra llegar a “grande”:
El slacker es una persona que aparentemente preferiría evitar el trabajo, o sea lo que comúnmente se conoce como “vago”, pero en realidad el slacker lo que está evitando es caer dentro del deterioro moral, psíquico y mental que demanda preocuparse demasiado. El slacker no es enteramente un vago, aunque puede ser confundido por tal cosa, sino más bien alguien que se conforma con lo justo y necesario. Algunos de ellos sufren de falta de motivación, lo que acarrea mayores problemas, como la depresión, que es uno de los riesgos visibles (y no tan lejanos) en el pequeño Greg, pero, con todo, cierta fe de que se está en lo cierto suele acompañar a los slackers, y es quizá lo que salve a Greg, eso y su pacifismo: el gobierno de USA no contará con él para ninguna guerra cuando llegue a adulto.
Greg, en suma, siempre evitará situaciones asfixiantes o poco satisfactorias, sin que importe lo que en realidad se espere de él. La cuestión es esa, siempre se espera más de alguien como Greg: como estudiante, como ser útil a la sociedad, como hijo, incluso como amigo: a Greg se le nota un potencial que él no aprovecha del todo. No le interesa, simplemente prefiere no hacerlo, vivir a su manera, disfrutar del ocio, de las cosas simples, yendo hacia adelante a su propio ritmo, y guiado nada más que por su voluntad.
Digamos que Greg es un temprano “objetor de conciencia”.
Hoy nos han asignado los grupos de lectura en el colegio… Me decepcionó saber que me habían incluido en el grupo de los avanzados, porque eso significa que tienes que trabajar más.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Viernes, Septiembre
No sé qué estaban pensando los maestros al programarnos un cursillo de lucha libre. Decidí que, si no quería que dejaran mi cuerpo hecho un nudo, iba a tener que tomarme en serio esto de la lucha… De todas maneras, creo que intentaré no ser demasiado bueno…
Greg Hefflek, Diario de Greg, Miércoles, Octubre
El otro día vi, por quinta o sexta vez, The Big Lebowski, de los hermanos Coen. Habiendo leído el diario del renacuajo, es imposible no ver que el futuro de Greg es terminar pareciéndose a “el Dude”, antihéroe protagonista del film de los Coen: un tipo desaliñado, al que le caen a golpes cada dos por tres, que anda por la vida sin molestar a nadie, sólo pretendiendo que lo dejen en paz, y que ve sin animosidad ni envidia ni mucho menos deseo el mundo adulto, serio, trajinado y pretencioso —al que debería pertenecer—, mientras se dedica a lo que le gusta: jugar a los bolos, fumar marihuana, tomar “White Russians”, pasear por ahí. El Dude, como “Dude” que es, la tiene clara: le pasa lo que le pasa porque el resto de los mortales están todos locos, así que… ¿para qué molestarse?
A Greg, por ahora, lo que le gusta son los juegos de video, más algunas chicas de su curso, que no le dan ni la hora. Es que las chicas ahora ya no se impresionan tanto como antes, cuando podías conquistarlas corriendo fuerte en la clase de gimnasia… “Ahora se fijan en cómo vas vestido al colegio, si eres rico o no, y qué tal está tu trasero”.
Calculo que, en el mejor de los casos, estoy en el puesto 52 o 53 de popularidad. La buena noticia es que voy a ascender un lugar: a Charlie Davies, que está por encima de mí, le van a poner unos aparatos en los dientes la semana que viene.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Martes, Septiembre
No sé si lo había dicho antes, pero soy súper bueno con los videojuegos… Por desgracia, papá es incapaz de apreciar mis habilidades. Siempre me está diciendo que salga afuera, y haga algo “activo”… Mi padre, en general, es bastante inteligente, pero cuando se trata de cosas de puro sentido común, me asombra.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Martes, Septiembre
Es cierto, en la primaria todo era más sencillo: Greg se da cuenta de que en la secundaria las chicas, que durante los primeros años de la primaria sólo apestaban y eran unas buenas para nada, parecen más crecidas que uno, tienen otra mirada, son capaces de lograr cosas tan solo mirando, como si hubiesen conseguido durante las últimas vacaciones una clase de experiencia que a renacuajos como él se le escapan.
Lo que también se le escapa a Greg es la dichosa manera de lograr la tan mentada popularidad. Intuye que tendría que practicar algún deporte, al menos para estar cerca de las porristas, pero como deportista es un queso. Tampoco encaja demasiado en las charlas de los demás, que lo desplazan vilmente, al no saber nada de música ni estar en la onda de casi nada. Viene de una familia un poco mojigata, con una madre resentida que se venga de sus hijos cuando menos lo esperan, un padre que participa poco y a la distancia, y dos hermanos que pueden llegar a ser dos de las entradas terrenales al infierno: uno mayor que se la pasa escuchando heavy metal y que lo desprecia, y uno menor bastante retardado que es el preferido de sus padres y que siempre lo anda acusando.
Como tiene todas las de perder, no puede siquiera encontrar amigos como la gente. Los que encuentra en realidad lo avergüenzan, porque en el fondo no pueden hacer otra cosa que aumentar la distancia que lo separa de aquellos que lo tienen todo, sonrisas del público femenino y respeto de sus pares. Pero como tiene buen corazón, no puede separarse de ellos —tal como el Dude de The Big Lebowski, cuyos amigos impresentables terminan arruinándole la vida.
Teóricamente, Rowley es mi mejor amigo, pero eso tiene que cambiar. He estado evitando su compañía desde que el primer día del curso hizo algo que me irritó mucho: estábamos sacando nuestras cosas de los casilleros y frente a todos me pregunto si quería ir a su casa a jugar… Se supone que ya no jugamos, ahora nos enviciamos en los videojuegos, o salimos por ahí… pero él nunca lo entiende.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Sábado, Septiembre
Así, entre compañías poco gratas, padres que no lo entienden, maestros —me estaba olvidando de los maestros— que ni siquiera lo consideran, y grandulones que sólo lo buscan para darle alguna golpiza o al menos mofarse de él, Greg intenta terminar el primer año de su secundaria con vida, no caer al menos en una depresión demasiado fuerte y mientras tanto ir tirando, a ver qué sale.
Está el asunto de su empeño por convertirse en el más divertido del curso, por ejemplo, que ocupa bastante sus días, con artimañas de todo tipo, algunas notables y otras, por decir algo, menos artísticas —Greg es, sí, un poco egoísta, bastante perdedor y un poco egoísta, quizá como el gordito de Superbad, aunque no tan patético… bueno, hay que verlo crecer un año o dos—, luego su esfuerzo por ser un voluntario ejemplar, con tal de ganar algunos corazones y horas extra fuera de clases, pero, como cualquiera puede imaginarse, nada le termina saliendo demasiado bien.
Las aspiraciones de Greg terminan como tienen que terminar, pero al menos, como lo sabe de sobra Holden Caufiled, y el Dude, tiene en claro por qué: es que el resto son todos unos idiotas.
Hoy ha sido el último día de clase, y han repartido el anuario del curso… Sólo puedo decir que si alguien quiere mi copia puede encontrarla en el basurero de la cafetería.
Greg Hefflek, Diario de Greg, Viernes, Junio
El creador de esta maravilla se llama Jeff Kinney, y trabaja en la ocupación por excelencia de todo slacker que se precie de tal: como programador y asesor de videojuegos (debe disfrutar sobre todo aquello de “asesorar”, o sea, meramente jugar). Durante la secundaria, como mero hobby, escribía y dibujaba historietas, cosa que siguió haciendo en la universidad. El periódico universitario publicó algunas de sus tiras (es un dato que luego se transformaría en ficción: Greg, el renacuajo, lucha por publicar sus historietas, ridículas, asombrosas, en el periódico escolar). Kinney, luego de sus estudios, y ya trabajando, lo cual seguramente es un decir, empezó a idear lo que se transformaría en Greg, el personaje: Diary of a Wimpy Kid, tal su título original, apareció en abril de 2007 y se transformó en un éxito temprano y contundente.
Y la Twentieth Century Fox, como no podía ser de otra manera, ya prepara una versión cinematográfica de la obra —para arruinar el personaje, claro.
Ahora DB está en Hollywood, prostituyéndose. Si hay algo que odio en el mundo es el cine. Ni me lo nombren.
Holden Caulfield, El guardián entre el centeno, Capítulo 1

Placebo, 1994 – …, Inglaterra.

Battle for the Sun, Placebo, 2009, 52:15, PIAS.
Para Euge y Ale, fans, moderadas, de Brian Molko
Es difícil no hacerse fan de Placebo. En primer lugar, es un trío, y ya se sabe lo que provocan los tríos de rock cuando tienen con qué: Cream, The Jimi Hendrix Experience, Rush, Motörhead, Nirvana… por citar a esmerados exponentes que han sabido mover a multitudes y dejar almas desparramadas allí donde han tocado. Cobain decía que él admiraba sobre todo a los tríos, que allí era donde se demostraba si un grupo sabe tocar o no, al ser de sólo tres integrantes, la banda tiene que saber suplir, con fuerza, con talento, con sangre y sudor, la falta de gente arriba del escenario.
Pero no sólo eso: Cobain creía que los tríos son capaces de crear un aura a su alrededor, cierta mística, un “alejamiento” mayor del mundano y pobre mortal que de abajo los mira embobado: si hay dioses en el rock, son tríos. O al menos los iniciadores de cierta religión.
Todo esto puede ser cierto, pero en el caso de Placebo, al menos lo primero, esto de saber tocar y de esmerarse más que los cuartetos o quintetos arriba del escenario, se da sólo en parte, porque en vivo Placebo no es un trío, sino un “supuesto” trío: se mueven en escena junto a un arsenal de guitarristas/bajistas, tecladistas, percusionistas y vocalistas —hacen bien, mientras puedan pagarlo.
En lo segundo, aquello de que un trío genera una mística de la que carecería por ejemplo un cuarteto, o sea lo que hace estrictamente a la “fantasía” que se genera alrededor de un grupo de rock, Placebo es ya más efectivo.
Es que lo segundo tiene que ver con la imagen, y de imagen Placebo sabe bastante.
Este es, sí, el verdadero punto a tener en cuenta en el fanatismo que despierta Placebo, y es el principal. Son muchachos bonitos, sí, pero no es sólo eso, aunque ya sería bastante y tal vez sobre esto haya que explayarse un poco.
En mi humilde opinión, si este trío estuviera compuesto por tres gordos sudorosos, pelados, barbudos, al estilo, digamos, del cantante de Ratos de Porão, un tipo bastante improlijo y antipático, la banda no sólo vendería menos discos y los iría a ver menos gente, sino que, directamente, tendrían que hacer otra música: una donde fuera la rudeza, la brabuconada y hasta el mal gusto las banderas a levantar. Vamos,
Placebo sería una banda hardcore, tal vez más afinada que lo usual, pero hardcore al fin — “Placebo” no es mal nombre para una banda hardcore, aunque quedaría mejor algo como “Engaño”, que es después de todo un equivalente.
Pero, en cambio, los chicos de Placebo —no tan chicos, a no ser el nuevo baterista—, parecen elegidos por algún equivalente de Yves Saint Laurent para lucir modelitos en escena, o posar antes las cámaras (algún equivalente con gustos góticos, un poco perversos también).
Glamour ante todo. El artista Glam lo sabe: un poco de erotismo, una mirada sugerente, un revoleo de plumas causan más efecto que canciones bien arregladas. Hay que arreglarse uno, la música, después, sale sola.
El Glam en parte se trata de eso, o en su mayor parte, es justo decirlo. Y si no pregúntenle a Marc Bolan, que antes se fijaba si su maquillaje se veía bien y después si la guitarra con la que iba a subir a tocar tenía todas las cuerdas.
Aparte del gusto por verse bien, las canciones sencillas, las bases rítmicas que hacen que uno golpee el pie en el suelo, y los riffs inspirados, cortos y pegadizos, Molko comparte una cosa más con Bolan: los detractores de ambos siempre dicen lo mismo cuando los atacan: que nunca evolucionaron musicalmente, que se conformaron con los acordes que sabían, con ciertas fórmulas, y listo, aparte de vivir para posar, hacerse ver, satisfacer el ego, olvidarse, en suma, de la música, aquello por lo que supuestamente están ahí arriba. Ah, y una cosa más: tanto Bolan como Molko no lograron tener éxito en América. Siempre lo arañaron, en todo sentido de la palabra, pero nunca lo consiguieron: un error de
los americanos, por supuesto, por no ponerse a su alcance… o por creer que con los New York Dolls ya tuvieron suficiente.
Y una cosita más: de la música de Bolan y de la de Placebo se dice lo mismo: es para niños que no crecen. Yo prefiero decir, en cambio, que es una música vital y hasta vampírica: en cierta forma, rejuvenece al oyente, y le pide poco a cambio: cierta ilusión, la entrega, como forma de pago, de toda esa gravedad y circunspección adulta —sangre vieja, avinagrada—, nada más. Los Ramones, para ser escuchados como deben, piden lo mismo, y nadie les ha salido al cruce por eso. La única vez que les salieron al cruce, justamente, fue cuando se les ocurrió “cambiar” y llamaron al “evolucionado” Phil Spector para que los hiciera crecer. Les salió el peor disco de su carrera: End of the Century —Placebo estuvo cerquita de la tragedia con Meds, un álbum supuestamente “evolucioando” y “crecido”… cosa que veremos en un rato.
Por todo ello, que no sé si está bien o mal —porque en realidad no importa: al Glam hay que entenderlo así, y el que no que escuche a Bach—, Bolan parecería haberse reencarnado en Brian Molko, nuevo andrógino estrella del rock actual, alimentador de esa llama glammy que después de la muerte de Marc parecía definitivamente apagada —no me van a decir que David Bowie siquiera se acercó a animarla, porque es mentira: Bowie, mientras se homenajeaba a Bolan, o se exhumaban sus cenizas, o le surgían imitadores, andaba por ahí, lejos, soplando otras cosas.
El rock vivió y seguirá viviendo no sólo por los sonidos, sino por las imágenes que provoca. Todo lo que tenga que ver con este estilo de música es indisociable de la imaginería que rodea, engloba, pervive en cada nota de su música: los riffs de Black Sabbath valen de por sí, pero no pueden ser escuchados sin que aparezca una enorme cruz negra de bordes plateados en la cabeza del oyente. Pero es sobre todo el Glam el estilo que más ha usado, explotado y hasta basado su música en el espejo.
Los músicos de Glam no pueden ser más artificiales porque les restaría tiempo para grabar discos, pero, igualmente, es antes que nada el look: una mixtura de trasvestismo y ciencia ficción, sensualidad y cine popular, un poco camp a veces, o barato, chocante, provocativo al extremo, como los New York Dolls, pero a veces elegante, fino, esmerado, como los propios muchachos de Placebo: unas señoritas en toda la regla y por derecho propio, pero muy llamativas.
Y esa es la cuestión principal: llamar la atención, el shock como táctica de ventas.
Marc Bolan se propuso tal vez como ningún otro ser una estrella, no tocar bien la guitarra o cantar como la gente. Estas dos eran cosas que de cualquier manera le salían bien, pero él sabía que con sólo eso no iba a llamar la atención de nadie ni mucho menos pasar a la historia. La manera de lograrlo era comprarse tapados de visón y pintarse los ojos, pegar unos cuantos guitarrazos y un par de alaridos que no desentonaran con el conjunto. Así, la imagen influyó en los discos que su grupo grabó: T.Rex, un grupo apto para el más fino de los cabarets, espacio soñado como ideal para Bolan, donde todos, al menos a cierta hora de la noche, son lindos, visten bien, se destacan por su buen gusto.
Brian Molko aprendió bastante de Bolan, grabó una de sus canciones más conocidas, “20th Century Boy”: un paso obligado, y se ha propuesto desde el inicio usar tanto la brillantina y el papel picado como los pedales de efecto para su Fender Jaguar: una cosa fue llevando a la otra y su banda no tardó en posicionarse —al menos en las islas británicas, desde el 96 hasta por lo menos el 98 Placebo era el grupo de rock más nombrado, respetado y envidiado.
Todos empezaron a hablar de un revival del Glam rock, del verdadero, no ese que habían popularizado Suede y bandas por el estilo, más suaves e incluso, sí, menos arriesgadas… “más evolucionadas”, quizá, pero eso a quién le importa: al Glam rock la tan prestigiosa “evolución” le cae tan bien como una orquesta de cuerdas le caería a Nirvana, o una caja de ritmos a AC/DC.
Placebo tenía lo que toda banda, del estilo que sea, quiere tener: un buen sonido y una buena imagen. Es más, Placebo era una banda que por ambas cosas podía distinguirse de lejos: el primer disco, llamado como el grupo, posee un sonido que hace del punk una música apta para cualquier cosa que salga de Disney, pongamos por caso. Eran la envidia de todo grupo pop-punk: gancheros y al mismo tiempo sin renegar un ápice de distorsión. Estoy seguro de que los rockeros más aguerridos los escuchaban, como un placer prohibido, con algo de vergüenza y en secreto. Cómo hizo Brian para lograr ese sonido todavía no se sabe, y mejor que permanezca en las sombras: hay misterios que no deben develarse: lo menos que nos hace falta son imitadores de esta banda.
Ello convirtió a Placebo, el disco, que salió en el 96, en un producto único, original, potente, y admirado, y eso que la “estela” del principal culpable todavía no había terminado de explotar, o de expandirse: a Brian todavía le faltaba para ser confundido con una adolescente ya crecidita, o por lo menos con una de esas jóvenes en el trance de perder la juventud, que se maquillan de más, con colores que no les son propios, y que salen a la caza de lo primero que aparezca.
Esta etapa vino más bien en el segundo disco, Without You I’m Nothing (1998), más sutil, más elaborado, con más plumas y encaje que camperas de cuero, y pese a todo con un hit de proporciones, “Pure Morning”, una canción capaz de hacer sacudir la cabeza hasta a un comentarista deportivo, pero no así a los ingleses, que siguieron prefiriendo el primer disco. Esto en parte a la imagen de Brian, que se volvió prepotente en comparación con su música: si bien ésta no pasaba desapercibida —mucha de ella era todavía radiable, servía incluso para vender productos de almacén (o musicalizar películas mediocres: The Chumscrubber, Cruel Intentions, etc.)—, era en cierta forma eclipsada por la mirada entre cándida y carnívora del cantante: si el pedante de Bono Vox se había constituido tiempo atrás en un Mesías de la palabra, y usaba al rock para alargar la vida útil de su verborragia, Brian lo era ahora de la cámara fotográfica y del maquillaje —para alargar la vida útil de él mismo.
Luego vino Black Market Music (2000). Los mal pensados dijeron que desde el título la banda había por fin dado a conocer su operatoria: la venta clandestina de canciones, o al menos una forma soterrada de hacerlo, pero siempre ilegalmente: simulaban vender una imagen, mientras que de las canciones nadie se enteraba: pasaban por debajo de la mesa, no cobraban impuestos por ellas.
El disco está dedicado a Scott Piering, un publicista británico, culpable de muchos éxitos, tan influyente en el mercado de la música occidental (trabajó con Pulp, The Smiths, Stereophonics, The Orb, Underworld, The Prodigy) como una buena canción. Placebo se sintió en deuda con él, por la promoción realizada, por los hit singles, por los espacios en la radio, por los charts, así que le dedicaron el disco. No habría mucho más que decir de Black Market Music… a no ser que contiene una de las mejores canciones de Placebo: “Black-Eyed”, que por sí sola justifica la compra del disco, por supuesto.
Tres años después fue el turno de Sleeping with Ghosts. Fue, entre otras cosas, la consumación del acto fotogénico: los Placebo ya no eran músicos… ahora eran performers, o a lo sumo simples intérpretes de la voluntad radial, la voluntad divina, esa que transforma a los rockeros en actores, o estereotipos. Y como los mejores en el rubro son los Placebo —antes era Bolan, pero ya está—, Sleeping with Ghosts, como ningún otro, fue aclamado como una gran colección de hits radiables —o televisivos, no importa. El disco parecía un recopilatorio de grandes éxitos… lo que en realidad vendría después: Once More with Feeling (2004), tal vez el mejor disco de Placebo, porque capta su real esencia: todas canciones tarareables de un poco más de tres minutos, con un gancho demasiado fuerte como para mirar hacia otro lado.
Todo esto hasta llegar a Meds (2006), un disco errático, dubitativo, tembloroso, a tientas, sin ningún hit, casi sin importancia. Un disco de transición. ¿Hacia dónde? Más o menos hacia los comienzos de la banda. Pero no una vuelta atrás, sino un perfeccionamiento: una alegoría propia, una copia más acabada, un espejo que devuelve un rostro más brillante que el primero. Todo eso es Battle for the Sun, a pesar del cambio de baterista, o, tal vez, gracias a eso mismo: es sabido que Steve Hewitt estaba disconforme con la dirección que estaba tomando la banda, él habrá querido ir hacia adelante, ese terreno nebuloso donde los estaba llevando Meds, terreno por el que por suerte no se siguieron adentrando.
Bien.
Battle for the Sun es, sí, un disco donde sólo lo bueno de los anteriores intentos está presente. En Meds quizá no había nada de eso, así que ese disco se obvia. Pero aquí hay mucho de Placebo, el primero, alguito del segundo (la sutileza de algunos breves pasajes), menos del tercero (no hay tantos pasos en falso, no hay tanta experimentación porque sí nomás —a no ser ese tramo digital sacado de un videojuego que usan como puente en “For What it’s Worth”), y bastante del talento para la canción pegadiza del cuarto, sin llegar a esos extremos, claro: Battle for the Sun es más contundente por ello mismo, porque no es todo así. En sus imperfecciones se tejen senderos de grandeza, de cierta humildad.
No otra cosa puede ser un estribillo que diga, en español, “Mi corazón de cenicero”, que a la primera escucha causa vergüenza ajena, pero que ya a la tercera engancha para siempre —imagino que muchos no pasarán de la segunda, pero deberían intentarlo. Ese estribillo futbolista, cantado en un español de pacotilla, habla bien del presente de Placebo: un presente sin tapujos, donde todo es posible: tanto ese estribillo que a la larga termina encantando, como canciones de corte preciosista como “Kings of Medicine”, que cierra el disco de forma inmejorable y que es deudora de otros sanos momentos de la banda, que a su vez cerraron grandes discos —estoy pensando en la parte final de Without You I’m Nothing—, temas introspectivos, deliciosos, encauzadores del ánimo a puro susurro. También está “Happy You’re Gonne”, la balada de ocasión, “The Never-Ending Way”, un hit como los de antes, y “Bright Lights”, un hit como los de ahora, para mí varios peldaños arriba de “For What it’s Worth”, que fue el elegido como difusión, así como la canción que da título al disco, “Battle for the Sun”, repetitiva, poco grata e insuficiente: no el mejor momento de un disco que, con cada escucha, como sucede con los clásicos, gusta más. A la altura, insuperable, de lo mejor que ya hicieron. De lo que saben hacer.
Pedir más es de golosos. O de histéricos.
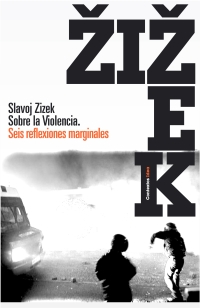
Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, Slavoj Žižek, 288 págs., 2009, Editorial Paidós, Buenos Aires.
Si uno se sobrepone a la temible traducción de este libro, quizá logre sacar algo en claro. No debería empezar tan prosaicamente esta crítica, pero es que la edición del último libro de Slavoj Žižek editado en Argentina es tan berreta que merece ser comentada. Son varios los errores, de tipeo, gramaticales y hasta los que tienen que ver directamente con la traducción, y por momentos se torna poco legible, desespera. Siendo un libro de cincuenta pesos (sin solapa, tapa blanda, tamaño pequeño, encuadernación pobre) la gente de Paidós tendría que haber puesto mayor dedicación en él.
Eso por un lado, por el otro, directamente, el señor Slavoj Žižek, que es responsable del resto.
Y el resto es bastante.
Bueno, ni tampoco. El libro entero, con todos sus movimientos, el cual más entreverado, puede resumirse en las esmeradas líneas finales, un tanto confusas tal vez: un llamado a la inacción total frente al problema de la violencia, sea ésta de la clase que fuere —en realidad, al menos para Slavoj Žižek, hay una sola: la violencia es política, siempre, a lo sumo económica, o ésta un derivado de aquélla.
O sea, las marchas del “ingeniero” Blumberg y de sus epígonos, con velas en las manos, cantando bajito, congregándose luego frente a un palco desde donde se disparan números que no son otra cosa que víctimas, están de más, sobran, son no otra cosa que una pérdida de tiempo, como así también las charlas de expertos en la televisión, las columnas en los diarios, los discursos de la oposición.
Así como los políticos —traten sobre el tema que traten—, hablan en el vacío, también los expertos o supuestos expertos acerca del tema de la violencia están empantanados en la misma nadería, atrapados en una masa gaseosa donde les es imposible distinguir qué produce qué cosa, si el huevo viene después de la gallina o qué.
Como están las cosas, parecería ser que es mejor hablar de lo que no se ve. Si la violencia es algo que se respira a diario, en todos lados, en todos los ámbitos, y a toda hora, hablar sobre ella no hace más que engordar el caldo que después aprovecharían sujetos, a su vez, menos deseados que los que ya vemos a diario.
Tal vez por ello incluso este mismo libro resulte un objeto que haga del sistema (tendría que escribirlo en mayúscula, Sistema, como se escribe The Matrix) algo blando, suave y acolchonado, un lugar donde relajarse: habla de la violencia en un tono sobrentendido: siempre estuvo ahí, como un vecino molesto con el que hay que aprender a convivir. Volverse locos no sirve de nada.
Slavoj Žižek dice esto a sabiendas de que no son pocas las interpretaciones intelectuales, psicológicas, académicas y siempre sofisticadas que han abordado el tema sin llegar a nada claro y mucho menos a solución alguna —a propósito, hablando de este tema, o de cualquier otro en realidad, a mí me aburre más cualquier invitado a Todo Noticias que el bueno de Slavoj, que al menos cita a Taxi Driver, gran película.
Tal vez por ello Slavoj deja los matices filosóficos de lado, no tanto los psicoanalíticos, y la emprende mencionando películas, novelas y demás productos populares para encarar el asunto de por qué nos matamos los unos a los otros —cuando usa la física cuántica para tratar de explicarnos qué deberíamos hacer ante la violencia la analogía resulta tosca, apresurada, una impostura más para la colección de Sokal y de Bricmont.
Pero es su método, es cierto, y no le ha dado malos resultados. Al menos ha vendido bastante.
¿Y qué nos queda a nosotros de un filósofo así, pobres lectores esperando a ser iluminados dentro de un panorama tan oscuro? Nos queda la idea de que la violencia es un buen asunto literario, una buena razón para ponerse a hacer una película, contar un chiste, leer a Lacan con gracia… En todo caso, una excusa para proyectar una parte esencial de nuestro ser a través de la ficción.
El mismo Nietzsche abordaba sus libros de forma similar, aunque hay que decir que era más poético. El problema es que no le avisó a nadie de esto, y muchos lo tomaron literalmente: la búsqueda del superhombre, por ejemplo, tuvo resultados más bien macabros. Tal vez el mismo problema resida en Žižek, tomarlo así —¿literalmente?, ¿seriamente?—, como si no estuviera escribiendo otra cosa que literatura, y a veces una no del todo mala.

Self-titled, The Pains of Being Pure at Heart, 35:00, 2009, Slumberland Records.
Por alguna razón que se me escapa, que quizá tenga que ver con un revival del shoegaze en plan mediocre, o lo que es lo mismo: conformarse con cualquier cosa, la banda de New York The Pains of Being Pure at Heart, que algunos llaman indie, que algunos llaman pop de futuras masas, anda recibiendo buenas críticas y comparaciones con The Smiths y hasta con Joy Division. Con los primeros los separa un abismo, de talento, de aptitud y también de actitud; con los segundos es grosero ponerse siquiera a considerar el universo que los divide. Tal vez sería más justo compararlos con My Bloody Valentine, si éstos últimos aburrieran, o por lo menos con Drop Nineteens, por la abulia, el desgano y sobre toda la impostura. La última idiotez que escuché es que alguien les encontró cierta similitud con Jesus And Mary Chain: no creo, siquiera, que afinen sus guitarras de la misma manera.
The Pains of Being Pure at Heart es teenie pop, y poco más. Un edulcorante para un café frío, viejo, agrio. La mirada en los zapatos que deben de tener mientras palmean sus instrumentos no creo que los salve de nada. Hasta los Jonas Brothers son capaces de brindar más entusiasmo y apuesto que, con el tiempo, se superarán a sí mismos y lograrán, sí, para la futura masa de consumidores de pop, verdaderas canciones. The Pains of Being Pure at Heart, en cambio, seguirá mirando para abajo, buscando en sus zapatos trazos de melodías perdidas, o de inspiración.
UNO
Un artículo de Carlos Ardohain llamó mi atención, tal vez porque yo solía preguntarme eso mismo que Carlos se contesta en el artículo: ¿por qué escribo?
Años atrás podía suscribir cada una de las cosas que pone Carlos en su nota, bueno, casi todas, pero ahora no estoy tan seguro.
Lo que más me gusta de lo que escribió Carlos acerca de por qué escribe, es que sabe que escribir es inútil. Esa debe de ser la única postura éticamente posible, escribir porque sí, sin pretender nada. La esencia es esa, no perseguir objetivo alguno con el acto de escribir, lo que, por otro lado, no significa que sea éste un acto gratuito. Gratis son las mandarinas que se roban de la planta del vecino. Y escribir no es eso, a no ser que uno se lastime con las ramas, o corra al menos el riesgo de caerse, ahí sí.
Es que escribir es una tarea jodida. Me gustaría poner “peligrosa”, pero tampoco creo que sea para tanto. Supongo que esta frase, “la escritura es peligrosa”, o alguna equivalente, tuvo sentido por ejemplo en la Argentina de la década del setenta, pero ahora escribir carece de tal cosa, peligro, así que no nos hagamos los piolas, o los valientes. Valiente escribiendo era Walsh, no nosotros, los de ahora, que escribimos de lejos.
Escribir, simplemente, es una tarea jodida, y nada más.
Y es jodida por la sencilla razón de que escribiendo se encuentran cosas, y que éstas no suelen ser placenteras. Carlos habla de “retrato”, pues bien, supongo que la escritura puede mostrar un retrato de nosotros que nunca hayamos querido ver: uno donde salimos feos, deformados, con marcas bien visibles, las que va dejando la vida, las que van dejando las diversas muertes.
Por supuesto, esta es una manera pesimista de ver las cosas, una manera oscura, como la vería por ejemplo el señor Sabato, quien hasta el último suspiro sostendrá que se debe escribir sólo cuando no se pueda más, cuando nuestra cordura dependa de esa expulsión en forma de palabras. Para él, la escritura es llanamente catarsis, para decirlo pronto y prosaicamente.
Pero también existe la manera optimista de ver el asunto, una forma de verlo que si bien está en el mismo arco que la anterior, ocupa el lado opuesto: la escritura libera, sana, purifica, y nunca puede ser algo oscuro, sino todo lo contrario.
Lo dice Carlos cuando dice, por ejemplo, que escribir es no estar solo, que escribir es un acto físico parecido a viajar. La escritura, entonces, acompaña, alivia, reconforta como lo hace toda actividad placentera del cuerpo.
La escritura desde esta óptica es pues un sano ejercicio, lo que de una manera u otra nos acerca a la idea de la terapia, cosa a la que ya suscriben los escritores del otro extremo de la curva (¿sabatianos vs. sabáticos?), para quienes la escritura no es tanto un gusto (un viaje, un placer) como una necesidad imperiosa (una purga, un enema).
De una forma u otra, están diciendo lo mismo, la diferencia puede ser sólo “geográfica”, o acaso cronológica: para los optimistas es bueno escribir, mientras que para los pesimistas lo bueno es haber escrito. Los primeros viajan, pasean, disfrutan el paisaje mientras lo van cruzando; los segundos se limitan a escapar de su encierro.
Es probable que exista, con todo, un punto medio, un contacto entre los dos extremos: la idea de convertirse en escritor, o al menos la de haberse convertido en tal cosa al menos por un ratito: intuyo que optimistas y pesimistas abrazan el mismo deseo (oscuro, luminoso).
DOS
Todo esto no debe confundirse con lo que al parecer dijo Ortega y Gasset, que nunca supe bien si era un solo tipo o dos. Ortega dijo algo como que los argentinos no quieren escribir, quieren ser escritores. Pero este Ortega y Gasset, sea uno o dos, siempre andaba repartiendo consejos y admoniciones morales a los argentinos, así que no hay que darle mucha pelota.
Lo que sí, está bien fijarse aunque sea un momento en la diferencia entre “escribir” y “querer ser escritor”. Muchos, directamente, escriben —mal o bien, eso no importa—, para ser “escritores”, para identificarse como tal cosa. Pero para eso es mejor elegir la carrera de abogado, o la de médico, que son profesiones en serio y de vez en cuando redituables, sobre todo si se tienen pocos pruritos a la hora de facturar (o a la hora de elegir cómo facturar).
Para mí, un tipo que se dice escritor es un tipo que vive de eso, o sea de escribir. Personalmente al menos, no conozco a ninguno. Sí conozco a unos cuantos que quieren vivir de eso: escriben y lo que escriben es poco interesante, persiguen con algo de desatino y bastante de trabajo una meta que al menos desde acá parece inalcanzable, pero son en general buenas personas o lo parecen y yo les deseo suerte. Ojalá se conviertan en escritores pues.
Sin embargo, hay caraduras que se dicen escritores y que en realidad viven de vender autos usados. Han publicado un libro o dos, muy malos, y se juntan en un bar del centro a compartir largas charlas sobre ellos mismos: no creo que sean de otra clase los que siguen jorobando con esa dichosa ley que permitiría al escritor jubilarse.
Y después conozco a gente que escribe y que no se llama a sí misma escritor. No sé por qué lo hace, lo de escribir digo. Si han sacado un libro, fue en una pequeña editorial, con una tirada mínima, y han repartido los ejemplares entre primos y amigos. Pero muchos escriben porque sí nomás y ni esperan publicar. Algunos de ellos son terriblemente aburridos, no tienen otro tema más que la escritura —saben mucho de libros, saben mucho de autores, y no saben nada de nada más—, pero hay quien escribe bien en este pequeño grupo y que merece el éxito o el reconocimiento aún más que cualquiera de los de arriba, los que se hacen llamar “escritores” o que figuran de tal cosa. Lo bueno es que esto del éxito no les interesa, o al menos lo simulan aceptablemente.
Y hacen bien. El éxito, después de todo, es muy similar al fracaso en un aspecto clave: ambos mienten. Esto no lo dije yo, sino uno que escribía en serio. Y presumo que al menos en esta cuestión de la escritura tanto el éxito como el fracaso mienten porque escribir no es realmente un trabajo, o una carrera, o el trazado de una meta. Escribir no es algo fácilmente discernible. Hay algunos que opinan lo contrario, claro, por ejemplo Federico Andahazi, quien dice que el del escritor es un trabajo como cualquier otro. Si a uno le encargan la composición de determinado libro, por ejemplo uno donde aparezcan cuentos sobre hombres casados, porque resulta ser que el editor ha visto que dicha temática tiene cierto filón, se puede decir que escribir es un trabajo, uno al menos en el que se es comandado por un jefe que espera de uno determinados resultados, luego de los cuales se espera recibir cierto salario, en virtud del tiempo destinado a la tarea y de lo bien que ésta se cumpla. También es posible entender la tarea del escritor como un trabajo si éste se empeña en producir libros destinados al género best seller. Hay obreros que se encargan de elaborar libros así y supongo que ellos sí tienen un trabajo como cualquier otro. Pero resulta ser, al menos para mí, que quienes pertenecen a este campo de la escritura no pueden ubicarse en un extremo u otro de la curva citada más arriba: ellos se ubican muy lejos de ella, en un limbo custodiado por regalías, agentes literarios, prensa amiga, buenas ventas, etc., y no creo que tengan tiempo para preguntarse acerca de bagatelas tales como “por qué se escribe” (más bien se preguntan “para qué”, pregunta que exige una respuesta más utilitaria).
TRES
La cuestión del éxito, por supuesto —dinero, cómo conseguir mujeres/hombres, poder, o el poder de ser visto al menos—, es muy importante en el hecho de por qué a alguien se le ocurriría escribir. Es más, en muchos casos suele ser la cuestión principal.
No hace mucho se suscitó una pequeña, mínima y sin importancia ventisca en torno a los escritores de la llamada Joven Guardia —otros que, quizá, estimen más a la profesionalización de la tarea de escribir que al escribir en sí.
Parece que unos muchachos argentinos —algunos de los jóvenes escritores de la Joven Guardia—, viajaron a España a presentar una antología donde se puede leer algo de sus producciones. Allí los esperaba un tal Pron, que a mí me suena a grupo mediocre de metal industrial de los noventa: Prong. Este tal Pron tiene cierta fama en España, publica ahí, y para el momento en que los jóvenes amigos de Argentina llegaban a España, él ya había andado por Madrid, por Barcelona y por sus editoriales, así que ofició de “introductor” de esta Joven Guardia —de la que él mismo participa, pues forma parte de la antología que estaban a punto de presentar.
Después de acompañarlos en un par de presentaciones, destripó a sus compañeros en una nota publicada en una revista peruana: aparte de tratarlos de tontos, dijo que eran unos meros interesados en el dinero, el éxito, las ventas y no en la escritura, cosa de la que al parecer no entienden nada.
La actitud de Pron con sus “colegas” es detestable (después de haber compartido un libro con ellos y ahora que lo conocen dos o tres intenta ridiculizarlos, tal vez para que no lo “confundan” con el pobre gringo que viaja para ver cómo es España y qué negocios pueden hacerse allá), pero acá no estamos hablando de lo canalla que es Pron, sino de la corazonada que tuvo al encontrarse con sus ex amigos: Pron “supo” que ellos escriben por dinero. Apenas lo vieron, en vez de preguntarle acerca de su literatura, o de la literatura de Europa, le preguntaron cuánto se lleva un agente.
O sea, Pron quiere hablar “no tanto” de lo imbéciles que son sus coetáneos, sino de la relación entre mercado y literatura. Tajantemente, Pron separa los tantos: hay quien escribe para vender, hay quien escribe por la literatura misma (“Alguien habría tenido que decirles que la literatura consiste en leer y en escribir libros y que ésa es una actividad virtualmente antieconómica…”). Abanderado entonces del arte por el arte (o, mejor, de un arte comprometido con todo aquello que no sea el vil metal), Pron se despacha con una nota en contra de lo que uno supone son cosas como el arribismo o el engaño, pues le da mucha vergüenza que lleguen a confundirlo con esa gente que escribe por plata.
Felicitaciones a Pron, que no le miente a nadie…
Es muy probable que todo el asunto haya sido un gastadero inútil de saliva y de tinta, porque quizás cada una de las palabras escritas por Pron en la revista peruana hayan contado con el visto bueno de los aludidos —una crónica conjunta, digamos, aunque con una sola firma—, en cuyo caso estamos sólo ante una broma, lo que es peor, porque así hasta los denunciados como imbéciles y arribistas quedan mal parados, indefendibles.
Pero, con todo, esto vendría a corroborar cierto tópico de por qué se escribe: la escritura es un juego cuyos participantes han entendido como ningún otro que nada merece ser tomado en serio.
Y como para que dejemos del todo de tomarnos en serio la cuestión, Pron hace de su última novela dos versiones: una pensando en España y otra pensando en Argentina, a ver cuál de las dos le sale mejor… Es la misma, claro, pero sabe que los editores españoles no van a tolerar una novela escrita en “argentino”, así que, por las dudas, antes que en sí mismo, o en su lenguaje, piensa en los compradores españoles. Algo similar a lo que hacen los cantantes sin alma cuando tienen un éxito y quieren penetrar en otro mercado: aprenden más o menos a canturrear en el idioma de destino y alteran el “producto” original para venderlo mejor allí, donde supuestamente “no entenderían” sin una ayudita extra. O lo que es más simple: se venden a la demanda, adecuan su estilo, se disfrazan de lo que no son, pasan por otra cosa para agradar.
¿Eso no es acaso escribir por plata?
Andá a cagar Pron. O vete a tomar por culo, como vos prefieras.
Ya entendimos todos que el arte puede ser también una salida laboral, y que incluso no es despreciable que a alguien se le pague si resulta que hace bien lo que hace (sea pintar, escribir o arreglar una silla), pero no por ello vamos a confundir al arte con una mercancía a la que hay que adaptar conforme al gusto del público (verbigracia: una silla para que se sienta más cómodo).
Eso tampoco figura en lo que uno usa para decir por qué se escribe. Da vergüenza decirlo, así que se oculta, allá arriba, arriba o más allá, en ese limbo custodiado por regalías, agentes literarios, prensa amiga, buenas ventas, colegas de los que después se reniega, ex colegas a los que después se palmea en la espalda, etc.
No sé bien cuándo empezó esa especie de obsesión en mí de dejar de usar los programas de Microsoft. Pero tengo una leve idea.
Habrá sido cuando trabajaba para una universidad del interior del país, no importa cuál.
Yo provenía de una facultad de ciencias sociales, usaba la computadora para escribir y acaso jugar algún partidito de fútbol virtual. Trabajaba conmigo un pibe que venía de una facultad de física. El tipo era muy bueno con los números, también con las máquinas, armaba y desarmaba trastos todo el tiempo, los llenaba de software y cosas así.
Un día, en medio de un recreo laboral, me dijo que estaba abandonando Windows, en pro de cierto sistema que tenía el nombre de Mandrake, que como todo el mundo sabe fue un mago, y también un héroe de historietas, ambos muy refinados. Ese cierto sistema, me dijo, provenía de uno mucho mayor, que tenía el nombre de Linux, que a su vez había nacido de otro, con el nombre de Unix. Ya eran demasiados nombres. Para mí la computadora era una pantalla que cuando se encendía aparecía el nombre de Windows, un cielo, un número (95) y algunas ventanas de colores.
El asunto quedó en eso, nada más.
Después de unos días, vi en un kiosco una revista, que tenía uno de esos nombres en la tapa, Linux. Traía un cd rom, un disquito que prometía un sistema entero, con un montón de programas, juegos incluso, aunque ninguno de fútbol.
El sistema era un Linux, que poco y nada tenía que ver con el que había empezado a usar mi compañero de trabajo, ese tal Mandrake. Este se llamaba Corel Linux.
Hasta ese momento, yo creía que Corel era una empresa que hacía programas de diseño gráfico, creo que incluso patrocinaban un concurso donde se intentaba encontrar nuevos genios de la actividad, siempre usando el CorelDRAW me imagino.
Me llamó la atención, compré la revista, la leí unas tres, cuatro o cinco veces, no sé, y cada vez me iba metiendo más en el tema, pero de una forma casi fanática, un fanatismo algo tonto, lo admito, porque por el momento para mí Linux no era más que un compendio de capturas de pantalla en una revista, notas alabándolo, opiniones y datos acerca de cuánto estaba creciendo alrededor del mundo. Tal vez lo que me fascinó de la revista fue el uso intensivo de la palabra “libertad” cada vez que se mencionaba ese dichoso nombre: Linux.
Saqué el tema en el trabajo. Mi compañero se sorprendió de mi hallazgo, de mi creciente interés y me preguntó si ya había instalado el sistema. Le dije que no, porque tenía miedo de lo que llegara a pasarle a mis datos, notas más que nada, hojas y hojas en Word. Me dijo que siguiera las instrucciones de la revista, me explicó una y mil veces cómo particionar el disco rígido, cómo alojar los dos sistemas, el Corel Linux y el Windows, que ya había empezado a odiar. Me sugirió unas páginas de Internet donde recopilar información. Luego, en un hueco robado al trabajo se metió en un foro virtual de usuarios y preguntó datos técnicos sobre Corel Linux, porque no lo conocía, y me animó a instalarlo.
Apenas llegué a casa, me senté y comencé la tarea, una aventura un tanto riesgosa. El proceso me llevó un buen rato, más que nada por el temor con el que miraba cada pantalla que me aparecía durante la instalación. Al final, entré al nuevo sistema, pero no hice más que renegar, con el sonido, con el mouse, con el teclado, con el monitor.
Al otro día, le comenté mi experiencia a mi compañero, una experiencia bastante pobre por cierto. Me dijo que era lo más normal, que llevaba tiempo acostumbrarse, sentirse cómodo. Con Mandrake le había pasado lo mismo.
Igual, el enamoramiento con Linux seguía, con la pasión de los amores no correspondidos.
Compré mas revistas, españolas, argentinas, y así anduve, a tientas. Después vi en Musimundo una nueva distribución de Linux, el Conectiva. Me llamó la atención la hermosa caja donde venía, en blanco y negro, llena de fotos de Brasil, lugar de donde era la empresa. Lo compré, lo instalé, renegué igual o peor, seguí comprando revistas acerca del tema, navegando por Internet en foros y páginas de empresas que hacían su propio sistema a partir de Linux, conseguí luego el Turbo Linux, que no venía en una caja tan linda como el Conectiva —en absoluto, el packaging del Conectiva era insuperable y el fotógrafo un genio—, aunque sí con un pájaro muy simpático, lo instalé y renegué más, porque la instalación era en modo gráfico. Después vino el Mandrake, pero mi compañero de trabajo a esa altura ya era ex compañero, porque había emigrado, así que no pude preguntarle acerca de este sistema. Me las tuve que arreglar solo, pero con el Mandrake la cosa fue mejor, y fue mejor todavía con el Suse, sistema que le siguió al del mago y cuya mascota era un simpático camaleón. Ahora ajustaba el monitor de lo más bien, escuchaba música, que era lo principal, y lo sigue siendo, no navegaba por Internet pero al menos usaba los programas de oficina.
Dejé el trabajo de la universidad por otro, seguí aprendiendo lo más posible acerca del software libre, que es de lo que se trataba, a fin de cuentas, y ahora lo veía con mayor claridad. Cambié de nuevo de trabajo, esta vez por uno peor, y luego por uno peor todavía. A esa altura ya había probado varios Suses, cada vez con mayor éxito. Ahora incluso había configurado el módem y me paseaba por Internet sin necesidad de Explorer, que me había hecho conocer lo que es un virus, lo que es un Spam y demás dolores de huevos.
Fue por esa época, creo, que respondí a un aviso en un diario. Una firma necesitaba de alguien que hubiera pasado por ciencias sociales. Me presenté, se trataba de unos abogados que asesoraban a empresas de tecnología en materia legal. Querían a alguien que “hiciera prensa” y cosas así —mentira. Me hicieron una prueba, me tomaron y a la semana me pusieron a componer escritos en contra del software libre. ¿Eh? ¿Escribí bien? Sí, escribí bien: el trabajo se trataba más o menos de eso, componer escritos en contra del software libre. Tardé en darme cuenta, o mejor dicho en tomar valor, pero a los pocos días dije que no y me fui, sin cobrar la semana laboral. (La operación tuvo menos de valentía de lo que aparenta: aduje que estaba muy ocupado con mi nueva casa, me estaba mudando.)
De pura bronca nomás borré enterita la partición de Windows ni bien llegar a casa. Total, en el fútbol virtual me estaba yendo cada vez peor.
Después de los varios Suses vino Mandriva. Esta distribución era hija de Conectiva y de Mandrake, las distribuciones gracias a las cuales había empezado, una por tener una hermosa caja, con fotos del Brasil, y otra porque fue el sistema que mi ex compañero de trabajo utilizaba.
Ahora que lo pienso, no sé qué habrá sido de ese ex compañero. Seguramente estará metido en algo que tenga que ver con los números, o con las máquinas. Y usará Linux, me imagino. No tal vez Mandrake, sino algo como Slackware, o Debian, cosas así, nombres que para la gente del software libre se pronuncian con devoción y respeto. La historia que tienen detrás les da el mérito suficiente.
No son de las más fáciles, claro. Yo probé Slackware y no tuve la paciencia suficiente como para persistir en su uso. Ahora tal vez lo haría, ya más libre de ocupaciones, al menos de ciertas ocupaciones.
Bien. Después de mi fallido intento con Slackware volví a Mandriva, al que no tardé en abandonar porque algo nuevo había aparecido en el horizonte: Ubuntu. En poco tiempo fue la distribución de la que hablaban todos. Una maravilla simple y hermosa, como casi todas las cosas que cuentan al menos con dos de esas características. Primero la descargué de Internet, y después probé pedir un cd original, por correo, a la gente que trabaja bajo la tutela de no sé qué millonario africano, que ofrece los cd’s gratis incluyendo su envío. El cd me llegó a las cuatro semanas, roto —seguramente los de la aduana tuvieron la culpa, habrán abierto el paquete para ver qué tenía y lo deben de haber tratado como tratan todo lo que no es sospechoso.
Bien.
Seguí usando entonces mi copia bajada de Internet, que en su mayor parte funcionaba digamos bien.
Y como me estoy volviendo más curioso con los años, se me dio por probar con la distribución que había parido a Ubuntu, una de aquellas que suena a gloria divina para los que saben y se nutren y se fanatizan con el software libre: Debian.
Y renegué de nuevo, como un caballo, más o menos como la primera vez, o peor. Con el módem, el monitor, la placa de sonido, la instalación de programas. Pero el amor es así, inexplicable. Nadie sabe bien qué nos lleva a intentarlo, pero no me vengan con el asunto de la libertad —siempre se está atado a alguien, llámese Bill Fucking Gates, o el millonario africano que patrocina a Ubuntu, o el loquito de Richard Stallman, que lleva a su tribu de linuxeros de las narices, como un gurú enfermo y maldito.
Creo que, en esencia, todo esto no es más que mística. Necesitamos creer en algo, y por qué no en un sistema operativo. Como para otros millones de usuarios, a la larga da lo mismo lo que usemos, total nos es imposible meternos de lleno en él: lo que ocurre en las entrañas de nuestro sistema o bien sólo se puede alterar mínimamente —lo que es sólo útil para la parte más miserable de nuestro ego— o es inmodificable. Dicho sea de paso, la condición de gratis en la mayoría de los casos no es un problema —a no ser los aburridos y pedantísimos abogados que me contrataron para escribir en contra del software libre, no conozco a nadie que haya pagado una licencia de Windows.
Así que sólo nos queda la mística —obviando por supuesto cosas menores como la estabilidad, la seguridad, la falta de intromisión y cuestiones así, que tampoco vienen al caso.
El amor, pues, de tan simple que resulta es incomprensible.
Y nada de esto puede hacer por nosotros Windows —ejem, estabilidad, seguridad, falta de intromisión, pero sobre todo lo otro, lo que importa: la mística.
(Ni siquiera lo intenta, sino todo lo contrario, vaya uno a saber por qué —quizá, simplemente, porque tiene la vaca atada.)
El otro día mi mujer y mi hija —mis verdaderos amores, debería decir, porque nadie en su sano juicio se enamora de un sistema operativo— no pudieron iniciar sus Messenger’s para comunicarse con sus seres queridos y a la distancia: se les obligaba a aceptar una actualización, descargarla, aceptar las condiciones de uso, etcétera, etcétera, más la petición de meterse a averiguar si la copia que tienen de Windows es original o no. Pero todavía les falta más broncas así para despedirse de Windows.
Como corolario podría decir que cierta gente ve el mundo de otra manera, que cree que el progreso es pasar por encima de los demás, tener más dinero, más autos, más control sobre la gente y cosas así, trazando una línea torcida y errada para separar a los creadores de Windows de los otros, quienes supuestamente contarían con un plafón moral de mayor envergadura, lo que les permitiría bagatelas tales como no celebrar Navidad, no usar teléfonos celulares, no casarse, y decir que el dinero no puede decirles qué hacer.
Así que voy a obviar este corolario, tan consabido como estéril.
Lo único que quizás valga la pena es preguntarse acerca de este misticismo, que bien mirado es una contradicción: una clase de amor que no necesita más que complicaciones para manifestarse en todo su esplendor.
